¡Tu carrito está actualmente vacío!
Autor: Proyectos Socioambientales
-

Pensamiento visual, una alternativa de aprendizaje
Una reflexión sobre neurodiversidad en mi paso por la Universidad del Medio Ambiente, UMA
A lo largo de mi proceso de aprendizaje en la UMA, he atravesado por un profundo reconocimiento de identidad, además me ha hecho entender las diversas formas sobre cómo percibo, proceso y estructuro la información. Un descubrimiento clave estas últimas semanas, después de dos intensos semestres asistiendo a los talleres presenciales, ha sido darme cuenta de que pienso y aprendo en imágenes, lo que ha implicado un cambio radical en la forma en que entiendo el mundo, un quiebre con las ideas y métodos previos. Esto me lleva a adoptar una nueva perspectiva reconfortante ante los desafíos y adaptaciones en un mundo diseñado principalmente para el procesamiento verbal y auditivo.
Principio del Pensamiento Visual:
El pensamiento visual es un rasgo que se observa en muchas personas neurodivergentes, por lo que no es exclusivo del autismo. Se trata de procesar la información principalmente a través de imágenes mentales en lugar de palabras o conceptos abstractos. Temple Grandin (1995), una de las voces más reconocidas en autismo, ha reflexionado extensamente sobre esto en su libro Thinking in Pictures. Grandin describe cómo su mente funciona como un catálogo de imágenes detalladas que le permite visualizar soluciones a problemas de manera única.
Diferenciadores neurodiversos:
-
Procesamiento visual en lugar de verbal
Muchas personas neurodivergentes piensan en imágenes antes que en palabras. Cuando escuchan una palabra o idea, evocan una serie de imágenes mentales relacionadas en lugar de conceptualizar con lenguaje interno. Ejemplo: Si se dice «gato», una persona neurotípica puede pensar en el concepto abstracto de la palabra gato, mientras que alguien con pensamiento en imágenes podría visualizar un gato específico que ha visto antes, con detalles como su color, textura y comportamiento.
-
Memoria visual (fotográfica) detallada
La memoria de las personas con pensamiento en imágenes suele ser más vívida y detallada. Pueden recordar lugares, rostros o patrones con una precisión impresionante. Esto puede facilitar habilidades en áreas como diseño, ingeniería, mecánica, arte o cualquier campo donde la visualización sea clave.
-
Dificultades con conceptos abstractos
Mientras que algunas personas autistas sobresalen en pensamiento visual, pueden tener dificultades con ideas abstractas o lenguaje figurado. Ejemplo: Frases como «se me fue el avión» pueden interpretarse literalmente, ya que no generan una imagen clara en la mente.
-
Solución de problemas no lineal
En lugar de seguir una línea de pensamiento secuencial o lógica tradicional, las personas con pensamiento en imágenes pueden «ver» múltiples soluciones a la vez. Pueden construir modelos mentales de problemas y soluciones sin necesidad de escribirlas o describirlas verbalmente.
Un ejemplo práctico alineado a mi experiencia en la Maestría de Proyectos Socioambientales:
Ahora que me enfrento al reto de diseñar un espacio comunitario sostenible, mi proceso de pensamiento sigue un camino distinto al de quienes estructuran sus ideas a través de palabras y conceptos abstractos. En lugar de eso, mi mente opera como un lienzo donde las imágenes y esquemas tridimensionales toman forma de inmediato. Antes de poder escribir una sola palabra, mi mente ya había construido una representación visual del espacio, imaginando la disposición de jardines, áreas de descanso y puntos clave para la interacción social. No solo veo los elementos por separado, sino que percibo cómo se podrían interconectar en un sistema dinámico y armónico.
Este enfoque visual, en la mayoría de las ocasiones, no sólo me permite la comunicación de la idea de otra manera, sino que me permite detectar mejoras, prever problemas de distribución y encontrar soluciones de manera más intuitiva. Al plasmar el diseño en imágenes, puedo comparar patrones con experiencias previas y realizar ajustes de forma casi instantánea. Es un proceso similar que puedo asociar a mi forma de aprender a tocar un instrumento de percusión: al observar videos de ejecución, mi cerebro capta los patrones de movimiento y ritmo de manera más efectiva que si simplemente leyera una partitura técnica. Así como el aprendizaje musical se interioriza mediante la observación y la repetición visual de secuencias, el diseño de un espacio se me facilita cuando lo construyo desde la imaginación gráfica y la experimentación mental.
Redescubriendo mi Forma de Aprender a Través de la Música
Mi experiencia personal se enriqueció cuando, en la UMA, en el eje de Agencia de cambio, dentro del laboratorio de desarrollo autodirigido de habilidades, me embarqué en el aprendizaje del steel drum, un instrumento armónico musical de percusión. El aprendizaje clave que observé de mi manera de aprender fue el asimilar que los patrones melódicos me resultaban más sencillos al ver videos de personas tocando el instrumento, en lugar de seguir instrucciones verbales o partituras. Este descubrimiento a su vez, evocó recuerdos de mi infancia, cuando aprendí a tocar el tambor de la banda de guerra sin instrucción formal y sin pertenecer a la banda de guerra, simplemente observando los ensayos de la banda y replicando los movimientos durante mis tiempos libres en la escuela.
Este descubrimiento me llevó a una profunda reflexión: ¿cuántos de nosotros habremos tenido que abandonar nuestra forma natural de aprender y comprender el mundo, esa que empleamos en la infancia? Sospecho que la mayoría. Alison Gopnik, en su obra «El Bebé Filosófico» (2009), aborda precisamente esta capacidad innata de los niños. Gopnik sostiene que «los niños son pensadores visuales naturales. Construyen imágenes mentales que les permiten dar sentido al mundo y resolver problemas intuitivamente».
Esta afirmación de Gopnik resonó en mí con fuerza. Me llevó a considerar que, a medida que crecemos, quizás perdamos o suprimimos esta habilidad fundamental. La educación tradicional, con su énfasis en el pensamiento lineal y lógico, podría estar contribuyendo a esta pérdida. Al alejarnos del pensamiento visual, ¿acaso estaremos renunciando a una herramienta poderosa para la creatividad y la resolución de problemas?.
El Reto de Traducir Información en Imágenes
Aunque el pensamiento visual ofrece ciertas ventajas, también presenta desafíos en entornos donde predomina el aprendizaje verbal y escrito. Escuchar largas explicaciones o leer textos extensos sin apoyos gráficos demanda un esfuerzo adicional para transformar esa información en imágenes mentales. Por ello, he estado en la búsqueda de adoptar estrategias más visuales como la creación de esquemas, mapas conceptuales, el uso de diagramas y la búsqueda de videos explicativos para hacer la información más accesible a mi forma de procesarla.

Perspectiva de los Tipos de Inteligencias y el Pensamiento Visual
La teoría de las inteligencias múltiples, propuesta por Howard Gardner (1994), revolucionó nuestra comprensión de las capacidades humanas al desafiar la concepción tradicional de la inteligencia como una habilidad única y generalizada. Según Gardner, no existe una sola manera de ser «inteligente». En cambio, cada individuo puede desarrollar múltiples tipos de inteligencia, como la lingüística, lógico-matemática, musical, intrapersonal, interpersonal, naturalista, y kinestésico-espacial, entre otras.
El pensamiento visual no solo se refiere a la capacidad de ver imágenes en la mente, sino a la habilidad de organizar, transformar y comprender la información a través de imágenes. Esta forma de cognición permite a quienes piensan visualmente no solo recordar detalles con gran precisión, sino también resolver problemas de manera creativa y conectar ideas que a menudo permanecen dispersas en formatos verbales o abstractos.
Avanzando hacia enfoques más inclusivos
Dentro del contexto académico, agradezco a la UMA el interés de adaptar los entornos de aprendizaje para que se reconozca y fomente una diversidad de estilos cognitivos. A medida que la educación avanza hacia enfoques más inclusivos, resulta fundamental que más educadores consideren las distintas formas de aprender y comprendan que, al igual que las inteligencias múltiples, no todos los estudiantes procesamos la información de la misma manera. Mientras que algunos pueden destacar en el análisis lógico de problemas complejos, otros podemos comprender los mismos conceptos de manera más efectiva cuando se nos presentan a través de representaciones visuales o actividades kinestésicas. En este sentido, las estrategias pedagógicas deben ser tan diversas como los tipos de inteligencia para que cada estudiante pueda aprender de manera eficaz y alineada con sus fortalezas cognitivas.
Este enfoque inclusivo no solo podría mejorar la experiencia de aprendizaje, sino que también nos prepararía para un mundo que valora las habilidades multifacéticas. La combinación de pensamiento visual y la integración de las inteligencias múltiples pueden ser particularmente poderosas en disciplinas como la sostenibilidad, en la que se requiere creatividad, resolución de problemas complejos y una comprensión holística de los sistemas.

Ilustraciones del libro: The girl who thought in pictures. Escrito por Julia Finley. Posted by Raising My Little Superheroes Reconociendo la Diversidad: Una Analogía entre Personas y Ecosistemas
La sostenibilidad no solo se aplica a la preservación de los recursos naturales, sino también a la creación de ambientes donde las distintas formas de vida, tanto humana como no humana, puedan coexistir de manera armónica. En el eje académico de sostenibilidad de la UMA, uno de los pilares más importantes que he reconocido es el de la diversidad en los ecosistemas. Aprendemos que la diversidad biológica no es solo un aspecto deseable, sino esencial para la salud y la resiliencia de los ecosistemas. Cada especie cumple una función vital dentro de su entorno y es la interacción entre estas especies la que genera un equilibrio que permite la supervivencia y adaptación frente a desafíos.
Este principio, que observamos en la naturaleza, también tiene un paralelo en nuestras comunidades y entornos de aprendizaje. Al igual que un ecosistema saludable depende de la diversidad de especies para prosperar, nuestras sociedades y comunidades de aprendizaje pueden florecer aún más cuando reconocemos y valoramos las diferencias individuales. En el contexto educativo, la diversidad cognitiva—es decir, las diferentes formas de pensar, procesar información y abordar problemas—puede ser una riqueza invaluable. Cada mente única aporta una perspectiva diferente que, al ser compartida y combinada con las perspectivas de otros, enriquece el entendimiento colectivo.
En este sentido, el reconocimiento de la diversidad cognitiva debe ir más allá de un enfoque superficial o inclusivo; debe convertirse en un principio fundamental dentro de nuestras metodologías educativas y de colaboración. Al integrar estas diferencias, no solo enriquecemos nuestro conocimiento, sino que también construimos entornos más inclusivos, resilientes e innovadores.
Conclusión
Este viaje de autoconocimiento ha sido crucial no solo en mi formación académica dentro de la UMA, sino también en mi desarrollo personal. Redescubrir mi forma de aprender y comprender el mundo me ha permitido enfrentar de manera más efectiva los desafíos académicos y profesionales, optimizando mi energía y adaptando los métodos de aprendizaje a mi estilo cognitivo. Este proceso no ha sido solo un descubrimiento intelectual, sino también un camino hacia el entendimiento de mi neurodiversidad, lo que me ha permitido acceder a nuevas formas de aprender y conectar.
Al compartir esta experiencia, invito a todos a reflexionar sobre su propia forma de procesar la información. Así como en los ecosistemas la diversidad biológica es clave para la estabilidad, la resiliencia y el progreso, en los entornos afectivos, educativos y profesionales, tener presente la diversidad cognitiva es esencial para fomentar la innovación y el crecimiento mutuo. Al reconocer nuestras diferencias cognitivas y valorar la forma única en que cada uno de nosotros contribuye al aprendizaje y al desarrollo social, podemos construir entornos más inclusivos, equitativos y enriquecedores, donde todos tengamos la oportunidad de crecer y aportar.
Este enfoque no solo se limita al ámbito académico; se extiende a la vida familiar, profesional y comunitaria. La integración de diversas perspectivas y habilidades enriquece todos los aspectos de nuestra interacción con el mundo y es, en última instancia, lo que nos permitirá avanzar hacia un futuro más sostenible, justo y colaborativo.
Referencias:
- Alison Gopnik (2009). The Philosophical Baby: What Children’s Minds Tell Us About Truth, Love, and the Meaning of Life
- Howard Gardner (1994). Estructuras de la Mente. La Teoría de Las Inteligencias Múltiples (2a ed. en español). FCE México.
- Temple Grandin (1995). Thinking in Pictures https://www.grandin.com/spanish/autismo.pensamiento.visual.html
Por Hector David Arreola Rangel. Generación 2024. Maestría en Proyectos Socioambientales.
Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.
-
-

Una yucateca en la Universidad del Medio Ambiente
Yucatán, cuna de la civilización Maya y escenario de eventos geológicos trascendentales como el impacto del meteorito, ha sido tradicionalmente asociado con su rica historia y biodiversidad. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos y sociales, la dimensión ambiental suele quedar en segundo plano. Como yucateca, he sido testigo de los profundos impactos que nuestras acciones pueden tener en el entorno. Esta realidad me ha impulsado a reflexionar y a tomar acciones concretas para proteger nuestro patrimonio natural.
¿De Yucatán hasta Valle de Bravo?
Sí, así como lo leen. Pero la gran pregunta es: «¿Por qué hasta allá?». Y créanme, ha sido la pregunta más común que me han hecho este año. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, a veces queremos hacer cambios, tenemos ideas, apoyo e incluso conocimiento, pero ¿dónde encontrar todo lo que necesitamos en un solo lugar?
Después de estudiar simultáneamente las licenciaturas de Comunicación y Ecoturismo, me encontré en un limbo al terminar. Las preguntas sobre mi futuro me generaban ansiedad. Descubrir mi camino fue un proceso largo y complicado. Intenté combinar mis dos licenciaturas en una maestría, pero las cosas no salieron como esperaba. La vida parecía poner obstáculos en mi camino que, aunque frustrantes, me hicieron replantearme mis opciones.
Fue entonces cuando descubrí la UMA. Su propuesta educativa era perfecta para mí, pero había un detalle: tenía que ir a Valle de Bravo. La idea de viajar y los gastos… eran un gran desafío. Sin embargo, algo dentro de mí me impulsó a intentarlo.
La curiosidad venció al miedo. Investigando, encontré apoyo para estudiantes por medio de las diferentes becas que la UMA ofrece y fue ahí cuando me di cuenta de que era posible lograrlo. Así que tomé la decisión de embarcarme en esta nueva aventura.
De 35 grados a 10
En resumen, quedé seleccionada para la beca que tanto deseaba y, ¡sorpresa!, obtuve la que más me interesaba. Ahora, el verdadero desafío era prepararme para esta nueva etapa. El tiempo voló y finalmente llegó el momento de partir. Sin embargo, la emoción se mezclaba con cierta incertidumbre: ¿y si no encajaba? ¿y si me sentía sola?. Como en toda aventura, el miedo siempre acecha, pero decidí enfrentarlo y convertirlo en mi acompañante de viaje.
Mi padre y yo emprendimos esta aventura desde Mérida hasta Toluca en avión. Luego de un viaje en autobús y otro corto trayecto, llegamos a la Universidad. Recuerdo el frío intenso que me recibió, un contraste abrumador con los cálidos días de Mérida pero, al ver el hermoso campus rodeado de bosque, la emoción volvió a apoderarse de mí.
Al conocer a mis compañeros, me di cuenta de que era la más joven del grupo. En ese momento, una pequeña voz interior me susurró: «¿Qué haces aquí, Andrea?». Sin embargo, decidí no dejar que ese pensamiento me paralizara.

Imagen 2. Primera foto de la generación 24-26De oveja negra a verde
En ese momento, sentí una profunda sensación de no pertenecer. ¿Habría sido demasiado apresurado tomar una maestría a los 22 años? La duda me invadió. Ya estaba inmersa en el programa y el segundo reto era decidir si era el momento adecuado para estar ahí.
Las actividades de integración fueron reveladoras. Al conocer a mis compañeras y compañeros de la Maestría en Proyectos Socioambientales (MAPS), descubrí que compartimos una misma inquietud: hacer del mundo un lugar mejor. Todos sentíamos que no encajamos del todo en la rutina cotidiana. Nos dimos cuenta de que éramos como ‘ovejas verdes’, personas que buscaban un cambio desde una perspectiva ambiental. Esta autodenominación nos unió y nos marcó como generación.

Imagen 3. Amigos UMAnos
¿Y ahora que es de mi?
La UMA se ha convertido en mi segundo hogar, un espacio donde, junto a compañeros con diversas visiones, buscamos construir un futuro más justo y sostenible. Los viajes y los desafíos académicos han sido una constante en estos dos semestres, pero, lejos de desanimarme, han fortalecido mi deseo de aprender y crecer. La UMA me ha brindado las herramientas necesarias para explorar mis intereses en el ámbito ambiental y social, y me ha conectado con un mundo de posibilidades.
Cada día descubro nuevas facetas de mí misma y del mundo que me rodea. Sé que este camino está lleno de retos, pero también de grandes satisfacciones. Estoy agradecida por haber encontrado mi vocación y estoy ansiosa por seguir aprendiendo y creciendo.

Imagen 4. Actividades del “encuentro con el ser”Andrea Paola López Bautista
Generación 2024 Maestría en Proyectos SocioambientalesLas opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.
-

Ser UMAno en tiempos de Donald Trump
Inicios ambivalentes:
Cuando piense en mis primeros días en la UMA, recordaré que fueron los mismos días en que Donald Trump tomaba posesión para su segundo periodo presidencial. Apenas unas cuantas semanas después, el mundo ya se ve distinto. Un mundo transformado por las acciones de Trump. El mismo mundo que en la UMA parece expandirse, desde adentro, desde adentro de uno mismo. Un mundo que parece dividirse en dos caminos que van a lugares distintos, y distantes.
Elecciones inesperadas:

Tiempo atrás, una coincidencia en la vida me llevó a estar en Estados Unidos durante las elecciones de 2016. Entonces, después de ocho años de presidencia de Barack Obama, y de un ascenso político absolutamente inesperado, Donald Trump había resultado electo para ser el siguiente presidente de aquel país.
Recuerdo el siguiente día: estaba desayunando en una cafetería cuando vi a una mujer acercándose a cada mesa, su caminar era pausado, su semblante triste, estaba obsequiando rosas blancas. La mujer se acercó a nosotros, nos miró y ofreció una de sus rosas, solo dijo: “Estoy tan triste con los resultados de ayer, que tenía que expresarlo de alguna forma”. Dejó su rosa y se marchó.
Pero ¿por qué aquella mujer estaba tan triste? ¿Por qué me incomoda que mi recuerdo de mis primeros días en la UMA conviva con el inicio de la presidencia de Donald Trump?. Han pasado apenas algunas semanas de su gobierno y sus acciones ya han profundizado o generado múltiples crisis.
Crisis sistémicas:
Comenzando por lo social. Sabemos que millones de personas en el mundo enfrentan grandes dificultades para vivir una vida con dignidad, con libertad, con la posibilidad de ser felices. Es un tema complejo, pero no podemos dejar de observar que el que millones de personas se hayan quedado atrás, ha sido consecuencia de la forma en que algunas otras han avanzado.
Durante décadas, los gobiernos de EEUU y otros países ricos han reconocido de alguna forma esta realidad, destinando recursos públicos y capacidad institucional para apoyar acciones que mejoren la vida de las personas en dónde se necesita. Eso fue hasta hace unos días, cuando Trump decidió congelar la ayuda internacional otorgada por EEUU y cerrar la agencia de cooperación USAID, así, sin más, como decir “you are fired!”… Esto interrumpió innumerables proyectos en el mundo, muchos que proveen ayuda humanitaria de la que depende la salud y la seguridad de muchísimas personas.
Es bien sabido que una segunda cara de la ayuda internacional es promover las condiciones para que las personas en situación de vulnerabilidad permanezcan en sus países y así reducir el flujo migratorio hacia los países desarrollados. La política migratoria de deportaciones masivas de Trump termina por crear una doble crisis: más personas que requieren apoyo y menos recursos para apoyarles.
Crisis Ambientales:
Con respecto al medio ambiente seré breve. La comunidad científica ha sido clara, si no limitamos el cambio climático, perderemos las condiciones que soportan la vida en el planeta como la conocemos. Para lograr esto es esencial reducir significativamente el uso de combustibles fósiles a nivel global. La principal herramienta con la que contamos como humanidad para lograrlo es el Acuerdo de París, en el que los países se han comprometido a hacer todos los esfuerzos necesarios para limitar el calentamiento global.
En estas semanas, Trump no solamente ha ordenado la salida de EEUU del acuerdo sino que ha anunciado una política de intensificación de la industria de petróleo y gas en el país. El lema de la política lo dice todo: “Drill baby, drill”. El drama se cuenta solo.
Crisis Económicas:
Para finalizar, en lo económico, ha iniciado una batalla comercial con un vaivén de imposición de aranceles, reacción de los mercados y negociaciones políticas. Es una dinámica que dispara la incertidumbre, reduce la inversión y puede llevar a una recesión de la economía nacional, especialmente en México, pero también en otros países. Aunque muchos pensamos que el crecimiento económico no es la mejor forma de mirar un país, es verdad que en el modelo actual el crecimiento impacta la generación de empleo, la inflación y otras variables de estabilidad económica favorables para el despliegue de políticas públicas encaminadas a reducir la desigualdad y proteger el medioambiente.
Finales monstruosos:
Así, terminamos con un monstruo de tres cabezas… con una crisis social, ambiental y económica originada desde Estados Unidos, de la que ni siquiera la mayoría de los ciudadanos estadounidenses resultaron exentos. Me encantaría cerrar esta reflexión con optimismo, me gusta ese lugar, el del coro de aquella canción “saber que se puede, querer que se pueda”, lo cierto es que me resulta difícil hacerlo.
Un mensaje de esperanza:
Volviendo a esos primeros días en la UMA, también recuerdo una de esas conversaciones en círculo, ese círculo que, como nuestro mundo, se expande con cada UMAno que va llegando. Recuerdo un mensaje de Victoria, nuestra directora: “esta no es la primera crisis de la humanidad, hemos tenido guerras mundiales, hambrunas, oscuridad, y entonces hubo personas que lograron sacar el mundo adelante, nuestros antepasados agentes de cambio”; también recuerdo una imagen, un momento en que su voz se quebró por la emoción, hizo una pausa, respiró y continuó hablándonos. Como parece suceder tantas veces en el camino de buscar ser un agente de cambio, de vivir las tensiones de habitar en el espacio entre «lo malo que se observa y lo mejor que se imagina», como diría José Ingenieros acerca de ser idealista.

Hoy pienso que ser UMAno es una actitud de exploración continua, una búsqueda por contribuir a generar un cambio positivo frente a la crisis que corresponde al tiempo en que compartimos este mundo. Este mundo, el que se expande desde adentro de uno mismo, el que se expande con cada UMAno que va llegando; este mundo que se regenera partiendo de acciones cotidianas, como retarnos a llevar al mínimo el desperdicio de alimentos, como creerle a la confianza radical, como repartir flores a personas desconocidas cuando todo parece perdido, como respirar, hacer una pausa, y continuar.
Escrito por: Ricardo Arturo León Espinosa de los Monteros, estudiante de la Maestría en Proyectos Socioambientales
“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”.
-

¿Por qué estudiar la Maestría en Proyectos Socioambientales?
¡Hola! Soy Majo M. Zaldívar y me gustaría contarles mi experiencia sobre estudiar la Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente.
La UMA (Universidad del Medio Ambiente) es una experiencia realmente regenerativa, lo que hace difícil plasmarla en palabras. Sin embargo, me armé de valor y aquí estoy, intentando explicar por qué elegí la UMA y por qué me siento orgullosamente única y diferente, es decir que formo parte de MAPS (Proyectos Socioambientales).
¿Por qué la UMA? ¿Y qué es MAPS?
La UMA tiene un plan de estudios particular que, a primera vista, me llamó la atención, aunque, siendo sincera, no lo entendí del todo al principio. Lo único que tenía claro era que quería aprender haciendo; ya no quería más clases donde solo tuviera que memorizar diapositivas vintage.
Si te preguntas qué hace especial el currículo de la UMA, te cuento:
El Eje de Sostenibilidad, donde tomas clases con estudiantes de todas las maestrías. Esto es increíble, porque te permite convivir con perfiles muy diversos, como abogados, arquitectos, agrónomos, entre otros. La diversidad de perspectivas enriquece muchísimo las discusiones y hace que las clases sean más dinámicas y entretenidas. Además, todas estas materias están enfocadas en temas socioambientales. Mis favoritas fueron Teoría Evolutiva, Prácticas Regenerativas y las aulas verdes (clases en el bosque).
Luego está el Eje Especializado, donde las materias se enfocan en tu área de especialización. Por ejemplo, si estudias Arquitectura, tendrás clases de Bioclimática. Pero si eres de la Maestría en Proyectos Socioambientales, podrás elegir durante primer y segundo semestre, las materias que quieras cursar de otras maestrías, lo cual te permite personalizar tu currículo, y así adquirir los conocimientos multidisciplinarios que tu proyecto necesita.

Como estudiante de MAPS, tienes la puerta abierta para descubrir tu camino en la UMA. Puedes conocer el funcionamiento de otras maestrías y, así, obtener una perspectiva más amplia de las oportunidades de aprendizaje que mejor se adapten a tus intereses profesionales y personales. Al mismo tiempo, vas tejiendo tu propia experiencia educativa, diseñando tu plan de estudios con la base que la UMA y la directora de maestría te proporcionan.
Por último, está el Eje de Investigación Activa, la parte que más me costó entender, pero que terminó cambiando por completo mi perspectiva. Aquí aprendes a conocerte a fondo y te dan herramientas para lograrlo. Por ejemplo, la bitácora te proporciona una estructura para planificar, desarrollar, evaluar e identificar tus aprendizajes, además de identificar tus fuentes de entusiasmo y crecimiento.
Lo mejor es que después puedes aplicar estas herramientas en tus propios proyectos. Es un proceso retador, pero sumamente valioso. El cual consiste en hacer pequeños experimentos, ir a la acción, probar cosas nuevas, al tiempo que las mides y documentas.
¿Cómo qué MAPS?
Les confieso algo: yo estudiaba el Green MBA, pero me cambié a MAPS porque me identifiqué más con lo que podía aprender en esta maestría, incluso sin tener un proyecto definido. Pensaba que era un requisito indispensable para entrar a la maestría, pero no. En MAPS me enseñaron cómo diseñar, estructurar, implementar y medir un proyecto desde cero. No pasa nada si es la primera vez que haces algo, lo importante es aprender a generar evidencia de tus ideas implementadas y asegurarte de que se alineen con tus propósitos.

Una de las grandes ventajas de MAPS es que puedes elegir tus materias según el enfoque de tu proyecto. Por ejemplo, si te interesa el derecho ambiental o la agroecología, puedes tomar clases en esas áreas si aportan a tu proyecto. Y, si tienes dudas sobre qué materias elegir, siempre puedes pedir consejos a tus maestros o a tus compañeres de la generación anterior.
Si algo no falta en la UMA es comunidad. De verdad, no hay mejor lugar para ser tú mismo. Compartir este espacio con personas tan especiales crea un vínculo único y significativo.
Mi experiencia: ¿por qué fue tan especial?
Al principio, me sentí completamente perdida, como si una ola tras otra me revolcara. Pero poco a poco fui entendiendo el proceso. Algo que te dicen mucho en la UMA es: “confía en el proceso”, que suena fácil, pero hacerlo es mucho más complejo.
Al entrar a la UMA, les facilitadores comienzan a hacerte preguntas que quizás nunca antes te habías planteado. A mí me pasó con mi fuente de entusiasmo. Cuando me preguntaron qué era lo que realmente me gustaba hacer, me di cuenta de que no lo sabía. Me había guiado toda la vida por el “deber ser”, lo que tenía que hacer, y no por lo que quería hacer.Después, te piden medir esa fuente de entusiasmo, lo que se convierte en la base de un microproyecto personal que sienta los cimientos para proyectos futuros más grandes.
Además, aprendí a intentar hacer cosas nuevas sin ser experta en el tema con todo y miedo. Dejé de obsesionarme con que todo saliera perfecto, porque entendí que, si algo no funciona, solo es experiencia y aprendizaje para la próxima vez. Tener la posibilidad de llevar la teoría a la práctica, acompañada de la comunidad UMA, ha sido una oportunidad invaluable para crecer como persona.
¿Qué me encantó?
Poder aprender en un espacio tan único como la UMA, donde me sentía constantemente inspirada por mis compañeros y mis clases es lo que más disfruté. A pesar de que algunas clases eran largas, se volvían súper interesantes porque fomentan un ambiente en el que podías hacer preguntas y compartir opiniones o experiencias con total confianza.
Durante los descansos, amaba comprar un snack del mercadito (deliciosos y artesanales), jugar algún juego, tener conversaciones enriquecedoras y, sobre todo, sentirme acompañada en este proceso tan especial.

Escrito por Maria José Márquez Saldivar. Generación 2023. Maestría de Proyectos Socioambientales
Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.
-

Los sueños que nos con-mueven
¿Qué sucede cuando soñamos en colectivo?
He descubierto muchas cosas que valoro en la Universidad del Medio Ambiente. Esta vez me gustaría contarte sobre unos hallazgos particulares sobre sueños comunes que han hecho de mi trayectoria en la maestría una de las experiencias educativas más valiosas que he vivido.
Empecemos por sentir
Cuando recién entré, recuerdo que nos cuestionaban lo que para nosotros era “ser agente de cambio”. Realmente es una pregunta muy interesante, porque las respuestas con las que te encuentras entre tus compañeros hacen que esa idea se vuelva más cercana y cotidiana de lo que yo solía pensar. Originalmente, yo pensaba que el “agente de cambio” es aquel que actúa y hace cambio, ¿cierto? Mientras más grande el proyecto “mejor” agente de cambio.
Sin embargo, mi idea cambió. La agencia de cambio no empezaba con las grandes acciones que yo pudiera proponer o realizar. Mi capacidad de transformar, de ejercer mi libertad como respuesta, empieza con mi capacidad de reconocer lo que siento.
Todo empieza en el cuerpo: conocerlo, sentirlo y honrar su capacidad de conectar con el mundo. ¿Cómo cambiar tu mundo o el de otros si no estás conectado a él, si no puedes sentirlo, tocarlo, verlo? Empecemos por sentir, para permitirnos ejercer nuestra agencia de cambio de modo que esté conectada con el mundo.

Imagen 1. Construyendo un sueño común por Mitzi González
Desde donde queremos actuar
Cuando yo pensaba en agente de cambio, lo relacionaba con aquella gran “acción” que transforma el entorno. Pero ¿quién decide cómo debe cambiar o por qué debería cambiar algo? ¿Qué derecho tenemos de elegir por otros el cambio más “adecuado”?
Hay quienes creen que por el hecho de querer hacer el “bien” automáticamente ya lo están haciendo. Sin embargo, “el camino al infierno está lleno de buenas intenciones” y no es suficiente ni ético actuar sólo desde una buena intención. Es necesario cuestionar desde dónde queremos actuar, no con la intención de paralizar el movimiento, sino de profesionalizar y de comprometerse a un proceso eficiente, atento y ético.
En la UMA tenemos una clase entera de “Pensamiento ético” la finalidad es conocer diferentes perspectivas y ser consciente de que, lo nombres o no, hay un posicionamiento ético del que partes para diseñar e implementar proyectos de impacto. Es una oportunidad para observar desde dónde actuamos, poner el ego en perspectiva, cuestionar el sistema en el que queremos actuar y entender nuestra agencia de cambio, no como una imposición, sino como una respuesta al lugar en el que te involucras.
Cultivar la esperanza con la imaginación
Hay que reconocer que la capacidad de sentir es poderosa para movilizar, y a la vez puede ser tan abrumadora que nos puede paralizar. Se trata entonces de encontrar herramientas que nos ayuden a gestionar y organizar esas emociones, pero nunca de anularlas o negarlas. Sentir nos puede movilizar, pero no necesariamente nos da dirección.
En la elaboración de mi trabajo integrador final, aprendí con la metodología UMA algo que había pasado por alto muchas veces. Sucede que cualquier proyecto empieza y se mueve gracias a la esperanza y la capacidad de imaginar pues juegan un rol importantísimo para dirigir cualquier transformación. La agencia de cambio, si bien empieza con la capacidad de sentir inconformidad, toma su forma cuando le agregamos un horizonte. La esperanza, que es la capacidad de imaginar otros mundos posibles, se vuelve una guía para convertir el dolor en posibilidad.
Sueños comunes
Entendí que la agencia de cambio no es un asunto individualista, competitivo, fragmentado y exclusivo. Es más bien una forma de nombrar el movimiento colectivo cuando está cargado de sensibilidad por transformar el dolor y la posibilidad en esperanza.
Una lección que me llevaré para siempre, es que los sueños son grandes movilizadores. La agencia de cambio que hoy defino para mí es una forma de practicar mi libertad desde la sensibilidad, la ética y la imaginación. Es sembrar el deseo de cambio desde un posicionamiento ético, dispuesto a sentir el mundo y, con ello, proponer nuevas danzas vivas, tejidas con lo que nos rodea.
Sin embargo, no soñamos solos. Hay esta idea de que los sueños solo son para unos pocos o que algunos son más valiosos que otros. No estoy segura de que el tamaño del sueño determine su valor. Creo que su verdadero valor está en la medida en que ese sueño nace auténticamente de nuestro cuerpo.
Los sueños que realmente nos mueven son otra parte de nuestro cuerpo. A la vez nuestro cuerpo está tejido en constante interacción con los otros.Esto significa que, cuando nuestros sueños realmente nos nombran, son preguntas que solo podemos escuchar si nos detenemos a hacer espacio para ellas. Como estamos tejidos con los demás, esos anhelos son también respuestas conectadas con nuestro entorno. Hay un movimiento con los otros. Ahí es donde podemos descubrir la posibilidad de conectar nuestros sueños con los de los demás y encontrar el sueño común.
El sueño común nos con-mueve.
Entonces ¿qué sucede cuando soñamos en colectivo?
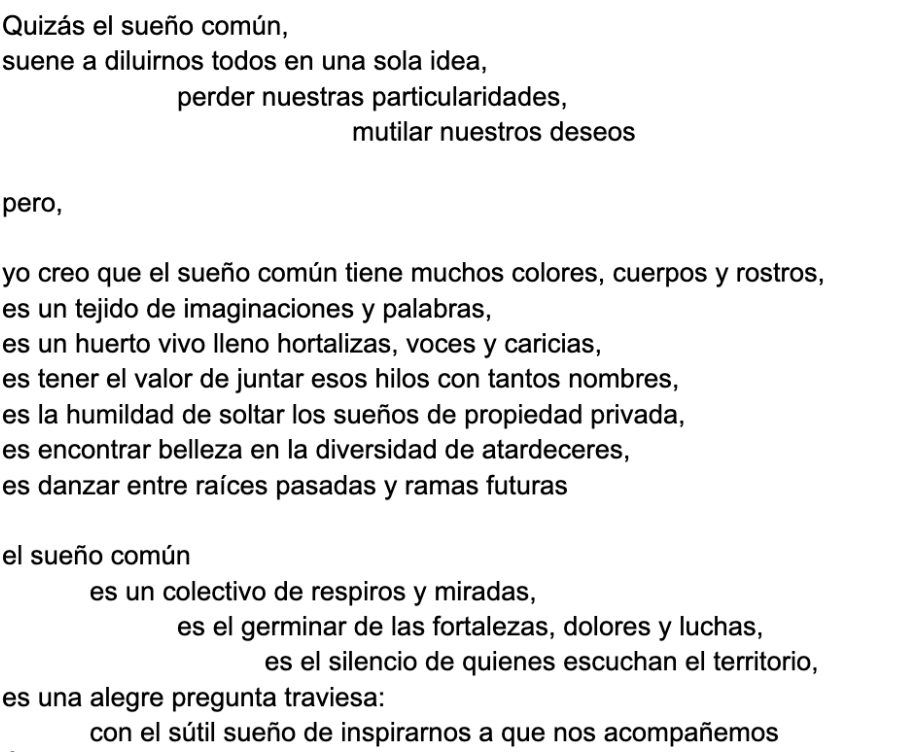
Imagen 2. Poema: «El sueño común» por Mitzi González
Escrito por Mitzi González, estudiante de la Maestría en Proyectos Socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente, ubicada en Acatitlán, Valle de Bravo, México
-

Una mirada Regenerativa desde la perspectiva Autista
Reflexiones sobre la neurodiversidad y mi paso por la Universidad del Medio Ambiente
Por Héctor David Arreola Rangel. Generación 2024. Maestría en Proyectos Socioambientales.
Un diagnóstico tardío:
Cada vez que me presento ante un grupo de personas es un diálogo repetitivo más o menos así: “…mi nombre es Héctor Arreola, mejor conocido como Tacho, Soy Diseñador Industrial de profesión y Educador Ambiental por convicción” una de tantas rutinas y expresiones que me he dado cuenta reflejan una pequeña parte de mi identidad dentro del espectro autista
El 11 de septiembre de 2023, día en que cumplí 43 años de edad, recibí mi primer diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) grado de autismo funcional y tipo 1 alto funcionamiento…
“¡No pareces autista, y ahora, de repente, eres autista! No lo entiendo”.
Desgraciadamente, he escuchado este y otros pensamientos similares sobre diagnósticos tardíos de autismo, TDAH, o diferencias de aprendizaje como la dislexia por parte de muchas personas. “¿Cómo puede ser? ¿Cómo has llegado hasta aquí sin ser diagnosticado?”.
Para muchas personas diagnosticadas tardíamente, el diagnóstico puede provocar una serie de emociones, desde alivio hasta arrepentimiento o culpabilidad. Puede suscitar fuertes emociones de pena o tristeza y la sensación de que algunas de las dificultades de la vida podrían haberse evitado. En mi caso fué un momento de mayor autoconciencia y autoaceptación pues ya tenía la inquietud desde hace varios años. Pude comprender que algunas experiencias no se debieron únicamente a “defectos personales”, sino que tienen su origen en un cerebro neurodivergente que es diferente, no deficiente. El diagnóstico, en definitiva, abrió las puertas a recibir apoyos y recursos especializados, como el uso de la teoría de las cucharas, una herramienta poderosa que nos ayuda a comprender y comunicar estas realidades.
La teoría de las cucharas:
La teoría de las cucharas es una analogía que explica cómo las personas neurodivergentes gestionan su energía en el día a día de forma diferente a las personas neurotípicas. Se basa en la idea de que todas las personas tienen un número limitado de «cucharas» de energía que pueden «gastar» en cada actividad; sin embargo, actividades que para la mayoría pueden requerir una pequeña inversión de energía, para las personas con autismo pueden requerir una inversión de energía mucho mayor. Desde entonces, y antes de iniciar la maestría, empecé a estar atento de qué cosas hacen que se “descargue mi pila” o “se acaben mis cucharas del día”. Esto como parte de mi proceso de redescubrimiento, aceptación y autoconocimiento de mi condición, por adaptarme y esforzarme para lidiar con estas dificultades.
La teoría de las cucharas no solo me ha ayudado a comprender la administración de la energía diaria, sino que también resalta la importancia de priorizar actividades y desarrollar estrategias para conservar o recargar las «cucharas». En el caso de las personas neurodivergentes, esto puede implicar establecer límites claros, incorporar pausas intencionales durante el día o recurrir a prácticas que promuevan el bienestar, como la meditación, el ejercicio suave o actividades que generen entusiasmo y confort. Reconocer estos patrones no solo ha facilitado la adaptación a los desafíos cotidianos, sino que también fomenta un mayor grado de empatía y comprensión hacia uno mismo y hacia los demás.
Y ahora, gracias a mi paso por la UMA encontré esta conexión sumamente importante como agencia personal para no solamente estar atento a lo que me agota,” sino para encontrar lo que permite recargarla. Como alumno de la Maestría en Proyectos Socioambiantales he encontrado fuentes de entusiasmo que me permiten ver los retos diarios como oportunidades, en vez de enfocarme únicamente en las debilidades o amenazas.
Un poco de contexto:
El autismo de grado uno, anteriormente conocido como síndrome de Asperger, es una categoría dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) caracterizada por la presencia de dificultades en la interacción social, comportamientos e intereses restringidos o repetitivos, y un desarrollo cognitivo y lingüístico generalmente dentro del rango típico. Este nivel de apoyo se clasifica como «grado uno» en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, quinta edición (DSM-5), indicando que las personas necesitan un nivel leve de apoyo en las áreas mencionadas (American Psychiatric Association [APA], 2013).
El cambio de terminología ocurrió con la publicación del DSM-5 en el 2013, que unificó diagnósticos previamente separados, como el síndrome de Asperger, bajo el término TEA. Esto se hizo para reflejar una comprensión más inclusiva y dimensional del espectro autista. Según el DSM-5, el autismo de grado uno implica dificultades notables en la reciprocidad social y la comunicación, aunque las personas suelen desarrollar estrategias compensatorias y tienen mayor independencia en comparación con otros niveles del espectro (APA, 2013).
En este tipo de autismo, los intereses intensos y específicos, junto con patrones rígidos de pensamiento o comportamiento, son rasgos comunes. Sin embargo, las personas a menudo tienen fortalezas únicas, como habilidades excepcionales en áreas específicas, atención al detalle y memoria para ciertos tipos de información (Attwood, 2007).
Enmascarar el autismo y descubrir fuentes de entusiasmo:
El funcionamiento intelectual de muchas personas que llegamos a la adultez sin un diagnóstico hace que nuestra condición pase desapercibida. A menudo somos identificados dentro de lo que antes se denominaba síndrome de Asperger, ahora integrado en el grado 1 del Trastorno del Espectro Autista (TEA).
En este contexto, desarrollamos habilidades como el camuflaje social, aprendiendo, a veces de forma consciente y otras de manera instintiva, a «enmascarar» nuestras características propias. Lo hacemos para participar, evitar sentirnos diferentes o buscar ser incluidos en un entorno que nos impone expectativas específicas sobre cómo debemos ser.
Sin embargo, este esfuerzo constante puede llevarnos al agotamiento emocional y dificultar la conexión con nuestra auténtica identidad. Muchas veces, comenzamos a identificar y comprender lo que realmente ocurre mediante procesos profundos de autoconocimiento (terapia), que se convierten en una puerta para reconciliarnos con nuestra naturaleza y descubrir fuentes de entusiasmo genuinas.
“La mejor manera para conocer un sistema es intentar cambiarlo”:
Desde que leí esta frase en el laboratorio de Agencia personal de la UMA, todo empezó a generar mucho ruido en mi percepción y la dificultad para poder descubrir mis fuentes de entusiasmo con la intención de generar cambios regenerativos. Durante todo este proceso de reconocerme, deconstruirme y empezar toda esta nueva experiencia de cambio, surgió otro aprendizaje clave al analizar una diapositiva que decía lo siguiente:
“dado mi modelo de mi sistema personal de entusiasmo…”
“si lo intervengo con la acción A…”
“…voy a regenerar el entusiasmo en mi vida”
Saber y darme cuenta que he estado viviendo durante muchos años bajo un modelo que me fue impuesto o que yo mismo disfrace o “enmascaré” para cubrir las necesidades de los demás, dejando en el olvido o encerrado mi verdadero modelo o esencia como persona.
De aquí el que mis esfuerzos por intervenir este modelo impuesto no reflejaran realmente el resultado que esperaba, por el hecho de estar dando resultados en un modelo del que ya no me siento identificado, y estar adaptando mi realidad al verdadero modelo y esencia que me hace sentir mejor. Por eso, ahora he dedicado tiempo para intervenir mi verdadero modelo que a su vez me genera muchas dudas y miedos los cuales serán redescubiertos en esta nueva etapa de mi vida.
Empecé a sentir que todo encajaba. Ya no era diferente por ser serio, retraído, callado, aburrido o pesado. Esa ya no es mi etiqueta, mi etiqueta es autismo.
Tras entender la realidad del diagnóstico, he tenido que deconstruirme para construirme. Ahora, no creo necesario inventar excusas cuando no quiero hacer planes porque necesito quedarme en casa. Yo sé que para el resto puede resultar difícil de entender cuando me dicen “¿En serio prefieres quedarte solo a que hagamos algo tranquilamente?” No es que lo prefiera, es que lo necesito.
La autenticidad: significado y desafíos
Según Larissa Guerrero (2024), «la autenticidad es la capacidad de vivir de acuerdo con nuestros valores y creencias más profundas». Para las personas autistas, ser auténticas requiere un acto de valentía, ya que enfrentan un mundo que frecuentemente no las comprende. A pesar de los retos, abrazar la autenticidad permite sentirse más cómodas consigo mismas, construir relaciones más significativas y experimentar un mayor bienestar emocional.
En este contexto, la autenticidad se convierte en un camino hacia la autoaceptación, un elemento fundamental para el bienestar emocional de las personas autistas. Además, desafiar los estereotipos mediante la expresión auténtica contribuye a abrir espacios de mayor aceptación y comprensión de la neurodiversidad en la sociedad.
Sin embargo, este proceso no está exento de dificultades. La autenticidad puede generar temor, especialmente al rechazo o la discriminación, realidades persistentes debido a la marginalización, el capacitismo y los prejuicios sociales. Este miedo coloca a las personas autistas en una paradoja: aunque la autenticidad es clave para su bienestar emocional y autoaceptación, el temor al rechazo puede llevarlas a recurrir nuevamente a mecanismos de defensa, como el enmascaramiento y la evitación.
La autenticidad, por otro lado, brinda una serie de beneficios significativos. Las personas que viven de manera auténtica suelen tener relaciones más genuinas y satisfactorias, ya que se relacionan desde la sinceridad y la transparencia. Además, ser auténtico ayuda a disminuir el estrés generado por el enmascaramiento y la evasión, favoreciendo así una mejor salud mental. La autenticidad facilita que las personas nos conectemos de manera más profunda y significativa, fortaleciendo los vínculos tanto personales como comunitarios.

Rasgo característico de mi autenticidad en momentos de mucha alegría o felicidad. (expresión facial)
Nuevos comienzos regenerativos:
Afortunadamente, he encontrado en la UMA un espacio donde puedo empezar a descubrir y vivir mi verdadera identidad. Contar con una comunidad de aprendizaje que escucha y abraza la diversidad, el poder adentrarnos en la naturaleza para espejear nuestra realidad en la inmensidad de vida y diversidad que encontramos en el bosque. Sentirme comprendido y valorado ha contribuido significativamente a mi sentido de pertenencia y bienestar emocional. Fomentar relaciones basadas en la comprensión y el respeto mutuo ha sido esencial para mejorar mi calidad de vida.
Para mi bienestar, ha sido necesario también adaptarme a entornos de seguridad sensorial. Contar con un espacio como la UMA donde puedo controlar estos estímulos ha facilitado mi tranquilidad y funcionamiento durante los intensos días de trabajo presencial. Espacios de trabajo hechos con materiales naturales, acogedores, con un número reducido de personas, amplias áreas verdes, entre otras cosas favorables. Son congruentes y llenas de autenticidad lo que ha hecho que reduzcan los niveles de ansiedad y dificultades de concentración.
Uno de los aspectos más importantes para la calidad de vida de las personas autistas es el derecho a ser uno mismo y a vivir de acuerdo a nuestras necesidades y forma de entender el mundo.
Agradezco a la comunidad UMA, a los magníficos docentes con los que he aprendido y los grandes momentos que han marcado profundamente estando convencido que vivir este proceso ha sido de las mejores decisiones de mi vida.

Foto: cortesía de Ismael Jimenez
Bibliografía:
- Guerrero, L. (2024). Autenticidad vs. evitación en el autismo: un camino hacia la autoaceptación
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
- Attwood, T. (2007). The Complete Guide to Asperger’s Syndrome. London: Jessica Kingsley Publishers.
-

Oyameles: Transformando la Relación con la Naturaleza en Coyoltepec.
Oyameles es una comunidad pionera y un centro de experiencias ubicado en el corazón del bosque de Coyoltepec, Estado de México. Este proyecto se dedica a la regeneración ambiental y al desarrollo humano integral, con el objetivo de ser un modelo de sostenibilidad y armonía con la naturaleza.

Visión Transformadora:
Oyameles aspira a ser un ejemplo de cómo las comunidades pueden prosperar en sintonía con su entorno natural. La comunidad se centra en crear una cultura de prosperidad compartida, donde los residentes y visitantes pueden aprender, compartir y aplicar prácticas regenerativas. Estas prácticas buscan transformar la relación entre el ser humano y la naturaleza, promoviendo un futuro sostenible y consciente.
Un espacio de Aprendizaje y Conexión:
En Oyameles, se llevan a cabo diversas actividades, talleres y eventos que invitan a las personas a reconectar con la naturaleza, consigo mismas y con los demás. La comunidad se rige por principios de desarrollo integral, abarcando aspectos como la salud física y espiritual, la educación ambiental, y la implementación de ecotecnias que respetan el medio ambiente.

El Rol de una UMANA:
Jessica Said Canavati, cofundadora y egresada de la Maestría en Proyectos Socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente, generación 2019, es una de las principales impulsoras de este proyecto. Con su experiencia en arquitectura y su compromiso con el impacto colectivo, Jessica ha ayudado a diseñar e implementar las metodologías que guían el trabajo en Oyameles, asegurando que cada acción tenga un impacto duradero en el territorio y en las personas que lo habitan.
¿Cuál es el impacto a largo plazo?
El enfoque de Oyameles no solo se limita a la comunidad local, sino que busca ser un modelo replicable en otras regiones. A través de la colaboración con expertos y la participación de la comunidad, Oyameles trabaja para restaurar el equilibrio ecológico del bosque de Coyoltepec, mientras que promueve una vida en armonía con la naturaleza. Este proyecto es un testimonio del poder de la colaboración y el compromiso en la creación de un futuro sostenible y próspero para todos.

Reseña escrita por Alejandro Jiménez (@soyalejandro.jv)de la generación 2023 de la Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente
-

¿Cómo llega a la Universidad del Medio Ambiente una artista escénica?
Reflexiones sobre la llegada a la Universidad del Medio Ambiente. Por Valentina Margot Becerril Laverin. Generación 2024. Maestría de Proyectos Socioambientales.
La transición de una artista escénica a la Universidad del Medio Ambiente (UMA) es un viaje marcado por la exploración y la búsqueda de convergencia entre disciplinas aparentemente dispares: el arte y la ecología.
Como licenciada en Estudios en Danza, no salí de la carrera teniendo opciones laborales claras. Con esta licenciatura no hay trabajos concretos, no fuimos formados para ser bailarines profesionales. Si no que nos abrieron puertas para ver el caleidoscopio que es la danza más allá de la práctica y el escenario.
¿Estudiar danza pero sin bailar?
Descubrimos nuevos horizontes por los cuáles apreciar el arte al estudiar historia, filosofía, antropología, al escribir ensayos y críticas de espectáculos, al aprender nuevas técnicas de movimiento y conocer la anatomía para entender mejor el cuerpo vivo…
Fue una aventura en la que los profesores nos guiaron, advirtiéndonos desde un inicio que no había ninguna salida precisa, que lo más seguro era que tendríamos que crear nuestra profesión, elaborar a lo que nos quisiéramos dedicar, no desde cero, podríamos aliarnos y tomar apoyo en otras profesiones.
No siempre quise estudiar danza
Antes de reorientarme hacia los estudios en danza, comencé a estudiar biología, dispuesta a ser etóloga y dedicarme a proteger el medio ambiente. Por diversas razones los planes fueron cambiando, pero nunca me separé completamente de esta idea, buscando formas de fusionar el arte con la sensibilización hacia los problemas ecológicos.

“El diablo blanco” en Gruta, Colectivo Beznei, fotografía por Demora Liliana
Poco tiempo después de terminar la carrera entré en un proyecto con el Colectivo Beznei, un grupo de artes escénicas que lleva el juego en su centro para la creación. Con esto regresé a escena como intérprete creadora al igual que como gestora y administradora, algo que tuve que ir aprendiendo sobre la marcha.
Llevamos desde septiembre del 2021, presentando y rediseñando con cada función, taller y laboratorio la obra “Gruta”, que, aún si no es su objetivo primero, es un proyecto social que encarna diferentes formas de ser mujer y de ser mujer en un país feminicida. Esta obra nos ha acercado a un público muy variado movido por recuerdos, historias y emociones.
¿Por qué les cuento todo esto?
Después de dos años y medio sentí que necesitaba más apoyo y conocimiento en mi búsqueda para crear lo que más me interesa: unir el arte y la ecología. Así que, comencé a buscar espacios en los que me pudiera expandir para realizar mi sueño.
Así fue cuando encontré la Universidad del Medio Ambiente, un espacio en el que puedo crear mi proyecto ampliando mis horizontes. La Maestría en Proyectos Socioambientales no solo ofrece un marco para abordar problemas ambientales y sociales, sino que también fomenta la interdisciplinariedad al permitirnos elegir materias de otras especialidades.

Actividad en el bosque, Universidad del Medio Ambiente, Acatitlán. Fotografía por Ismael Jiménez
¿Qué me ha dado la Maestría?
Este semestre pude acercarme a la sostenibilidad desde el punto de vista educativo y el económico, conociendo así mundos distintos que en realidad no están tan separados como nos lo han hecho creer.
Esta libertad para construir mi especialización me ha dado la confianza de que no necesito seguir un camino estricto y preestablecido para alcanzar mis objetivos, que la vida no siempre tiene que dividirse entre especialidades, sino que pueden y, desde mi punto de vista, deben trabajar en conjunto para que esas fronteras artificiales se diluyan.
La maestría en Proyectos Socioambientales, o MAPS, es un regalo que nos da la UMA para explorar el conocimiento multifacético y poder hacerlo a nuestra manera, con nuestros deseos y ambiciones.
-

La curiosidad como motor
Reflexiones sobre la curiosidad en mi paso por la UMA
El primer semestre en la UMA marcó un punto de inflexión en mi camino. Me brindó la oportunidad de reconectar con mi esencia y redescubrir aquello que me apasiona. Este proceso de introspección me permitió identificar mis valores, intereses y aspiraciones, impulsándome a explorar nuevas posibilidades y perseguir mis sueños con mayor determinación.
El tercer semestre se presenta como una oportunidad única para establecer una profunda conexión con el lugar donde habitamos. A través de un proyecto integrador, se busca involucrar a todos los actores y beneficiarios, fomentando la colaboración y el trabajo en equipo. Sin embargo, este proyecto va más allá de la simple acción; se trata de una inmersión profunda en el sitio en cuestión, una exploración de sus características físicas, históricas y culturales.
En el ámbito empresarial, la tendencia suele ser definir un objetivo y trabajar de forma lineal para alcanzarlo. Sin embargo, en este caso, proponemos un enfoque distinto: estudiar a fondo las características del lugar, incluyendo su geografía, hidrología, biología, historia y cultura. Este análisis profundo nos permitirá descubrir la esencia y la vocación del lugar, brindándonos las bases para definir un propósito alineado con su potencial.
De esa forma, el propósito que se defina junto con los demás participantes del proyecto buscará desarrollar el potencial del sistema.
Investigación activa
Los sistemas que estudiamos no son lineales ni perfectos, y nuestro entendimiento de ellos evoluciona con el tiempo. Por lo tanto, las hipótesis de los proyectos pueden ir cambiando conforme se obtiene más información y experiencia.
La cualidad de la versatilidad y la adaptabilidad son muy importantes para llegar a resultados que, más que esperados, sean desarrolladores de potencial. Esta apertura por saber que no siempre tendremos la razón o éxito desde un comienzo puede practicarse con la habilidad de hacer preguntas poderosas.
Una pregunta poderosa es aquella que te impulsa a querer obtener respuestas e indagar hacia un fin específico y que causa que tengamos más preguntas. Es decir, funge como un filtro al observar tu alrededor. Dependiendo de la pregunta que formulamos, es la respuesta que los ojos buscarán. La UMA, incluso desde las actividades de horas beca, propicia la conexión con el entorno y la curiosidad.

Avistamiento de aves. Por Mauricio Ortega en Acatitlán.
Por ejemplo, una de mis actividades como becario es el avistamiento de aves. Cuando anteriormente las aves no eran un tema trascendente en mi vida, ahora me entusiasma apreciar las que radican en mi colonia y observar sus colores, escuchar su trino y preguntarme el porqué de la forma de su pico o cuál es su dieta.

Ave en campus UMA. Por Mauricio Ortega en Acatitlán.
Negocios y agua
Sumergirme en la naturaleza me despierta un profundo compromiso por su cuidado y por compartir su belleza con los demás. Esta pasión es el motor que impulsa mi proyecto, el cual involucra a la empresa donde laboro. Buscamos fortalecer nuestra relación con el agua, gestionándola de manera responsable y valorando el río que enriquece nuestro entorno. He aprendido en mi seminario de negocios que el beneficio socioambiental que generamos como empresa es tan importante como el económico.
Me entusiasma seguir profundizando en la metodología de la UMA para la gestión de proyectos socioambientales. Me enorgullece lo que hemos logrado tanto en mi espacio personal como en el ámbito laboral junto a mi equipo de codiseño. Esta forma de trabajo ha despertado en mí una gran curiosidad por los diversos temas que se entrelazan en mi proyecto. La curiosidad es una fuente de inversión invaluable, pues nos impulsa a ir más allá y alcanzar nuevas metas.
Escrito por José Mauricio Ortega González, estudiante de la Generación 2023 de la Maestría en Proyectos Socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente, ubicada en Acatitlán, Valle de Bravo, México.
-

Proyecto Socioambiental Mayahuel
Reseña del proyecto de titulación de Bernardo Germán. Generación 2022. Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente.
Cultivando Mezcal Agroecológico de Manera Sostenible
Contexto y Problema Socioambiental
El auge del mezcal, con un crecimiento del mercado del 173% entre 2018 y 2019 (Sandoval, M. & Carrillo, E. 2022), ha impulsado la expansión de agave en Tlacolula, alcanzando las 7.000 hectáreas sembradas a finales de 2019. Sin embargo, esta intensificación ha generado un impacto ambiental considerable.
Prácticas Agrícolas No Sostenibles:
- Eliminación de Biodiversidad: Los productores han eliminado otras variedades de plantas y árboles para sembrar agave de forma extensiva, reduciendo la biodiversidad local.
- Deforestación: La extracción de madera para la cocción del agave ha sido significativa, con un consumo de un metro cúbico por cada 125 litros de mezcal producido. Esto ha generado deforestación y degradación del suelo.
- Escasez de Agua: La producción de mezcal requiere grandes cantidades de agua, con un consumo de 20 litros por cada litro de mezcal. Esta alta demanda ha puesto en riesgo los mantos acuíferos y ríos locales.
Impacto en las Regiones Productoras:
En 2019, Miahuatlán, Tlacolula y Yautepec aportaron el 70% de la producción de agave de Oaxaca, con 103,887.6 toneladas, generando una sensación de desarrollo que incentivó la intensificación de la producción. Sin embargo, la deforestación y la extracción de madera han degradado el suelo de Tlacolula, con un 24.13% de suelos mostrando degradación de moderada a muy alta, reduciendo su capacidad de retención de agua y disminuyendo la recarga hídrica debido a la alta extracción de agua para la producción de mezcal.
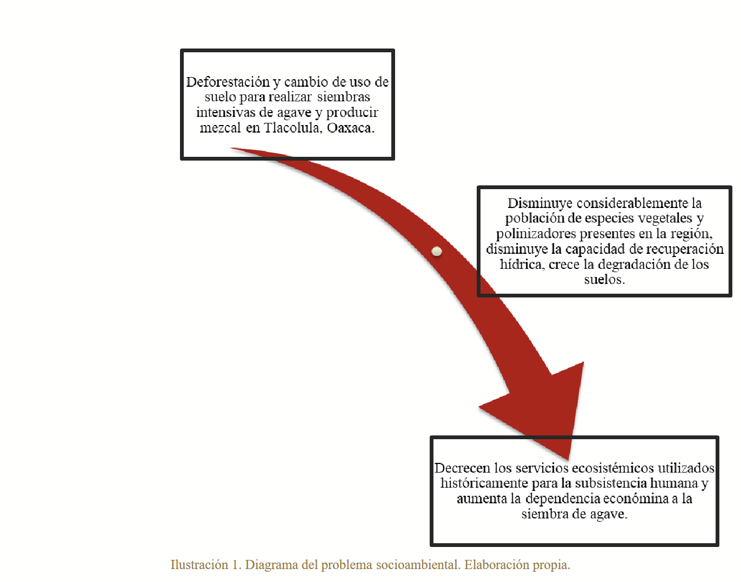
Un espacio de aprendizaje y desarrollo sustentable para la comunidad agroecológica de Tlacolula
Mayahuel, es una empresa que sostiene y ayuda a otras a sostener prácticas agroecológicas en la producción y comercialización de agave y mezcal. Es un espacio de aprendizaje donde se comparten saberes agroecológicos con los productores de agave y mezcal de Tlacolula, Oaxaca, apoyando la aplicación de técnicas de siembra que impulsen la regeneración ecosistémica del lugar y permitan a los agricultores diversificar los ingresos de sus producciones.
En Mayahuel, se brinda acompañamiento para la implementación de técnicas de siembra agroecológicas que contribuyen a la regeneración del ecosistema local, al mismo tiempo que se empodera a los agricultores para diversificar sus ingresos y mejorar su calidad de vida.
Objetivos específicos
-
Posicionar un mezcal de alta gama en el mercado:
Mayahuel busca distinguir su mezcal por su calidad excepcional y su compromiso con la producción sostenible, conquistando un lugar privilegiado en el mercado de mezcales premium.
-
Fomentar prácticas agroecológicas en Tlacolula, Oaxaca:
A través de espacios de aprendizaje continuo, Mayahuel se propone difundir y consolidar el uso de técnicas agroecológicas entre los productores de agave y mezcal de Tlacolula.
-
Desarrollar experiencias turísticas regenerativas:
Mayahuel busca crear experiencias turísticas únicas que promuevan la comprensión de los impactos socioambientales de la industria del mezcal, a la vez que generan oportunidades de diversificación de ingresos para la comunidad de Tlacolula.

Problema socioambiental:
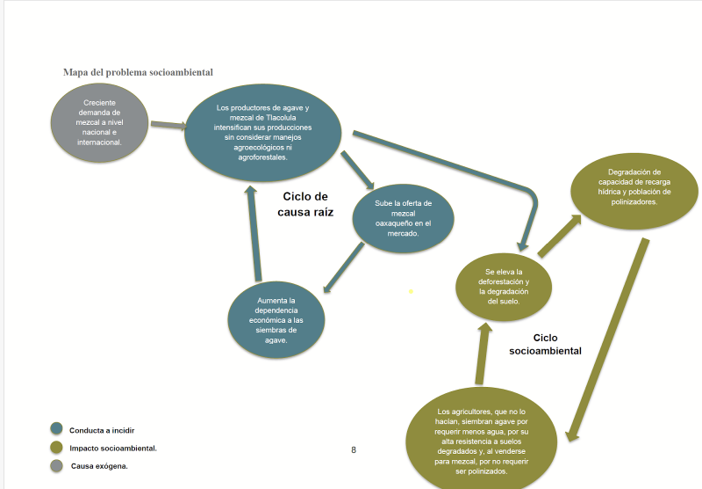
Mapa sistémico de la Teoría de cambio
Mayahuel apuesta por la creación de espacios de aprendizaje no formales centrados en técnicas agroecológicas, diseñados a medida de las necesidades de los productores de agave de Tlacolula, Oaxaca. Esta iniciativa busca impulsar la adopción de prácticas regenerativas en los cultivos locales, promoviendo la sostenibilidad a largo plazo y el bienestar de la comunidad.
Las prácticas agroecológicas regenerarán el suelo de Tlacolula, mejorando la recarga hídrica y aumentando la biodiversidad. La reforestación y regeneración del suelo incrementarán las poblaciones de polinizadores, esenciales para la polinización y los servicios ecosistémicos necesarios para la subsistencia humana.
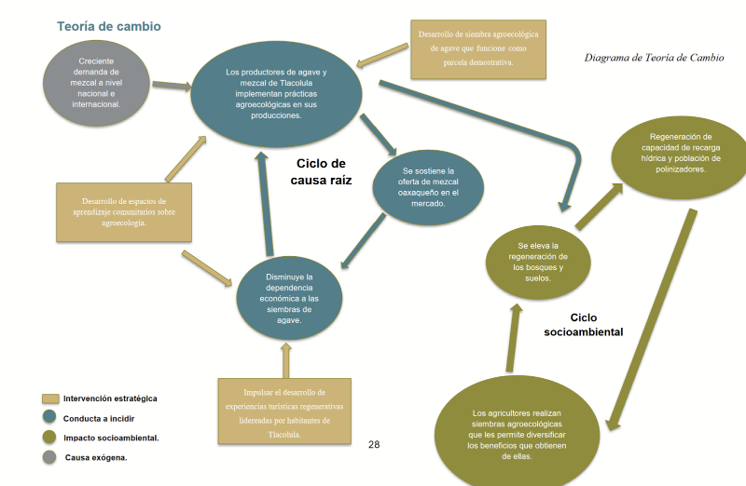
Etapas siguientes:En 2024, Mayahuel planea construir los espacios necesarios para su desarrollo y establecer la siembra agroecológica, por lo tanto este año será crucial para el futuro de la empresa, ya que se requiere contar con espacios físicos adecuados y realizar la primera siembra de manera correcta, lo cual permitirá validar las hipótesis de cambio con bases sólidas y obtener conclusiones claras sobre lo que ha funcionado y lo que necesita ajustes.
Los expertos participarán en las intervenciones donde compartirán sus conocimientos, fomentando un sentido de apropiación y bienvenida en la comunidad desde el inicio del proyecto.
-

Proyecto Socioambiental Kôriba
Kôriba es un Proyecto Socioambiental de Paisajismo con identidad nativa
Reseña del proyecto de titulación de Fernanda García. Generación 2022. Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente.
Kôriba es una empresa de paisajismo y viverismo, que se dedica a resaltar y valorar la vegetación nativa en entornos antropizados en la selva baja caducifolia y el matorral xerófilo de climas semiáridos, Nuestro objetivo principal es contribuir a la conservación de la biodiversidad de estas regiones a través de la integración de especies nativas en proyectos de paisajismo y su reproducción en viveros..
Nacemos de la observación de la desconexión que existe entre las personas y la rica biodiversidad vegetal local en entornos urbanos. Esta desconexión se ve agravada por la insuficiencia y falta de calidad en las áreas verdes existentes.
Propósito:
Nuestro propósito principal es fomentar la conservación de la biodiversidad vegetal del clima semiárido de la Mesa Central de México por medio de la integración de especies nativas en proyectos de paisajismo y reproducción de estas en vivero. Aspiramos a contribuir a la construcción de entornos urbanos que sean saludables, estéticamente agradables y sostenibles desde el punto de vista medioambiental que inviten a los usuarios a conectar y reconocer la importancia del cuidado y conservación de las especies locales.

Objetivos específicos:
- Diseñar proyectos de paisaje a diferentes escalas que incorporen una paleta vegetal biodiversa, adaptada a las condiciones climáticas de la región y a la cultura local utilizando una metodología de diseño participativo que involucre a actores y usuarios para visibilizar la importancia de las especies autóctonas, así como de considerar a otros grupos de interés y entidades asociadas a los proyectos.
- Aumentar la disponibilidad de especies nativas de la Mesa Central de México en el mercado.
- Desarrollar habilidades de reproducción de estas especies en otros viveros
- Implementar talleres, experiencias y estrategias de comunicación efectivas para difundir el conocimiento sobre la importancia de la biodiversidad local
Contexto y problema socioambiental:
En México, se ha perdido el 50% de la selva seca original, de la cual la mitad está degradada y la otra mitad está aislada y en riesgo de desaparecer. La Selva Baja Caducifolia (SBC) es una de las más amenazadas debido al cambio de uso del suelo por actividades agropecuarias y megaproyectos. La deforestación ha reducido su extensión significativamente, de entre el 8-14% del territorio mexicano a solo el 3.38% actual. Esta selva, a menudo percibida negativamente por su estacionalidad climática, es vital por su biodiversidad, albergando más del 40% de las plantas endémicas de México y el mayor número de plantas medicinales utilizadas localmente.
A pesar de que México es un país megadiverso, el uso de especies vegetales en programas de reforestación es muy limitado, empleándose sólo entre 60 y 150 especies, menos del 1% de la diversidad existente. Este problema es especialmente grave en ciudades que originalmente tenían vegetación de la Selva Baja Caducifolia (SBC) en la Mesa Central, donde la forestación urbana se limita a 12-20 especies. Esto desconecta a las personas de la vegetación local y genera desinterés en su conservación.

Estrategia y Teoría de Cambio:
La Estrategia y Teoría de Cambio se centra en dos intervenciones principales para incrementar la presencia de especies nativas en el paisajismo urbano:.
-
Innovación en el diseño paisajístico:
- Involucrar a clientes y actores clave para priorizar la vegetación local en los proyectos de paisajismo.
- Fomentar el uso de técnicas de diseño que favorezcan la biodiversidad y la sostenibilidad.
-
Aumento de la disponibilidad de especies nativas:
- Reproducir especies nativas en viveros para facilitar su acceso a los paisajistas.
- Promover la utilización de estas especies en proyectos urbanos, públicos y privados.
Esto mejorará los servicios ecosistémicos, como la calidad del aire, la regulación del clima, la conservación del agua y el fomento de hábitats para la fauna urbana, resultando en entornos urbanos más saludables.
El aumento de especies nativas también conferirá a las ciudades una identidad única y fortalecerá la identidad biocultural, reduciendo la «ceguera vegetal» al conectar a los ciudadanos con la biodiversidad local. Esta apreciación fomentará esfuerzos adicionales para conservar estas especies.
Además, se propone aumentar las interacciones con las plantas mediante un módulo demostrativo en el centro productivo y un programa de actividades, incluyendo discusiones sobre conservación y exposiciones de arte, para enriquecer la experiencia y concienciar sobre la importancia de la biodiversidad.
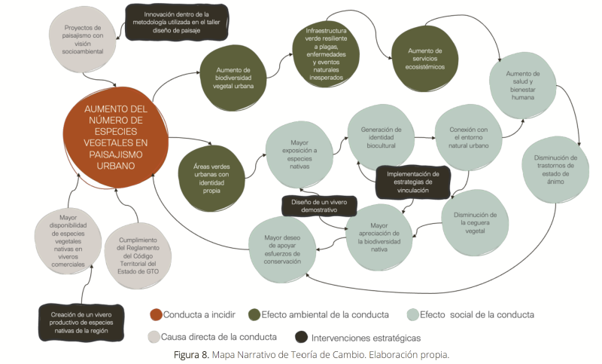
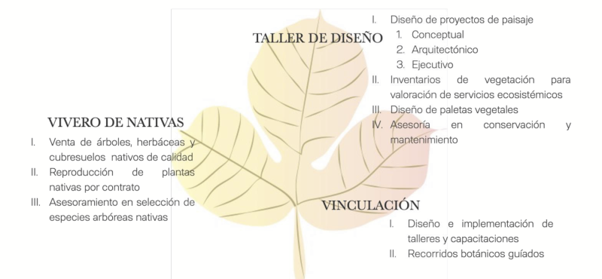
Siguientes pasos:
Tras la creación de las tres unidades de negocio, se procederá a identificar diversas colaboraciones estratégicas con el objetivo de ampliar nuestro alcance y cumplir con las metas de impacto establecidas. Estas colaboraciones se enfocarán en los siguientes aspectos:
- Establecimiento de una red de viveristas y paisajistas: Se creará una red de viveristas y paisajistas comprometidos con la sostenibilidad. Se les brindará capacitación y asesoría para fortalecer sus capacidades y promover prácticas sostenibles en su labor.
- Desarrollo de programas educativos y culturales: Se establecerán colaboraciones con universidades locales que trabajan en el ámbito de la infraestructura verde, como la Ibero, La Salle, ITESM y UNAM ENES León. Juntas, se diseñarán e implementarán programas educativos y culturales que promuevan la conciencia ambiental y la adopción de prácticas sostenibles en la comunidad.
- Vinculación con instituciones internacionales: Se establecerán vínculos con instituciones de renombre internacional, como ONU Hábitat y el World Economic Forum. Estas alianzas permitirán captar fondos, establecer relaciones estratégicas y acceder a redes globales de apoyo y conocimiento.
- Obtención de recursos gubernamentales: Se explorarán y gestionarán oportunidades de financiamiento a través de programas de apoyo gubernamentales como el Programa Desarrollo de la Horticultura Ornamental de SADER. Estos recursos serán fundamentales para impulsar el crecimiento y la sostenibilidad del proyecto.
- Replicación del modelo en otras regiones: Se analizará la viabilidad de replicar el modelo de vivero en otras localidades con clima semiárido. En caso de ser factible, se establecerán viveros especializados en la reproducción de vegetación adaptada a las condiciones climáticas de cada región.

-

Proyecto Socioambiental Xona
Reseña del proyecto de titulación de Ana Rosa Gordillo Terrón. Generación 2022. Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente.
Contexto:
El “Proyecto Xona”, surge en 2021, como parte de Hagamos Composta, asociación que tiene como objetivo reducir la cantidad de residuos producidos en las ciudades a través de un servicio de recolección y transformación de residuos orgánicos.
En 2020 la población total de Xonacatlán fue de 43,035 habitantes, de los cuales 22% lo componen jóvenes entre 15 y 24 años (INEGI, 2020) que a través de las entrevistas e interacciones que hemos tenido con ellos, han demostrado una apatía generalizada ante los acontecimientos sociales y ambientales de su comunidad. Es importante fomentar la empatía hacia la naturaleza y generar una conexión emocional con ella para poder adoptar comportamientos sostenibles hacia el medio ambiente.
Propósito:
Desde sus inicios, el proyecto ha contado con el apoyo de un grupo de jóvenes residentes en el área donde se realiza la recolección y transformación de residuos orgánicos. Estos jóvenes, además de convertirse en amigos de la iniciativa, han pasado a ser parte fundamental del proyecto. Es por ello que se ha planteado el Proyecto Xona, cuyo objetivo es crear y fortalecer espacios para el desarrollo de habilidades socioemocionales y de liderazgo en los jóvenes de Xonacatlán. A través de una comunidad de reflexión, apoyo y acción, se busca abordar las problemáticas socioambientales de su entorno, con el fin de mejorar gradualmente las realidades sociales y ambientales de la localidad y, en consecuencia, la calidad de vida de sus habitantes.
Un enfoque integral para el desarrollo personal y social
Este acompañamiento se enfoca en tres ejes de acción:
- Autoconocimiento: Se incorporan actividades y procesos que permiten a los estudiantes explorar y comprender su propio ser, identidad, emociones, heridas, fortalezas, y sueños para que de esta forma puedan tener un discernimiento sólido y fundamentado en la formulación de sus proyectos de vida.
- Tejido social: Se fomenta la construcción de relaciones sólidas y participativas a través del encuentro, la reflexión, el diálogo y el cuidado mutuo. Se busca que los jóvenes aprendan a colaborar, comunicarse de manera efectiva y resolver problemas de forma conjunta, fortaleciendo así los vínculos con su comunidad. Buscamos que los jóvenes aprendan a colaborar, comunicarse efectivamente y resolver problemas de manera conjunta, a la vez que establecen vínculos sólidos con su comunidad.
- Sustentabilidad: Buscamos resignificar la relación que tienen los jóvenes con la naturaleza, a través de la sensibilización y comprensión de los problemas ambientales del mundo y específicamente de su comunidad.
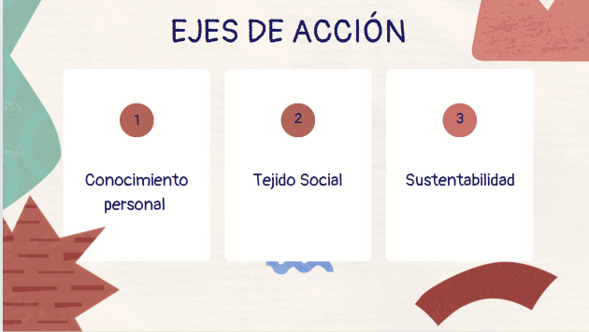
Es crucial que la juventud reconozca la importancia de cuidar el medio ambiente y que asuma la responsabilidad de sus acciones y cómo estas pueden afectar de manera positiva o negativa a futuras generaciones
Un paisaje en transformación: De lo rural a lo urbano
El municipio de Xonacatlán ha experimentado una drástica transformación en las últimas décadas. Lo que antes era un territorio predominantemente rural, dedicado a la agricultura, la silvicultura y la ganadería, ha dado paso a un paisaje urbano dominado por los sectores de servicios e industrial.
Según el Plan de Desarrollo Municipal de Xonacatlán (2022-2024), hace apenas quince años, la zona agropecuaria ocupaba el 87.4% del territorio municipal, con un 58.4% dedicado a la agricultura, un 22.5% a los bosques y un 6.5% a los pastizales. El resto del territorio correspondía al área urbana.
Problema socioambiental:
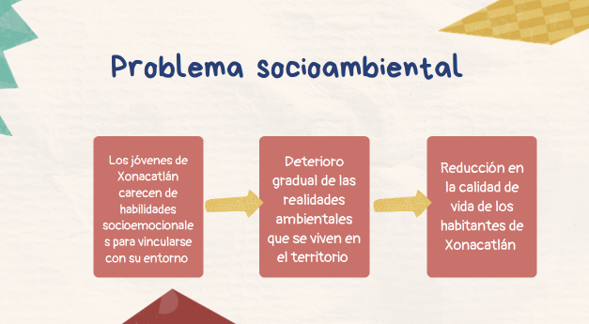
Promueve la comprensión de las diversas realidades socioambientales y la aspiración del bien común. Impulsamos un liderazgo que no se centra en intereses propios, sino que encuentra sentido en el contexto y el trabajo colectivo. Este liderazgo busca la transformación socioambiental y el beneficio de las comunidades (Rincón, 2022)El programa busca generar una conciencia sobre la gravedad de la crisis cultural y ecológica que está viviendo el planeta a la vez que busca resignificar la relación de los jóvenes con la naturaleza a través del fortalecimiento y desarrollo de habilidades socioemocionales, de esta forma se incrementará el cuidado del patrimonio cultural a través del desarrollo de propuestas que mejoren las condiciones ambientales del territorio.
De acuerdo a Humberto Maturana (1990) “No hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y la haga posible como acto”, lo que implica que las emociones no solo son reacciones pasajeras o estados de ánimo, sino fuerzas que dan forma a nuestras decisiones, comportamientos y acciones.
Al reconocer el papel fundamental de las emociones en la motivación de nuestras acciones podemos fomentar cambios positivos y duraderos hacía acciones más sostenibles.
Mapa sistémico de la Teoría de Cambio:
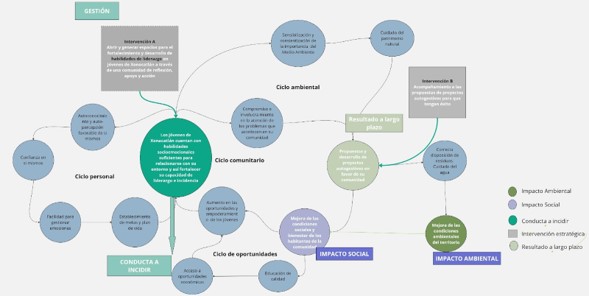
Hagamos Composta no se limita a operar únicamente en Xonacatlán; cuenta con más de 16 sedes en diversas ubicaciones como México, España, Costa Rica, Honduras y El Salvador.
Nuestro objetivo es sistematizar la experiencia obtenida en Xonacatlán y replicarla en los distintos terrenos donde operan las otras sedes. Esto se realizará adaptando el enfoque a los contextos y necesidades específicas de cada lugar, pero manteniendo el mismo objetivo fundamental: desarrollar habilidades en los jóvenes para que se sientan capaces de llevar a cabo proyectos autogestivos que beneficien a sus comunidades.
Para replicar este acompañamiento en los diversos territorios donde opera Hagamos Composta, es fundamental establecer un vínculo estrecho con los habitantes de cada comunidad. Idealmente, se debe realizar un «metadiagnóstico» inicial que nos permita obtener una comprensión más profunda y detallada del contexto.
Por otro lado, es importante investigar si existen otras iniciativas en el área que estén generando impacto y, de ser posible, colaborar con ellas para evitar duplicar esfuerzos y trabajar en equipo en el fortalecimiento de las acciones existentes.
Conclusiones:
Nuestro objetivo es que este acompañamiento evolucione hacia la autogestión, asegurando su sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, reconocemos la importancia de establecer primero unas bases sólidas, fomentando hábitos y compromisos firmes. Una vez logrado esto, podremos dar un paso atrás y permitir que los jóvenes tomen la iniciativa, asegurando que el impacto del curso continúe y se expanda.

-

Las semillas de la UMA
Culminó con éxito mi paso por la Universidad del Medio Ambiente. Esta casa de estudios no me es ajena, pues ya tuve la oportunidad de conocerla al cursar el diplomado en Economía Circular. Estoy seguro de que este no será mi último encuentro con este lugar tan mágico, donde he adquirido valiosas enseñanzas.
Hace dos años emprendí la aventura de comenzar la Maestría de Proyectos Socioambientales, o como aquí le decimos MAPS. Esa semilla fue plantada y hoy se empiezan a ver las raíces tan fuertes que se han generado en cada uno de los próximos graduados y graduadas de esta generación, todo el fruto que se ha dado y la cantidad de semillas que se siguen sembrando dentro y fuera de la UMA.
Por dar algunos ejemplos, se han gestado proyectos que buscan el buen vivir de las personas, huertos educativos en las escuelas, un invernadero que busca rescatar y preservar árboles, se creó una comunidad agroecológica, se están acompañando jóvenes para que puedan ser líderes de su propia historia, etc.
La UMA no solo es un lugar de formación, sino también un espacio seguro de encuentro y diálogo, donde se gestan alternativas de vida.
En estos dos años, he tenido el privilegio de ser instruida por excepcionales maestros y maestras, de una pasión contagiosa por su labor. De igual manera, he enriquecido mi aprendizaje con mis compañeras y compañeros, quienes me han brindado la esperanza de que en este mundo, la bondad supera a la maldad y que todos luchamos por un futuro mejor. Como bien se dice en Chiapas, «anhelamos un mundo donde converjan diversos universos, donde todos tengan un lugar».
La UMA me ha equipado con valiosas herramientas que me acompañarán a lo largo de mi vida, permitiéndome alcanzar mis metas y contribuir a un mundo mejor:
-
Autodescubrimiento:
He cultivado la capacidad de identificar mis pasiones y talentos, impulsándome a explorar mi potencial y canalizar mi energía para generar un impacto positivo.
-
Organización y productividad:
La elaboración de agendas detalladas me permite gestionar mi tiempo de manera eficiente, dedicándome a las actividades que más me apasionan y me acercan a mis objetivos.
3. Pensamiento sistémico:
Los mapas sistémicos me ayudan a comprender la complejidad de los problemas y enfocar mi energía en acciones que tengan un mayor impacto en su resolución.
-
Pensamiento crítico:
En un mundo saturado de información, he desarrollado la capacidad de analizarla de forma crítica, discerniendo lo relevante y tomando decisiones acertadas.
-
Conciencia ambiental:
La profunda conexión que he establecido con la naturaleza me ha inspirado a cuidarla y buscar soluciones que promuevan la armonía entre el ser humano y su entorno.
Al concluir esta etapa, me siento llena de optimismo por el futuro que estamos construyendo juntos y juntas, un futuro donde nuestras acciones y decisiones están alineadas a la creación de un mundo más justo, sostenible y lleno de posibilidades.
Ana Rosa Gordillo Terrón. Egresada de la generación 2022.
-
-

Visitando proyectos socioambientales en México
El presente Blog se trata de la visita a proyectos socioambientales en México, realizada por algunos estudiantes de la G2022 de la Maestría en Proyectos Socioambientales.
Experiencias inspiradoras:
Terminando el segundo semestre, tres estudiantes de la Maestría de Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente, guiades por la la necesidad y la pasión que sentimos por conectar y construir redes, y de esta manera ejercitar nuestro interés constante de tejerlas. Planeamos un viaje para visitar diferentes proyectos y emprendimientos que son fuente de inspiración para nosotres.
Primera parada: Producción de alimentos agroecológicos
Nuestro itinerario nos llevó a través de diferentes paisajes del Estado de Veracruz. Comenzamos nuestro viaje visitando a nuestro profesor, y ahora amigo, Santiago en Hortín Fortín. Reconocido por su enfoque en la producción de alimentos agroecológicos en Fortín de las Flores. Allí pudimos trabajar en su huerta y aprender sobre las complejidades y bellezas de la agroecología.


Segunda parada: Arte para la transformación
Desde allí nos dirigimos a Los Tuxtlas, donde pudimos aprender de músicos y artistas que comparten y ejercitan el amor por la vida, a través de su música y sus letras. Nos dimos cuenta que hay muchas formas de ser agentes de cambio, y una de ellas es a través del arte, transmitiendo mensajes poderosos que pueden transformar comunidades enteras.
Tercera parada: Bosque comestible y Cervecería la Brújula
Luego, continuamos nuestro viaje hacia Xalapa, desde donde nos estuvimos trasladando a diferentes proyectos cercanos. Tuvimos la oportunidad de visitar el Bosque Comestible Chantico, donde la especialidad de la casa son los quesos, que puedes probar ahí mismo, también visitamos la Cervecería la Brújula, un lugar que fusiona la cultura cervecera con el compromiso ambiental de manera única, y que además es bastante divertido.


Cuarta parada: sabor a Café
Después, nos dirigimos a Finca Coralillo, proyecto de nuestra amiga Mafer Bobadilla, egresada de la Maestría de Agroecología. Esta finca de café se encuentra en un proceso de transición agroecológica, desde una perspectiva regenerativa que se extiende desde el centro de la plantación hacia su entorno circundante. Durante nuestra visita, exploramos los desafíos y las recompensas que implica cultivar café de manera sostenible, comprendiendo de cerca la interconexión entre las prácticas agrícolas y la salud del ecosistema.
Quinta parada: Lácteos Flor de Alfalfa
Al terminar nuestros días en el estado de Veracruz, nos dirigimos hacia Querétaro donde visitamos Lácteos Flor de Alfalfa, un proyecto que destaca por su compromiso con la producción lechera orgánica y sustentable. Conocimos de primera mano su enfoque en el bienestar animal, donde las vacas son criadas en amplias áreas y son alimentadas con pastos orgánicos de alta calidad. Además, aprendimos sobre los desafíos de llevar una producción a gran escala a la vez que se mantienen principios de producción orgánica.
Sexta parada: Alimentación saludable y sustentable
Después, siguiendo más al norte, visitamos Via Orgánica en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde conocimos a personas dedicadas a promover la alimentación saludable y un futuro sustentable a través de la promoción del conocimiento y la práctica de la agricultura regenerativa orgánica, el comercio justo, la justicia social, la vida sostenible y la protección del planeta. Aprendimos sobre prácticas agroforestales que tienen el agave y el mezquite al centro de la producción, también aprendimos sobre transformación de residuos orgánicos para alimentar ganado, y sobre cómo han tejido una comunidad que no solo comparte conocimientos y técnicas, sino que también promueve un espíritu de colaboración y apoyo mutuo.


Ultima parada: Agave Nativo
Como último destino, visitamos a nuestra compañera de la maestría de agroecología, Daniela Inzunza, en el rancho La Herrada en Aguascalientes, quien forma parte de un increíble equipo de personas dedicadas a la investigación y reproducción de diferentes especies de agaves nativos para repoblar el estado, que permitan mantener labores culturales como son la producción de pulque y aguamiel. Durante nuestra estancia, pudimos descubrir el papel crucial que tiene la investigación en la conservación de la biodiversidad, y la preservación de especies en riesgo.

En conclusión:
Nuestro recorrido por los proyectos socioambientales fue una experiencia genuinamente transformadora, pues nos pudimos reconocer como agentes de cambio y fuimos conscientes de que no estamos solos en este camino.
La conexión con proyectos que reflejan nuestros valores y principios nos ha fortalecido en esta misión compartida. Este interés insaciable y multifuncional, característico de les estudiantes de la Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente, nos ha guiado a través de paisajes diversos, donde cada proyecto es un capítulo único en nuestra historia.
Este viaje no solo ha ampliado nuestros horizontes académicos y profesionales, sino que ha reforzado nuestro compromiso con un futuro más sostenible y equitativo.
¡El viaje no termina y estamos ansiosos por seguir siendo parte de este tejido de transformación!
Escrito por María Fernanda García Orozco y María García Madrigal.
Estudiantes de la generación 2022 de la Maestría de Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente
-

Mirada Apreciativa: El secreto para los proyectos socioambientales
Algunas reflexiones sobre como la mirada apreciativa es el gran secreto del éxito a la hora de desarrollar proyectos socioambientales planteadas por Ana Gordillo, estudiante de la Maestría de Proyectos Socioambientales de la generación 2022.
Vivimos en un mundo donde los desafíos socioambientales son cada vez más complejos. La Universidad del Medio Ambiente me ha enseñado a tener una mirada apreciativa, para no solo reconocer estos desafíos, sino también celebrar y construir sobre las fortalezas y posibilidades existentes.
¿Qué significa la Mirada apreciativa?
Cada ecosistema y comunidad es un mosaico único de historias, culturas y biodiversidad. Adoptar una mirada apreciativa significa entender y valorar esta riqueza y complejidad. Al apreciar la diversidad, diseñamos proyectos que se alinean y respetan las particularidades locales, lo que resulta en intervenciones más efectivas y respetuosas con el entorno.
Enfocarse exclusivamente en los problemas puede resultar abrumador. Sin embargo, la mirada apreciativa nos anima a enfocarnos en lo positivo: ¿Qué recursos y estrategias exitosas ya existen en la comunidad? Identificar estos elementos nos permite crear soluciones más creativas y sostenibles.
¿Cómo la Mirada Apreciativa contribuye al éxito de los Proyectos Socioambientales?
He observado que los proyectos más exitosos son aquellos donde las comunidades locales se sienten involucradas y valoradas. La mirada apreciativa fomenta una participación activa y un sentido de pertenencia, generando así un mayor compromiso y sostenibilidad a largo plazo.
Al valorar y utilizar los recursos y fortalezas locales, promovemos prácticas más sostenibles. Los proyectos alineados con las dinámicas locales no solo son más eficaces, sino que también contribuyen a la conservación y al uso responsable de los recursos.
Esta perspectiva también nos prepara mejor para ajustarnos a los cambios. Estar abiertos a aprender de las experiencias locales nos permite ajustar nuestros proyectos de manera efectiva frente a desafíos y cambios imprevistos.

En conclusión
Adoptar una mirada apreciativa en los proyectos socioambientales es una elección estratégica, ética y humana. Al reconocer y valorar la diversidad, fortalezas y potencial de las comunidades y ecosistemas, no solo mejoramos la efectividad de nuestros proyectos, sino que también contribuimos a la construcción de un mundo más justo, sostenible y colaborativo. La mirada apreciativa, por lo tanto, es más que una herramienta; es un camino hacia un futuro más prometedor y respetuoso para todos.
Ana Rosa Gordillo Terrón
-

Laboratorio Socioambiental Itinerante (LABSI).
A continuación, presentamos uno de los proyectos de titulación interdisciplinarios, gestados en la Universidad del Medio Ambiente por las estudiantes Daniela Inzunza Choza de la Maestría en Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos; y Mariana Obando Arroyo de la Maestría en Proyectos Socioambientales.
¿Qué es LABSI?
El Laboratorio Socioambiental Itinerante (LABSI) es una iniciativa que aspira a convertirse en una metodología para explorar el buen vivir en diversas comunidades, a través de las prácticas agroecológicas, una guía viva y en movimiento, que se adapte al contexto y necesidades de cada comunidad.
El “laboratorio” es una propuesta para preguntarnos cuál es el significado del buen vivir en nuestras vidas y cómo las herramientas de la agroecología pueden ayudarnos a transitar hacia un estado de mayor plenitud.
El LABSI busca ser un espacio donde podamos reconocer lo que tenemos en común, construir colectividad, escucharnos, reflexionar, compartir, aprender y organizarnos para caminar acompañadas hacia formas de bien vivir, cuidando la vida dentro y fuera de las personas (cuerpo-territorio).
¿Cómo es su metodología?
Involucra el desarrollo de talleres participativos y procesos de acompañamiento que permitan explorar el buen vivir desde una perspectiva individual y comunitaria, procurando que los procesos que se generen nos lleven a practicar la agroecología en comunidad.
Durante el 2023 se trabajó en la implementación de un prototipo del modelo de experiencias que se desean desarrollar a través del LABSI, por medio de la creación de una comunidad de práctica de mujeres de Aguascalientes, México y San José, Costa Rica, que deseaban reconectar con la vida y explorar las prácticas de soberanía alimentaria, como elemento inspiracional para liberar su capacidad reflexiva y autogestiva, con el fin de contribuir a incrementar su buen vivir y el cuidado del entorno natural que les sostiene; enfocándose en el re-encuentro con sus recetas tradicionales familiares.

Foto: Recetario de platillos tradicionales de las familias de la comunidad. Fotografía de Mario Inzunza.
A través de la implementación de este prototipo, se pretendió identificar la viabilidad del LABSI como un proyecto con el potencial para adaptarse y trabajar en diferentes comunidades, con contextos y problemáticas distintas.
¿Cómo fue el proceso de co-diseño?
El codiseño fue el elemento medular para el desarrollo del proyecto, toda la iniciativa fue construida integrando las voces y visiones de distintas personas, incluyendo las de nosotras,
Mariana Obando (estudiante de la maestría en Proyectos Socioambientales-MAPS) y Daniela Inzunza (estudiante de la maestría en Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos-MASAR), quienes actuamos como grupo de codiseño base y llevamos adelante las etapas de diseño e implementación del proyecto durante tercer y cuarto semestre, respectivamente.
Se buscó que el proyecto fuera codiseñado entre las maestrías de MAPS y MASAR porque a ambas estudiantes nos interesaba aprender de la otra disciplina, además consideramos que sería un gran complemento. Quisimos poner a disposición el diálogo y los saberes de nuestras maestrías para construir las bases de un proyecto retador, que difícilmente habríamos podido desarrollar si hubiésemos trabajado aisladas.

Mariana y Daniela. Foto de Edgar Alan Flores Paredes.
Por otro lado, el proyecto tampoco hubiera sido posible sin la presencia de un grupo diverso de mujeres que voluntariamente formaron parte de los conversatorios abiertos iniciales donde, en reuniones virtuales, nos cuestionamos juntas los significados relacionados al buen vivir, la agroecología y los temas que nos importaban. Este grupo fue fuente de consulta y posteriormente se convirtió en una comunidad de práctica que se involucró en el codiseño de la experiencia piloto (grupo de codiseño extendido).
En el grupo de codiseño extendido (comunidad de práctica) participaron María Guadalupe Choza, Cristy Reyes y Bertha María Inzunza, su rol fue el de “miembras de la comunidad de práctica” y “co-diseñadoras de la celebración presencial” (más adelante se mencionará como celebración del proceso vivido). El rol de Mariana Obando y Daniela Inzunza fue el de “miembras de la comunidad de práctica”, “codiseñadoras de la experiencia piloto” y “facilitadoras de las sesiones de trabajo y del proceso en general”.
 Comunidad de práctica de mujeres, Tejiendo Raíces. Fotografía de Edgar Alan Flores Paredes.
Comunidad de práctica de mujeres, Tejiendo Raíces. Fotografía de Edgar Alan Flores Paredes.¿Cuáles fueron los acuerdos para el proceso del codiseño?
Para trabajar el proceso de codiseño se decidió integrar los siguientes acuerdos:
- Escuchamos genuinamente y sin juicios.
- Practicamos la empatía y la amabilidad.
- Acogemos la diversidad de puntos de vista.
- Reconocemos y abrazamos que cada persona es la única experta en su vida.
- Honestidad contigo misma, el proceso es para ti misma.
- Practicamos rituales de inicio y de cierre para identificar cómo estamos llegando a las sesiones y cómo nos estamos yendo de ellas.
A los acuerdos previos se integran como sugerencia los siguientes acuerdos adicionales del grupo de codiseño base:
- Cosecha de las sesiones y devolución de la información a la comunidad.
- Confiamos en el proceso.
- Trabajamos a favor del consenso cuando se necesite.
- Velamos por el cumplimiento del propósito de cada sesión y del propósito común.
- Respetamos los tiempos establecidos.
¿Cuál fue la motivación profesional y personal al desarrollar este proyecto?
Teníamos muy claro que queríamos desarrollar un proyecto de maestría que fuera detonado por preguntas de exploración, la pregunta ¿qué es el buen vivir?, fue la primera que guió la investigación y junto a algunas preguntas adicionales, conforme intentábamos responderlas, el proyecto se fue construyendo.
Una motivación grande para ambas (Mariana y Daniela) fue dedicarle tiempo a un proyecto diseñado para construirse en comunidad, por lo tanto, aunque éramos quienes planeábamos los hilos conductores entre talleres, nunca sabíamos con certeza qué iba a resultar de cada sesión, porque dependemos de los sentires y pensares de las mujeres de la Comunidad de Práctica. Cada reunión nos dio insumos para la siguiente y fuimos evolucionando en un proceso de mejora continua. Esto fue algo que ambas buscábamos, vivir el codiseño a profundidad.
Nos entusiasmaba imaginar que la experiencia pudiera generar esperanza y fuerza en las mujeres que participamos, y que nos invita a adoptar prácticas que nos acercaran al buen vivir; como una llama que enciende congruencia, esperanza y libertad, desde la reconexión con la naturaleza, nuestras raíces y la vida misma. Nos unió la necesidad de contar con un espacio seguro para compartir entre mujeres, ya que identificamos que escasean estas oportunidades en nuestros contextos personales.
¿Cuál es la posición ética del proyecto?
La postura ética socioambiental del LABSI tiene una mirada ecofeminista, pues el proyecto surge a través de la unión de mujeres interesadas en los desafíos de la dominación capitalista y patriarcal de nuestros tiempos extractivistas.
La inspiración del LABSI es la filosofía del buen vivir, la cual es una reivindicación que propone un modo de vida diferente al desarrollo y el crecimiento económico a toda costa, que arrasa con la tierra y lleva al ser humano a despojarse de su conexión con la esencia de la vida para convertirse en un productor/ consumidor alejado de los ritmos naturales de la vida (Rodríguez, 2021).

Santiago y Mar dibujando un altar a los elementos de la naturaleza y la cocina. Comunidad Tejiendo Raíces. Fotografía de Daniela Inzunza.
¿Cuáles son las posturas construidas de manera colectiva?
Luego de algunos talleres participativos con la Comunidad de Práctica de mujeres (CdP), se materializaron ambas posturas (buen vivir y ecofeminismo), a través de las siguientes acciones:
- Ecología profunda: tener un espacio colectivo para dedicar más tiempo a la reflexión sobre la calidad relacional que mantenemos con nosotras mismas y con los demás seres vivientes. Una comprensión sensible de la vida y de la condición de interdependencia que la garantiza (Navarro, 2022).
- Agroecología a través de la soberanía alimentaria: derecho de los pueblos a definir su propia alimentación y agricultura (Windfuhr y Jonsén, 2005). Re-encontrarnos con nuestras recetas tradicionales familiares y los insumos locales para saber alimentarnos lejos del agroextractivismo.
- Organización comunitaria: tener talleres participativos para intercambiar saberes, recuerdos e historias sobre nuestras raíces gastronómicas. Compartir aprendizajes, co-crear conocimiento (producción colectiva de significados) y organizar una celebración de todo el proceso vivido. La producción de una policitidad ligada al sostenimiento y cuidado de la vida, impulsada por mujeres que desde sus tramas colectivas se esfuerzan por defender y cultivar lo común (Navarro, 2022).
Todas las acciones mencionadas están relacionadas al concepto de buen vivir colectivo y el propósito de la CdP.
 Trueque de platillos familiares tradicionales. Fotografía de Edgar Alan Flores Paredes.
Trueque de platillos familiares tradicionales. Fotografía de Edgar Alan Flores Paredes.En conclusión:
Consideramos que esta propuesta nos contribuiría en términos de desarrollo profesional, personal y espiritual, pues conecta con nuestros propósitos de vida, con nuestra vocación, con nuestro sentido de congruencia, y con la necesidad de poder contribuir al bienestar de otras personas, de otros seres vivientes, y al propio. Encontramos que ambas teníamos la necesidad de fortalecer el tejido social en nuestro entorno inmediato y crear nuevas relaciones que fueran significativas. Las dos creemos, realmente, en la agroecología como un movimiento, filosofía y forma de vida que tiene la capacidad para conectarnos con el buen vivir y el bien-estar del planeta. Desde esta iniciativa, también nos conectamos con la posibilidad de continuar construyendo una propuesta que nos acompañe por tiempo indefinido.
Bibliografía:
- Navarro, M. (2022). Saber-hacer ecofeminista para vivir -y-morir-con en tiempos del capitaloceno: Luchas de mujeres contra los extractivismos en Abya yala. Bajo el volcán. Revista del posgrado de sociología. 3(5):272-274.
- Rodríguez. A. (2021). Teoría y práctica del buen vivir: orígenes, debates conceptuales y conflictos sociales. El caso de Ecuador [tesis doctoral, Universidad del País Vasco].
- Windfuhr, M. Jonsén, J. (2005). Soberanía Alimentaria. Hacia la democracia en sistemas alimentarios locales. FIAN Internacional.
-
Poder de las Prácticas Narrativas en el Empoderamiento Comunitario

Poder de las Prácticas Narrativas en el Empoderamiento Comunitario
En un mundo cada vez más interconectado y diverso, el empoderamiento de las comunidades a través de sus propias voces y experiencias se ha vuelto indispensable ya que la manera en la cual una persona, un grupo , una comunidad y un territorio narra su historia – o es narrada su historia- tiene efectos en la capacidad de habitar su vida (A. Ortega, 2021) A través de mi paso por la UMA como estudiante de la maestría de Proyectos Socioambientales tuve la oportunidad de explorar la importancia de las prácticas narrativas como medio para fomentar la identidad colectiva, la resiliencia y el cambio social.
Las historias que nos contamos a nosotros mismos, y las que otros nos cuentan, moldean los mundos en los que vivimos. Si relato mi historia identificándome como una mujer víctima de violencia, esto tendrá impactos tangibles en mi vida, influirá en mi autoimagen y en cómo los demás me perciben. Por otro lado, si narro mi historia afirmando que soy una mujer que ha confrontado y superado los efectos de la violencia en su vida, la diferencia es profundamente significativa. (A. Ortega, 2021) Este ejemplo ilustra claramente el poder que tienen los relatos en nuestras vidas. Las historias poseen la capacidad de inspirar y motivar, pero también pueden encasillarnos en roles de víctimas y generar problemas adicionales.
Además, las prácticas narrativas pueden facilitar la colaboración y el diálogo entre diferentes grupos e intereses dentro de un grupo/comunidad. En mi caso, así fue la experiencia que tuve al implementar las practicas narrativas dentro de mi grupo de trabajo en la institución donde colaboraba. A través de lo narrado pudimos crear una planeación en común donde cada perspectiva y opinión fue tomada en cuenta y plasmada en el proyecto. Esto fue esencial para fomentar un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida dentro de la Institución.
Como agentes de cambio, es crucial disponer de diversas herramientas que potencien los proyectos que deseamos implementar en comunidades, instituciones y otros entornos. Estas herramientas deben ser capaces de otorgar voz y establecer una conexión significativa con las personas destinatarias del proyecto. En este contexto, las prácticas narrativas emergen como recursos valiosos. Ellas nos facilitan la realización de diagnósticos comunitarios, la planificación estratégica, la resolución de conflictos, y la inspiración hacia la acción colectiva. Además, contribuyen al fortalecimiento de la identidad, y otorgan un marco interpretativo a las experiencias personales y comunitarias, entre otras aplicaciones.
Ana Rosa Gordillo Terrón.
Referencias: Ortega A. (2021, 29 de julio) Prácticas narrativas para (re)narrarnos desde la dignidad https://chat.openai.com/c/42f51ba0-a8e9-4f9e-8df0-d9d7fc24fbde
-

Tejiendo aprendizajes
A continuación describiré la forma el la cual se tejen los aprendizajes de los diferentes seminarios en la Universidad del Medio Ambiente
Mi proceso de aprendizaje en la Maestría de Proyectos Socioambientales
Actualmente estoy estudiando la Maestría en Proyectos Socioambientales (MAPS), lo cual significa que tengo la posibilidad de elegir mis seminarios especializados entre las opciones de las maestrías de:
- Administración de Empresas Socioambientales
- Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos
- Arquitectura, Diseño y Construcción Sustentable
- Derecho Ambiental y Política Pública
- Innovación Educativa para la Sostenibilidad.
Es una gran libertad que conlleva responsabilidades. Ya que es importante considerar los intereses personales, las pasiones y entusiasmos, los temas que despiertan interés a la mente y al corazón, y finalmente lo que abona a los proyectos que estamos queriendo construir e implementar en el transcurso de la maestría.
Honestamente, desde que estaba en la universidad había buscado un programa de estudios como este, que desde la libertad, el interés y la vocación, me permitiera elegir lo que va sumando a mi proceso profesional y personal, sin embargo, hasta ahora en la Maestría de Proyectos Socioambientales encontré esta opción que ofrece la UMA.

Foto por: Ismael Jiménez
¿Cómo se tejen los aprendizajes en la Universidad del Medio Ambiente?
Si bien, suena maravilloso este esquema, algo interesante y retador que se plantea cada cierre de semestre, es generar un Trabajo Final Integrador (TFI), en el cual se deben entrelazar los aprendizajes, temas y reflexiones de las materias elegidas y las de tronco común. Esto es algo que todas las maestrías realizan, sin embargo, desde MAPS se cuenta con un grado más de complejidad, ya que se requiere interrelacionar temas de materias provenientes de maestrías distintas.
Es importante mencionar y reconocer que la Universidad del Medio Ambiente hace un gran esfuerzo por relacionar todo lo que los estudiantes aprendemos cada semestre. Esto se evidencia desde el diseño curricular, las materias, las maestrías, los temas que se conectan, y que sin importar la maestría que se esté cursando, todos estamos relacionados desde las diversas trincheras, hacia lo que se estará abordando en el tronco común. Con eso, definitivamente se facilita el proceso del diseño de cada TFI.
Cada TFI será completamente distinto, incluso contando con las mismas rúbricas y habiendo revisado los mismos temas ya que, nuevamente desde la libertad, cada estudiante debe buscar aplicar lo abordado durante el semestre en algún tema de interés.

Foto por: Ismael Jiménez
¿Cómo he aplicado tejer aprendizajes en mi vida profesional?
En mi caso, me ha resultado sumamente interesante y apasionante poder aterrizar los aprendizajes, conceptos y reflexiones en mi tema principal de trabajo que es la economía social. Esto, me ayuda a afianzar conceptos, a encontrar espacios claros y concretos para aplicar lo aprendido en la maestría directamente en mi actividad profesional.
Por supuesto, que primero se requiere un tiempo significativo de diseño y planeación del TFI. Encontrar las conexiones, la articulación y finalmente las formas de aplicación de lo aprendido durante el semestre. Ya sea para profundizar en temas abordados o colocarlos directamente en las realidades que habitamos.
Desde los ejercicios de los dos TFI que he realizado, he notado que aumenta mi capacidad de identificar las interconexiones.
Ha sido un gran entrenamiento para poner en práctica mi capacidad de pensar de manera distinta, desde la comprensión de lo complejo y de los sistemas en los que nos encontramos inmersos. El TFI es una excusa para poner en práctica no solo lo aprendido en el semestre, sino las herramientas que se nos van dotando durante toda la maestría.
Escrito por: Mary José Torre, estudiante de tercer semestre de la Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente
-

El papel de la educación ante la crisis civilizatoria
¿Qué es esto de la crisis civilizatoria?
Feo et. al (2020) mencionan que la crisis civilizatoria es la crisis del modelo occidental capitalista de consumo y producción insostenible, que están amenazando con la vida del planeta. La relación extractivista que tenemos con nuestro entorno, ha provocado un deterioro progresivo que está afectando nuestras formas de vivir.
Esta crisis civilizatoria es continuamente delimitada como: “crisis ambiental”, en la que los problemas ambientales son categorizados en otra área. Sin embargo, ha sido debido a nuestras formas de consumir y producir que se ha causado, en primer lugar, la crisis ambiental. Es de nuestra formas de vivir como civilización que estamos afectando los ecosistemas y por lo tanto, se trata de revisar lo que somos para hacer cambios reales.
Al ser de carácter civilizatorio, la única forma de evitar el colapso requiere un cambio profundo y desde la raíz de “nuestras formas de vivir, relacionarnos, producir y consumir” (Feo et al., 2020).
Esto significa entonces, que el problema a resolver no es tan ajeno como pensábamos. Porque tiende a pasar que grupos globales indican la urgencia de hacer cambios externos en lugar de revisitar desde dónde hacemos lo que hacemos. Es decir, no se trata de sólo cambiar las prácticas sino los paradigmas que sostienen esas dinámicas.
Una educación desconectada
Reconozco que antes veía la educación con ojos de rencor. Había perdido la fé en que la educación realmente tenía un rol transformador, pues lo veía más como un cómplice de un sistema desconectado del mundo al grado que lo estaba destruyendo. No entendía cómo esa ”educación”, que fue en varios momentos mi prisión de ansiedad, estrés y culpa, podía transformar una sociedad.
Pues en mi experiencia, si bien, aún en una posición que llamarían privilegiada por estar en instituciones privadas, encontraba que las formas de enseñar me preparaban para funcionar en una civilización altamente desconectada con su sensibilidad, cotidianidad y necesidades. Por ende, al terminar la licenciatura, me enfrente a un mundo al que conocía de acuerdo a los paradigmas que me habían mostrado. Un sistema desconectado del estudiante, produce entonces estudiantes desconectados de sí mismos, de su comunidad y de su mundo.
Sin embargo, mi perspectiva ha cambiado, gracias a los espacios que he compartido con los maestros de los seminarios de Innovación Educativa para la Sostenibilidad. Me he dado cuenta que es en este tipo de educación en la que quiero creer, proponer y acuerpar.
Una educación radical
“Ser radical es atacar las cosas en la raíz, pero para el hombre la raíz es el hombre mismo.” – Marx (1965) citado por Holloway (2011)
Desde mi perspectiva, el papel de la educación es el de llegar a la raíz. Se trata de que el facilitador en la época actual —o quizás desde siempre— elija el rol de acompañar el proceso de practicar la libertad, y por lo tanto habilitar espacios que promuevan el rompimiento de paradigmas que opriman o violenten. Es decir, brindar herramientas para que el estudiante pueda elegir aquello que le ayude a sostener su vida, vínculos y relación con el mundo.
La educación, tiene varias facetas. Yo experimenté una, que no me terminó de convencer, y sin embargo ahora con las experiencias de la UMA he podido resignificar el concepto. Encontrar que la educación es justo esa plataforma viva, liberadora y transformadora que es un rol de todos y cada uno.
Puesto que como lo vi en clase de Rupturas Epistemológicas impartidas por Nuria Ortega: “toda interacción es un acto educativo”. En esencia, la educación es esa mediación con el mundo, en el que intercambiamos experiencias y aprendizajes que nos ayudan a buscar formas más enriquecedoras de relacionarnos con lo que somos y con los otros.

Formas de educar
Entonces, si vivimos en una sociedad que se ha encargado de separar el cuerpo de lo racional, también lo ha venido fomentado desde el sistema educativo que está subsumido a los intereses económicos. Se ha convertido la educación en una industria que produce trabajadores que mantienen y sostienen el sistema.
Eso significa que la educación que se basa en la ansiedad, perfeccionismo, culpa y vergüenza es la misma que mantienen la lógica de producción y consumo insostenibles de hoy en día. Por lo tanto, se trata de posicionar nuestras formas de educar desde lugares que vengan del cuidado, amor y regeneración.
La educación para renarrarse desde la raíz, necesita volver a sentir la realidad. Eso significa aprender a moldearse en contextos diversos, entender la interseccionalidad de los sujetos, personalizar el proceso y proponer estructuras que acompañen al sujeto desde la práctica de la libertad . Puesto que solo ahí, se podrá redefinir en los términos de lo que realmente necesitamos. Precisamente, en estos tiempos dolorosos, lo que más necesitamos es sentir lo que duele y reconocerlo como una fuerza movilizadora para crear otras realidades.
El cambio profundo y radical
Entonces, la pregunta que podríamos plantear es: ¿Qué tipo de conversaciones y narrativas, necesitamos visibilizar, desde una práctica de la libertad, para que los sujetos puedan elegir ese cambio profundo y radical que se requiere para desafiar el colapso civilizatorio?
Como verás, esta pregunta no enuncia “cuál” es ese cambio que se necesita, puesto que cada sujeto en su colectividad determinará lo que requiere para transformar. Estos procesos de transmutación al estar cargados de incertidumbre requieren de propuestas educativas que desafíen los estándares del desarrollo, e inspiren valentía para practicar nuevas formas de vivir que contengan en esencia una lógica-sensible basada en la sostenibilidad.

Acompañarnos para llegar a la raíz
Es por ello que considero que la educación de hoy necesita acompañar la ruptura de nuestras formas de vivir/saber, a través del diseño de estructuras de acogida para que transitar la incertidumbre, el dolor o el miedo sean un proceso regenerativo y potencializador.
Esto significa, que la crisis civilizatoria es un llamado a regresar a la raíz, a darnos cuenta que estamos sosteniendo con nuestro propio cuerpo la forma en que llevamos nuestra vida.
Empezar a poner en el centro la vida en lugar de la mercantilización de la misma, implica aplicarlo primero en nuestro propio sistema personal. La educación no es quien tiene las respuestas, pero si tiene la sensibilidad para acompañar estas nuevas exploraciones y, por lo tanto, brindar el espacio para hacer la pregunta y detonar la conversación movilizadora.
Yo creo que el papel del facilitador es el de potenciar que cada persona llegue a su raíz, y le acompañe en el proceso de elegir (continuamente) desde donde quiere formar parte de este mundo, y cómo quiere compartirse en él.
Digo, pero al final de cuentas, si toda interacción que tenemos es un acto educativo, implica entonces una continua relación con el otro y por ende lo convierte en un acto ético en esencia. Vivir en colectividad es un proceso de educarnos unos a otros, de acompañarnos a llegar a la raíz y permitirnos formar parte del mundo desde lugares que nos cuiden y sostengan.
- Bibliografía
Feo, O. et. al. (2020).”Crisis Civilizatoria: Impactos sobre la Salud y la Vida”. Recuperado de https://www.clacso.org/crisis-civilizatoria-impactos-sobre-la-salud-y-la-vida/#:~:text=Es%20la%20crisis%20de%20un,de%20la%20modernidad%20occidental%20capitalista. - Holloway, J. (2011) “Agrietar el Capitalismo”. Argentina: Herramienta ediciones
Escrito por Mitzi González, estudiante de la Maestría en Proyectos Socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente, ubicada en Acatitlán, Valle de Bravo, México
- Bibliografía
-

Educar es permitirse ser humano
Reflexiones del documental “La educación prohibida” visto en clase de Rupturas Epistemológicas
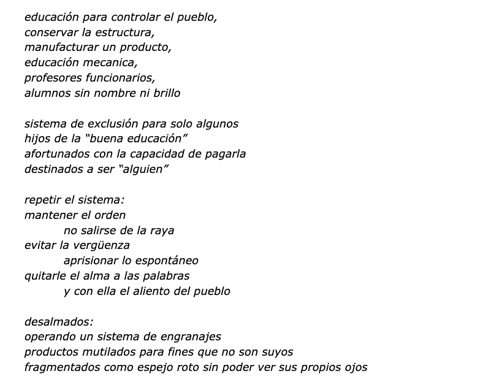
Imagen 1. Poema: Educación desalmada por Mitzi González
La educación que cuida lo espontáneo
A lo largo de las sesiones que he tenido en este primer año de maestría, tuve la oportunidad de reformular lo que representa la educación para mí. Anteriormente, la tenía catalogada como una cómplice, indefensa e insegura de sí misma que sólo mantenía el status quo.
La educación es el futuro de una sociedad y a lo largo de los años me sentí ligeramente traicionada por la gran promesa educativa y el resultado de lo que viví en el proceso. No me había dado cuenta siquiera de la mala impresión que tenía de la educación, puesto que en mi experiencia la “educación real” había sido la que recibí en una escuela con métodos tradicionales.
Salgo de la universidad y me da más oportunidad de darme cuenta de cosas que según la educación que recibí sería suficiente para prepararme. Solo que me di cuenta que me prepararon para el mundo del trabajo y la eficiencia, pero no del cuidado y la paciencia.
Me enseñaron a ser productiva, pero no a saber qué hacer con mi ocio. Ha estar conectada y pendiente de tareas del trabajo, pero no ha estar conectada con mi entorno, mi comunidad viva o con mis emociones. Es más, me sentía atemorizada del mundo porque no lo entendía, y según había recibido lo que necesitaba desde primaria hasta mi licenciatura. Eso me generó cierto recelo, duda, angustia y enojo hacia la promesa educativa que me había enseñado a encajar y tener miedo de no caber en el sistema.
¿Sería esta la educación que es el futuro? ¿Esta educación es la única respuesta?
En las grietas del sistema, se delatan las oportunidades para transformarlo. Pareciera un error o una imperfección de la gran orquesta. Desentonar, pintar fuera de la línea o enunciar una palabra en medio del silencio son en esencia actos que vienen desde un deseo profundo por transformar.
El documental de la “La Educación Prohibida” propone un espacio de cuestionamiento hacia la educación moderna para invitar a pensar en otro paradigma educativo. Te comparto 3 frases clave que vislumbre en el documental y me hicieron pensar muy diferente de la educación y su potencial.
Aprender es natural: “No puedes no aprender”
Una de las frases mencionadas en el documental de la “La Educación Prohibida”, evidenciando como está en nuestra naturaleza esencial la capacidad de aprender. Una cuestión que no es tan diferente como la necesidad de respirar. Puesto que aprender es el acto de apropiarnos de nuestra interacción con el mundo. Ser sujetos en interacción con lo otro. Esos atributos humanos de: interesarse, curiosear y alojar esperanza son esenciales para sostener nuestra vida en este mundo caótico. Sin embargo, me parece que hasta cierto punto, se ha desnaturalizado el aprendizaje al desprenderse de lo que somos.
Se le ha encadenado en una caja en la que apenas cabe, al punto en que la educación parece mecánica, casi muerta, desalmada. Yo creo que no es más que el reflejo de lo que nos venimos haciendo a nosotros mismos. La educación está viva tanto como nosotros y encontrarle su respiración, sus latidos y su alma es encontrar la nuestra.
El gozo: “Si no se disfruta el aprendizaje no hay auténtico aprendizaje”
Un elemento esencial que rescato de la lectura es la importancia que tiene el gozo en el aprendizaje. El acto de interactuar con el mundo y adquirir conocimiento al apropiarnos de la experiencia requiere de momentos de descubrimiento que estén empapados de emociones poderosas que se vinculen a lo genuino. Disfrutar se vuelve un aspecto crucial, que al fungir como medio logra conectar a la persona con el proceso. El gozo incentiva la curiosidad y la convierte en un deseo propio que empuja al sujeto a querer interactuar. Es decir, que es más propensa una persona a elegir, desde su libertad, aquello que disfruta que aquello que sufre.
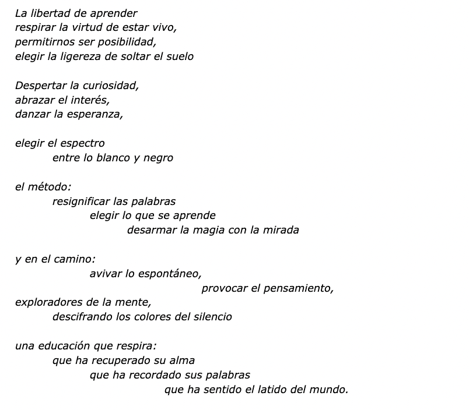
Imagen 2. Poema: Educación viva por Mitzi González
Docente: “¿Qué estoy sintiendo yo cuando estoy educando?”
En el documental de la “Educación prohibida” mencionan que: “un maestro para ser maestro tiene que estar en continuo proceso de autodesarrollo”. El docente suele ser un personaje que así como la educación del sistema actual trata a los alumnos como productos en una manufactura, los docentes igualmente son tratados como operadores de una parte del proceso que están desconectados del estudiante.
“Si no eres feliz mientras educas no estás educando” (Educación prohibida).
Cuando hablamos de gozo y disfrutar, no sólo es para el alumno, sino para todos los involucrados. Usualmente se hace una dicotomía entre maestro y alumno, el que enseña y el que aprende, el que habla y el que escucha. Borrar esas líneas y dar la libertad de que los involucrados puedan quizás elegir un rol o navegar entre ellos, puede ser un abordaje que habilite a que toda la comunidad sea capaz de generar y compartir conocimiento.
Permitirnos ser posibilidad
En conclusión, rescato que la educación “tradicional” tiene la intención de mantener el control. Quizás con finalidad de propósitos nobles como el bien para la gran mayoría. Sin embargo, sean cuales sean las intenciones, se ha hecho a costa de lo que nos hace humanos y vivos. La educación tradicional es tal cual parte del proceso de crecimiento que hemos tenido como humanidad. Ha tenido su rol esencial y supongo que es momento de considerar otras opciones.
Por eso veo en la educación la posibilidad de ser un acto de amor, que acoge la práctica de la libertad, es compasiva y atenta a las necesidades que tiene un ser humano. Para poder ser atenta al otro, se necesita de sensibilidad y una capacidad en continuo autodesarrollo de amor propio. La educación al final, somos nosotros mismos, pues en cada interacción que tenemos estamos convocados a vivir el acto educativo.
Por ende, esta experiencia en la UMA me invita a aprender lo importante que es la educación como una entidad viva. Porque, ¿cómo una educación controladora, tan mecánico, asustada e indiferente puede habilitar el desarrollo de la potencialidad de lo que está vivo, dinámico, en movimiento y sensible (humano)?
Educar requiere la valentía de permitirse ser humano y por lo tanto ser posibilidad.
Escrito por Mitzi González, estudiante de la Maestría en Proyectos Socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente, ubicada en Acatitlán, Valle de Bravo, México
-

Sensibilidad y agencia de cambio
El presente artículo presenta reflexiones sobre la importancia de la sensibilidad para los procesos de agencia de cambio.
¿Qué es ser un agente de cambio?
Esto de “agente de cambio” es un término puesto en debate continuamente. Sobre si realmente es un término adecuado para referirse a ciertas personas, o si está volviéndose un término excluyente que coloca el ego en un sitio de prestigio y “nobleza”.
Yo no tengo idea de si es bueno o es malo. Se que es un término común para referirse a “personas inconformes”. ¿Eso significa que las demás personas no están inconformes? No. Justamente es eso. En realidad la agencia de cambio es referirse a una parte muy humana y común de nosotros. Una parte natural que tenemos cuando sentimos incomodidad ante algo y sentimos la necesidad de cambiarlo.
Hemos aprendido que hay muchas formas de ejercer ese proceso de transformar el mundo, hay quienes se sienten inconformes con que no se haga composta en su casa, quienes se sienten inconformes con las narrativas dominantes de los roles de género, solo por mencionar algunas.
Las personas estamos atravesadas por diferentes contextos y situaciones en el mundo, lo que provoca que tengamos muchos tipos de inconformidades, comodidades, privilegios, opresiones y posibilidades. A esto se le llama interseccionalidad, y es la forma como nuestros roles sociales y culturales atraviesan nuestra experiencia de vida.
En la UMA, he tenido la oportunidad de explorar lo que este término significa para mi, en mi cotidianidad y en mi contexto. Esto es importante porque realmente no importa tanto el significado universal que tenga el concepto, sino la forma en que en mi vida diaria me he apropiado del mismo.

Foto por: Mitzi Gonzáles- 2023
De lo especial a lo común
Mi concepto de “agente de cambio” ha evolucionado con el tiempo. Desde la universidad cuando por primera vez lo conocí. Pase de entender al agente de cambio como: “el/la gran super héroe/heroína que salva a una comunidad”, a entender que no es nada “super” si no más como una recuperación de lo humano común que somos, para reconocer que tenemos capacidad de cambiar cosas.
Todos somos agentes de cambio, la única diferencia es que a veces lo reconocemos y otras veces no. Los sistemas en los que vivimos se pueden alimentar de la falsa idea sobre no tener capacidad de hacer algo al respecto. Sentirnos impotentes, incapaces, e insignificantes es justo el discurso al que se antepone la idea de ser agente de cambio.
Es decir, que si bien tu contexto importa y si influye en tu vida, también importa lo que piensas que te llevará a realizar acciones que reafirman o agrietan el contexto en el que vives para su transformación.
Sentir es posibilidad
He ido replanteando varias veces lo que es ser “agente de cambio”. Para mi ahora, es lo equivalente a ser sensible. Vengo de un contexto (que quizás te sea familiar) donde la idea de la sensibilidad no es más que ser “delicada”, “débil”, “incapaz”. Una persona que siente mucho “no sirve” en este mundo tan lleno de cosas por hacer, que entregar y que producir. Sin embargo, viendo el mundo tan indiferente, cansado, deprimido, ansioso en el que me toca interactuar, entiendo que las personas nos hemos vuelto insensibles para sostener un sistema que le importa más acumular capital antes que sostener la vida de manera digna.
Precisamente, tener la capacidad de sentir y aprehender como una capacidad inherente y vinculada a estar vivos, es lo que hace la diferencia/el cambio en un mundo que exige que lo que está vivo “no sienta”. Porque el “problema” de sentir es que provoca movimiento, grietas, rupturas, dudas y por lo tanto, un sistema que prioriza el dinero no sería capaz de sostenerse.

Foto por: Mitzi González – 2023
Para cambiar o transformar, primero hay que sentir la incomodidad y la esperanza
El ejemplo ideal es este: ser insensibles es como si hubiéramos perdido la capacidad de sentir el dolor, entonces cuando nuestra mano está expuesta al fuego, no lo sentimos. No es que no nos estemos quemando, solo no somos capaces de sentirlo. Al no sentir dolor, nos exponemos a dañarnos y lastimarnos más fácilmente. El daño no es que no exista, solo nuestra capacidad de sentirlo es la que vamos nulificando. Al no sentirlo, no existe siquiera la posibilidad de movernos, de inundarnos de urgencia, de emerger.
Entonces en este mundo el ‘agente de cambio’ no es para mi quien “nos salvará”, o quien tenga un proyecto increíble, o quien esté en posiciones de poder en gobierno o empresarial. Si bien todo eso puede ser valioso, para mi la verdadera agencia de cambio empieza no en la acción sino en la sensación. En el acto de permitirse sentir y con ello relacionarse con el mundo para posicionarse desde la vida que somos, para sostener nuestra vida y la de otros, y no tener la vida para sostener la producción de más capital.
La sensibilidad es de donde surge la posibilidad del movimiento. El cambio enfocado, atento a las necesidades reales y presentes. Parte de ser capaces de relacionarnos con el mundo.
Nuestra capacidad de sentir nos ayuda a crear significados e hilar nuestras experiencias con las de otros seres vivos.
¿Cómo proponer cambios sin atrevernos a sentir?
La sensibilidad no es debilidad, sino un signo de nuestra vulnerabilidad que nos faculta para afirmarnos en el mundo de acuerdo a lo que nuestro cuerpo lo sienta y lo razone. Para poder ejercer la agencia de cambio, hay que partir de sentir la incomodidad y abrazar la esperanza.
La agencia de cambio es del mundo de lo sensible, para los que fueron llamados “sensibles”, para los que encontraron poesía en su piel, fortaleza en su rabia, dignidad en su dolor, posibilidad en sus grietas y un corazón que les recuerda que son vida capaz de transformar.
Escrito por Mitzi González, estudiante de la Maestría en Proyectos Socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente, ubicada en Acatitlán, Valle de Bravo, México
-

Investigación Activa para la vida
El presente escrito busca plasmar una mirada sobre la investigación activa como una plataforma para tomar agencia de nuestras propias vidas.
¿Cómo sé lo que realmente me entusiasma? ¿Cómo sé si es el entusiasmo correcto? ¿y si mi entusiasmo cambia? ¿Cómo haré de esto un sistema de regeneración personal si ni se que significa regenerarse personalmente?
Un poco de contexto
La investigación activa inició como una práctica en los Estados Unidos, en la década de 1940, gracias a la propuesta de Kurt Lewin. Fue muy popular en EEUU por un tiempo, pero cayó en declive el interés por una serie de cambios en el país. Para la década de 1970 resurgió en Gran Bretaña, gracias a la influencia de personas como Lawrence Stenhouse que dirigía un proyecto curricular de humanidades en el que consideraba que el alimento tenía que asumir responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje.
La investigación – acción se desarrolló originalmente por la academia de educación superior y le asignaron sus pilares principales. La investigación acción o investigación activa es un término que refiere a la forma de observar tu propio comportamiento y diseñar un sistema que te acerque a su versión ideal. Es una especie de práctica autorreflexiva que se fundamenta en tomar acciones y evaluarlas en un ciclo intencionado y atento.
Voy a compartir la forma que nos sugirieron en la UMA, en nuestro seminario de Investigación Activa, como explorar nuestro entusiasmo, por medio de encontrar hipótesis que nos ayuden a acercarnos a las respuestas que buscamos.

A continuación los ingredientes para un buen proceso de Investigación Activa:
-
Diseña, actúa, reflexiona y repite:
Resulta que esto de vivir una vida no contiene instrucciones claras ni específicas para vivirla. Lo que es una lastima para todos los que adoramos la estructura, total certidumbre y la planeación. La buena noticia es que es precisamente por los constantes cambios que hay y la cualidad de los sistemas para adaptarse qué transformaciones y libertades que sería imposible tener todo perfectamente medido y con planes de acción precisas.
Lo impredecible y las libertades son parte del vivir de la vida. Antes de ponernos filosóficos, el asunto recae en que tampoco estamos condenados a vagar sin rumbo. Porque explorar en sí mismo, es un proceso de aprendizaje que puede sistematizarse para ayudarnos a entendernos mejor en relación con el mundo.
En resumen, se trata de usar estratégicamente nuestro mejor mecanismo de aprendizaje: prueba y error.
Esto ha sido tan infravalorado por algunos que los errores se han vuelto motivo de vergüenza, pero creo que este es el único que hace posible la transformación.
Para encontrar que significa algo en nuestra vida, tenemos que experimentar, y a la par tenemos que medir eso que experimentamos. Un ciclo continuo de aprender en el hacer, donde actuamos y reflexionamos para diseñar nuevas hipótesis.
En palabras de Victoria Haro, directora de la UMA: “Me quedo con mi hipótesis hasta que tenga mejor evidencia para transformarla”
Un proceso de investigación activa, entonces es hacer lo que hacemos diariamente: hacer cosas y luego aprender de esas cosas que hicimos. Es decir, diseñar preguntas que nos inviten a tomar acción, planear experimentos que ayuden a validar la hipótesis, experimentar, reflexionar de lo que experimentamos y de ahí rediseñar la pregunta.
2. Investigar y actuar para desarrollarse personalmente (y luego profesionalmente):
En el caso de la UMA, le ponen un especial énfasis a esto de la investigación activa. Esto es porque como verás, parte de la premisa de que estamos en constante proceso de aprendizaje y esto no va a cambiar.
Así que mejor abrazarlo y asumirlo como nuestra mejor herramienta para adaptarnos a los cambios y conducir nuestro propio desarrollo personal. Sin darte muchos spoiler, al menos en el primer semestre, la experiencia se basa en investigar-actuar sobre:
- Potenciar tus entusiasmos
- Descubrir la relevancia de organizar tu tiempo desde lo que te es esencial
- Empezar a desarrollar el co-diseñar entusiasmos con otros.
Todo esto con el propósito de primero apropiarse, desde tu experiencia personal, con lo que es la investigación-acción, para que después lo puedas llevar a otros roles y esferas de tu vida. No hay nada mejor como aprender desde tu propio sistema personal, solo así realmente entenderás lo que significa y será más fácil llevarlo a otros escenarios.
Sobre todo, porque en la UMA hay esta intencionalidad de trabajar tu rol como agente de cambio. ¿Cómo ir a cambiar algún problema sistémico que nos inconforma si no sabemos cambiar ni nuestro propio sistema personal? Es por eso, que antes que todo, podemos partir del sitio más económico y accesible para cometer errores: nosotros mismos.
3. Humanos en proceso de aprendizaje:
Como verás esto no es algo nuevo realmente. Seguro que lo has hecho antes de manera inconsciente u otras veces ha sido un proceso más atento.
La investigación-acción se vuelve la oportunidad para resignificar el sentido de lo que llamamos educación. Generalmente tenemos esta idea de que la educación es algo que sólo puedes adquirir si alguien te lo da a ti, ya sea una escuela, una institución, un mentor, un experto, etc.
Sin embargo, creo que es momento de entender que la educación no es protagonizada por unos cuantos. Como seres humanos, en realidad, estamos en continuo proceso de aprendizaje y ya dependerá de cada quién la atención que le quiera prestar a su propia educación.
Nuestra capacidad de aprender es una herramienta fundamental para navegar los constantes cambios y la incertidumbre que nos acontece.
4. La libertad de conocernos a nosotros mismos:
Así que tomar agencia sobre tu propio aprendizaje es una decisión que puedes empezar a experimentar con la misma investigación activa.
Siempre hay oportunidades de aprender y siempre hay formas de acercarnos a eso que buscamos, solo es cuestión de aprovechar las herramientas que ya existen en el sistema para dirigirlas a un punto en común.
Eso es, sistematizar tu capacidad de aprender basado en la prueba y error y convertirla en un hábito de tu vida para tomar agencia en eso de vivir significativamente.
Ser libres de dirigir nuestro aprendizaje y que este nos ayude a iterar nuestras formas de vivir hasta acercarnos a esas hipótesis que nos entusiasman. Que mayor libertad que la de conocernos a nosotros mismos y con eso tener más datos que nos ayuden a tomar decisiones más certeras sobre la vida que queremos vivir.
Al menos eso va desde mi perspectiva,
y tú, ¿qué sentipiensas al respecto?

Bibliografía:
McNiff, J. (1997) “LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL O PERSONAL» Consejos concisos para nuevos investigadores de la acción”
Fotos por: Mitzi González. 2023
Escrito por Mitzi González, estudiante de la Maestría en Proyectos Socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente, ubicada en Acatitlán, Valle de Bravo, México
-
-

¿Por qué estudiar la Maestría en Proyectos Socioambientales de la UMA?
Si estas buscando una maestría con un enfoque en el desarrollo socioambiental de proyectos reales, que te permita flexibilidad para tejer entre diversas áreas de conocimiento, y estas abierto a un proceso de regeneración y desarrollo personal, esta maestría es para ti.
¿Por qué estudiar Proyectos Socioambientales?
Nuestra maestría busca desarrollar proyectos colaborativos y multidisciplinarios, que produzcan beneficios personales, sociales y ambientales, mediante estrategias que materialicen el potencial del contexto del proyecto.
Durante dos años, en los cuales los estudiantes tienen clases presenciales y virtuales, la maestría desarrolla el conocimiento y las herramientas para integrar, diseñar y gestionar proyectos, los cuales usan como guía la visión regenerativa de la sostenibilidad. Ayudando así a fortalecer la agencia de cambio y la autogestión.
¿Por qué estudiar en la UMA?
Estudiar Proyectos Socioambientales en la UMA permite elegir y combinar seminarios y talleres de los demás posgrados de la universidad, de acuerdo a las competencias y disciplinas que el estudiante considera importantes para desarrollar su proyecto socioambiental. En ese sentido, es una maestría a la medida de las necesidades de conocimiento de cada estudiante.
¿Cuáles son las 3 grandes ventajas de estudiar la Maestría en Proyectos Socioambientales ?
-
La posibilidad de tejer entre conocimientos por medio de la personalización curricular:
Por lo general, los gestores de proyectos son personas tejedoras, que tienen un amplio conocimiento de diversos temas y sectores, y por lo tanto necesitan tener la flexibilidad necesaria para diseñar su proceso de aprendizaje de forma multidisciplinar.
«Me permite integrar varias áreas de interés y en distintos grados de especialización. Es la única que se acopla a mis tiempos, es un gran beneficio tener un programa semipresencial. Flexible y con validez y reconocimiento.»
Víctor Gamboa. Generación 2023

2. El enfoque en el diseño y desarrollo de proyectos reales:
Así pues, muchos emprendedores y gestores de proyectos necesitan adquirir herramientas para poner en práctica en sus contextos reales. La Maestría busca que los estudiantes puedan evolucionar o iniciar un proyecto socioambiental por medio de procesos regenerativos.
«Porque me apasiona las tes grandes temáticas que abarca esta Maestría.:
- Busco la estructura para mapear un proyecto de inicio a fin, el análisis de los resultados.
- Del tronco común que puedo elegir para combinarla con seminarios de otras maestrías, y así convivir con perfiles más variados.
- Estoy en búsqueda de crecimiento personal, me quiero relacionar con personas que tengan intereses parecidos a los míos, en específico de estudiar en la UMA, pero seguro que es una comunidad muy diversa.»
Maria García Madrigal. Generación 2022

3. Un modelo de educación para la transformación:
El modelo educativo de la Universidad del Medio Ambiente busca acompañar el proceso de desarrollo de agentes de cambio, para que puedan gestionar las transiciones socioambientales, esto implica repensar la forma en cómo aprendemos, en el fomento de comunidades de aprendizaje, y en la calidad de los contenidos que se requieren para afrontar los retos actuales.
“Apliqué para esta maestría ya que el modelo educativo con el que trabaja la UMA me parece el ideal para obtener el mayor provecho a lo aprendido, ya que podemos ir aplicándolo a nuestro proyecto y a nuestra vida diaria. Tengo una motivación enrome por seguir cumpliendo mis sueños de emprendedora, sin embargo me encantaría mejorar mi desempeño, aumentar el impacto de mi emprendimiento y educarme más en cuanto a la problemática socioambiental. Lo que me hizo elegir esta maestría fue la libertad de poder escoger distintas materias de las demás maestrías, ya que considero que esto me va a ayudar a poder ser parte de un cambio social, económico y ambiental en distintos ámbitos.”
Almudena de la Cabada Moreno. Generación 2022

Las tres anteriores ventajas interactúan para poder ofrecer una experiencia de aprendizaje regenerativa, que le permita al estudiante gestionar su proceso y su proyecto socioambiental de una manera consciente y guiada.
¡Si todo lo que leíste resonó contigo, escríbenos! Tenemos un lugar para ti.
-
-

La limpieza convencional VS la limpieza sustentable
Abordaremos los problemas de la limpieza convencional y los beneficios de la limpieza sustentable por medio de la siguiente historia.
La historia de Yayita:
Doña Yayita ya tenía varios meses con una tos que parecía la tos de un perro con garrotillo, le había aparecido urticaria en las manos y brazos y cada vez que trapeaba con limpiadores con amonio, tenía flujo nasal.
Toda su familia le había insistido en que fuera al doctor para que le dijera cuál era la causa de la tos, la urticaria y el flujo nasal.
El problema:
Después de varios estudios le dijeron que tenía una alergia a los sulfatos, fosfatos, al amonio y al hipoclorito al 6%.
Doña Yayita se preguntaba. ¿En donde se había cruzado en la vida con esas sustancias (Rahman Zamani. 2022). El doctor le preguntó cuál era su fuente principal de ingresos, a lo que doña Yayita le contestó que se ganaba la vida “haciendo limpieza en casas”.
El doctor le dijo que sus alergias se debían a que estas sustancias se encuentran en casi todos los limpiadores que se usan en los productos convencionales para limpieza y que al estar expuesta muchísimo tiempo a estos limpiadores terminaron provocando una muy fuerte alergia, y que en algunas personas es mucho más grave el resultado a la prolongada exposición a estos productos.
Además, le comentó que afecta también a animales y plantas, pues algunas de estas sustancias contienen activos que son los mismos de los fungicidas.
Las afectaciones sociales:
La situación anterior le preocupó mucho a doña Yayita porque tenía que sostener su casa, tenía dos hijos que estaban en la escuela y la mayor ilusión de doña Yayita era que estudiaran una carrera.
¿Qué opciones tenía en la vida doña Yayita para hacer frente a esa situación?

Breve contexto:
La industria de la limpieza alcanza actualmente alrededor de los 50,000 MMD y a partir de la pandemia las ventas anuales se incrementaron en un 22% aproximadamente.
Los componentes principales de los productos de limpieza son los sulfatos, los fosfatos, cloro y amoniaco (Actual, E. 2021, agosto). Baste como ejemplo que, para que estos productos haga mucha espuma y nos den la sensación de limpieza, la industria química añade una gran cantidad de sosa cáustica (Nielsen. 2016).
Los vapores de estas sustancias son altamente tóxicos al igual que los polvos que se levantan al secarse, sobre todo cuando se han aplicado en exceso pensando muchas veces que se va a limpiar mejor.
Como una opción al problema anterior están los productos de limpieza sustentables que no producen daño al ser humano ni a su entorno.
El origen:
Algunas de las razones por las cuáles los limpiadores cuaternarios están provocando daño socioambiental pueden ser:
1.- La poca oferta de productos alternativos de limpieza.
2.- Que no existe información confiable y transparente acerca de este problema.
3.- Que a las empresas no les interese cambiar sus formulaciones por el gran margen de ganancia que tienen (Nielsen. 2016).
Está documentado que a partir de la pandemia los usuarios en un afán de limpieza incrementaron el uso y la concentración de estos productos (DBK (Ed.). 2021).

Pregunta poderosa:
¿Qué puedo hacer yo como alumno de la maestría en proyectos socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente ante situaciones como esta?
Primero, debo elaborar un análisis sistémico del problema socioambiental para proponer estrategias que colaboren a atenuar el daño ambiental y los daños a la salud.
El análisis sistémico me lleva a reconocer que el hábito que se debe de modificar en los usuarios es que dejen de usar los limpiadores convencionales (cuaternarios), y los sustituyan por limpiadores ecológicos.
Este cambio se puede lograr:
- Generando un mayor acceso a limpiadores ecológicos
- Por medio de información clara y confiable de los daños que provocan los limpiadores
- Con acceso a experiencias didácticas como talleres en los que los usuarios puedan conocer las opciones para acceder a limpiadores ecológicos.
Estos tres aspectos son producto del análisis sistémico, y se convertirán en las estrategias de la acupuntura sistémica para dar solución al problema identificado.
Escrito por Orlando Moctezuma Cruz, estudiante de cuarto semestre de la Maestría en Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente.
Bibliografía:
- Nielsen. (2016). La suciedad de la limpieza. Nielsen.
- Suárez, E. (miércoles 08 de Abril de 2020). Gasto de mexicanos en productos de higiene aumentó 20% por Covid-19. eleconomista.com.
- Rahman Zamani. (2022). Productos de limpieza tóxicos de uso frecuente. 7 de agosto de 2022, de California Childcare Health Program
- Susana. (28de enero de 2019). Qué Es El Garrotillo En Los Perros Y Cómo Curarlo. Red Canina.
-

Regeneración: La vida debajo del concreto
La regeneración implica buscar la vida debajo del concreto. Durante el segundo semestre de mi Maestría en Proyectos Socioambientales, decidí implementar conocimientos regenerativos sobre educación y agroecología.
Quería encontrar la manera de mejorar el ambiente laboral en mi empresa, y al mismo tiempo realizar prácticas ecológicas.

Primeros brotes. Por Mauricio Ortega en Nuevo León, México, en el año 2023.
La mirada educativa:
Todo empezó con argumentos pedagógicos. Al principio en mi trabajo no estaban convencidos de que este proyecto fuera una buena idea.
Nosotros en la empresa nos dedicamos al ahorro de agua y energía, por lo que las dinámicas de la naturaleza representan para nosotros lecciones potenciales que podemos aplicar en el trabajo.

Trasplante de semillas. Por Mauricio Ortega en Nuevo León, México, en el año 2023.
La experiencia con la naturaleza enseña cosas que no se pueden aprender solo con teoría. Por ejemplo, ser conscientes de la importancia de cuidar el agua y los recursos con los que contamos para trabajar.
El manejo de residuos es un área de oportunidad que tenemos en la empresa, y para ello propuse hacer una composta que nos enseñe que todo material puede tener una segunda vida.
Mis maestros en la UMA, nos enseñan sobre la pedagogía decolonial que se enfoca en la dignidad de estar siendo. Es decir, un huerto puede ser un proyecto caótico al comienzo, no obstante, hay que atreverse a hundir nuestro pensamiento en complejidad para que surjan conexiones sensibles entre la naturaleza y la cotidianeidad en mis compañeros de trabajo, incluyéndome.

Destrucción del concreto. Por Mauricio Ortega en Nuevo León, México, en el año 2023.
La mirada agroecológica:
En un inicio, colocamos camas de madera para las plantas, pero después nos dimos cuenta que lo correcto sería destruir el concreto, ya que debajo había suelo muy valioso.
Para la composta, utilizamos residuos orgánicos de la cocina. Después comenzamos a traer más residuos desde nuestras casas, ya que nuestro entusiasmo creció al ver que los desechos se compactaron y poco a poco se convertían en tierra nutrida.
En nuestra oficina hay un pasillo de tierra que queremos destinar a flores silvestres, para así atraer polinizadores y dejar algunas hierbas que se han dado por sí solas, como la verdolaga, misma que ya cosechamos y guisamos varias veces.




La mirada del investigador activo:
Las personas que investigan de forma activa confrontan hipótesis que emergen de su curiosidad ,y saben que sus experimentos pueden modificarse a lo largo del tiempo.
Es importante saber que no todo experimento resultará perfecto desde el comienzo. Hay que tener paciencia y pasión por cada peldaño de la escalera, incluso en los fracasos.
Por supuesto que algunas plantas han muerto, pero en vez de desanimarnos, nos preguntamos cómo cambiaremos las variables de nuestro huerto para que cada día se acerque más a nuestros objetivos.
¿Qué me ha contagiado la UMA y mi maestría?
Por muchos años tuve la intención de hacer este tipo de prácticas, pero fue hasta ahora que me atreví a implementarlo. Lograr convencer a mis compañeros de trabajo, y gracias a que mis maestros de la UMA nos impulsan a que experimentemos y luchemos por lo que nos apasiona y por lo que el mundo necesita.
Ahora mis compañeros de trabajo comparten este entusiasmo, y cada día preguntan más acerca de lo que está sucediendo con todo lo que hacemos en el jardín.
Estoy muy emocionado por seguir aplicando los conocimientos que estoy aprendiendo.
Escrito por José Mauricio Ortega González, estudiante de la Generación 2023 de la Maestría en Proyectos Socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente, ubicada en Acatitlán, Valle de Bravo, México.