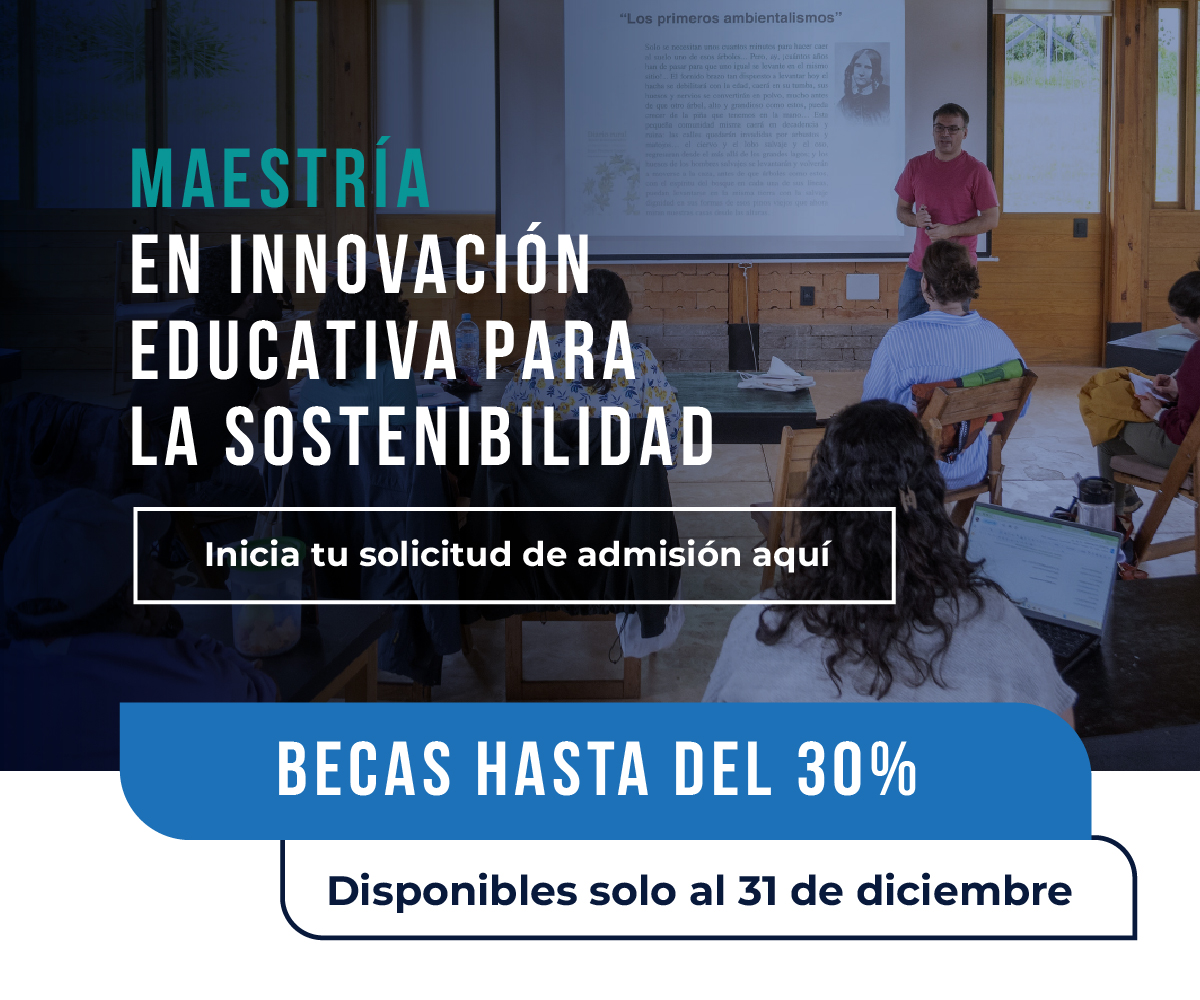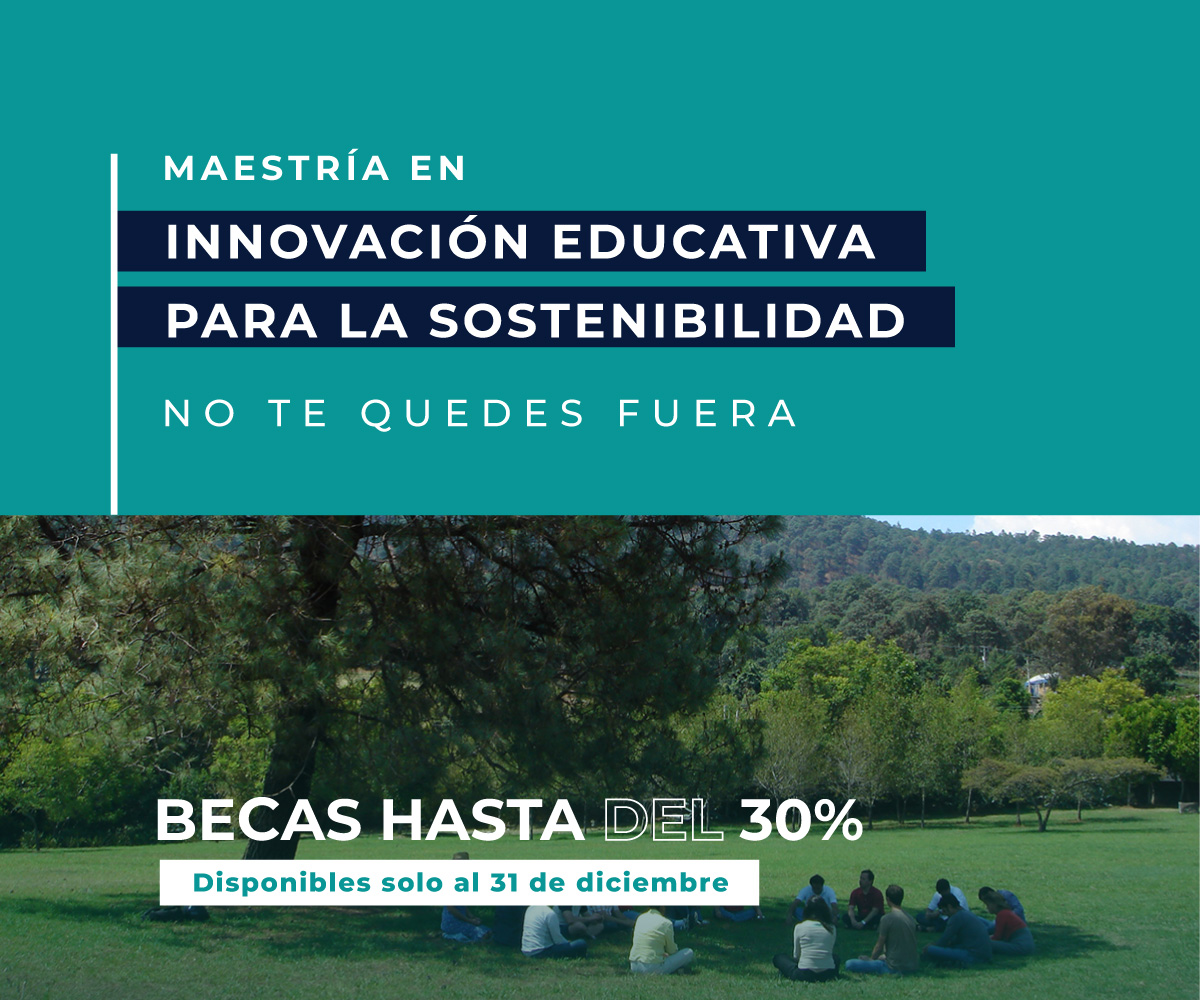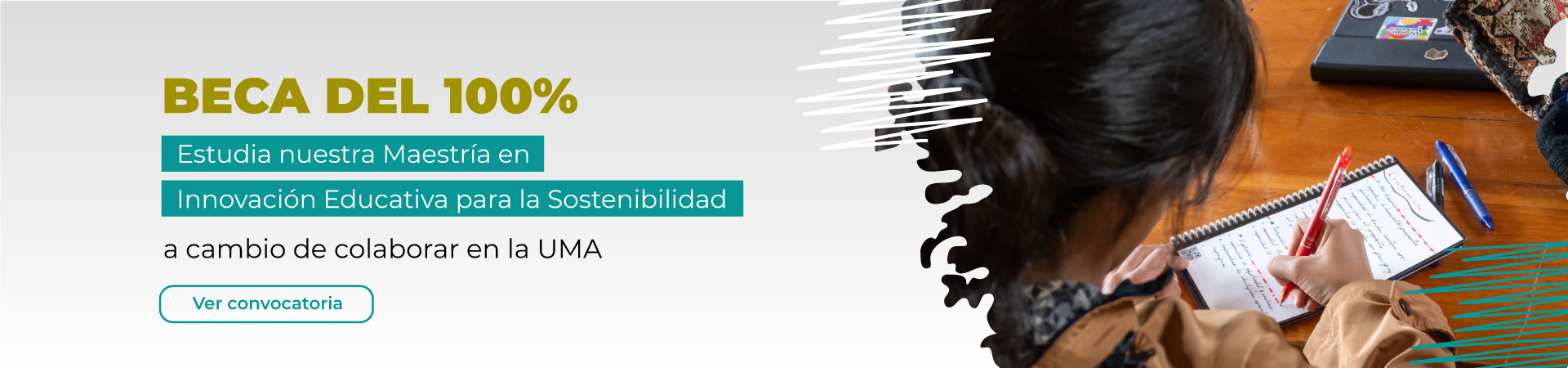¡Tu carrito está actualmente vacío!
Categoría: Innovación Educativa
-

LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN FORMAL BÁSICA
Escrito por Patricia Cuevas, estudiante de la maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.
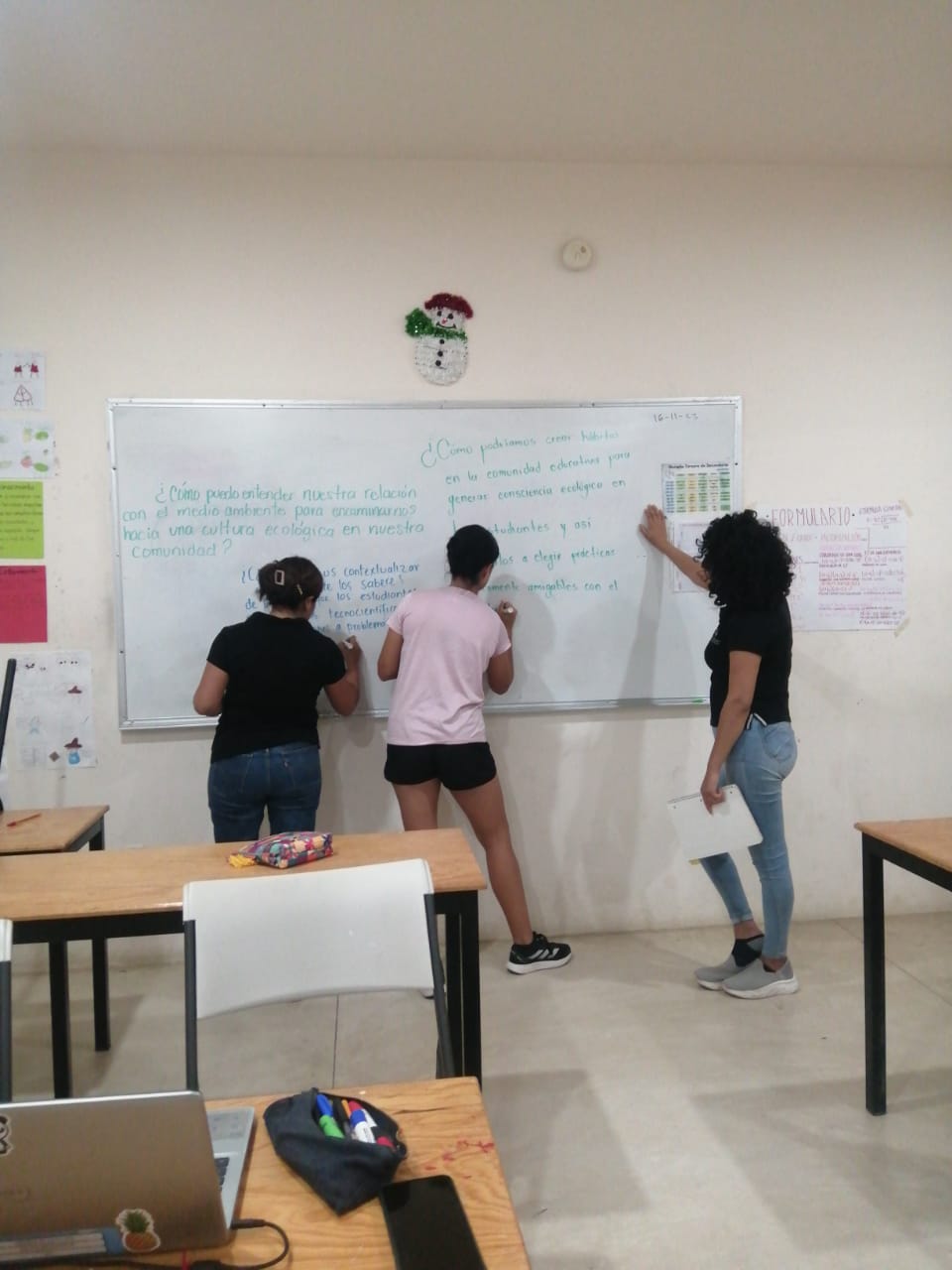
Hoy en México está en marcha la reforma educativa nombrada Nueva Escuela Mexicana (NEM) que entró en vigor con muchas controversias, la más reciente por los contenidos de los libros de texto gratuitos que proponen otro enfoque.
¿Acaso este enfoque es una innovación para la educación formal en nuestro país?
Como estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad y docente en una escuela secundaria y preparatoria me gustarìa poner en la mesa unas primeras respuestas a esta pregunta.
La Escuela de la Palapa, donde colaboro actualmente, es una escuela que se sostiene de la Sociedad de la Palapa y al ser una organización de la sociedad civil funciona como escuela privada, sin embargo sigue el modelo educativo propuesto por la SEP.
La Nueva Escuela Mexicana sugiere una educación mucho más interconectada que promueve una comprensión de alcances amplios que trascienden la compartimentalización de las materias.
Sobre el aprendizaje en lo cotidiano.
“Un Libro sin Recetas, para la maestra y el maestro, Fase 4” es un material que ayuda a contextualizar a docentes del nuevo modelo y se desglosa un apartado que propone un enfoque educativo que tome la vida cotidiana como principal insumo para el aula.
“Podemos concebir la vida cotidiana como las acciones que hacemos juntas las personas que vivimos en una comunidad y las situaciones específicas como las hacemos. Acciones y situaciones que aparentemente no son importantes, pero que constituyen los fundamentos relevantes de identidad en la diversidad de grupos humanos que configuran una comunidad.” (SEP, 2023)
Esto nos habla de una postura mucho más contextualizada que estandarizada que brinda espacio y libertad a los y las profesoras de elegir cómo y cuando se aprovecha lo que sucede en determinado lugar del país para conectar la educación a los que nos rodea.
Un área de oportunidad: Para docentes que no hacían esta contextualización, es un gran reto salir de los lineamientos que dicta el modelo. Habilidades como la experimentación, vinculación con el medio y hacer situado el aprendizaje, se necesitan forjar con la práctica y el tiempo.
Me queda la pregunta: ¿cómo los espacios de capacitación docente pueden enfocarse a estas habilidades y no a más conocimientos que el docente realmente no requiere?
Sobre la Integración Curricular
Este modelo hace hincapié en la formación integral y como mencioné anteriormente en la trascendencia de las materias hacia una comprensión más sistémica de nuestras realidades compartidas.
“El trabajo por proyectos en secundaria constituye el escenario propicio y adecuado para la Integración Curricular, que deberá partir de un sólido ejercicio de codiseño realizado por el colectivo docente” (SEP, 2023)
Como he aprendido en mi paso por la Maestría, el aprendizaje basado en proyectos sí es un escenario con mucho potencial para integrar conocimientos de lo cotidiano así como saberes de diversas índoles que consideran al territorio, contexto y zona de desarrollo próximo de los estudiantes.
La zona de desarrollo próximo nos habla de ese espacio ideal para aprender, pues parte de lo que una persona ya sabe y que fácilmente puede conectar a aquellos saberes que tenía integrados previamente.
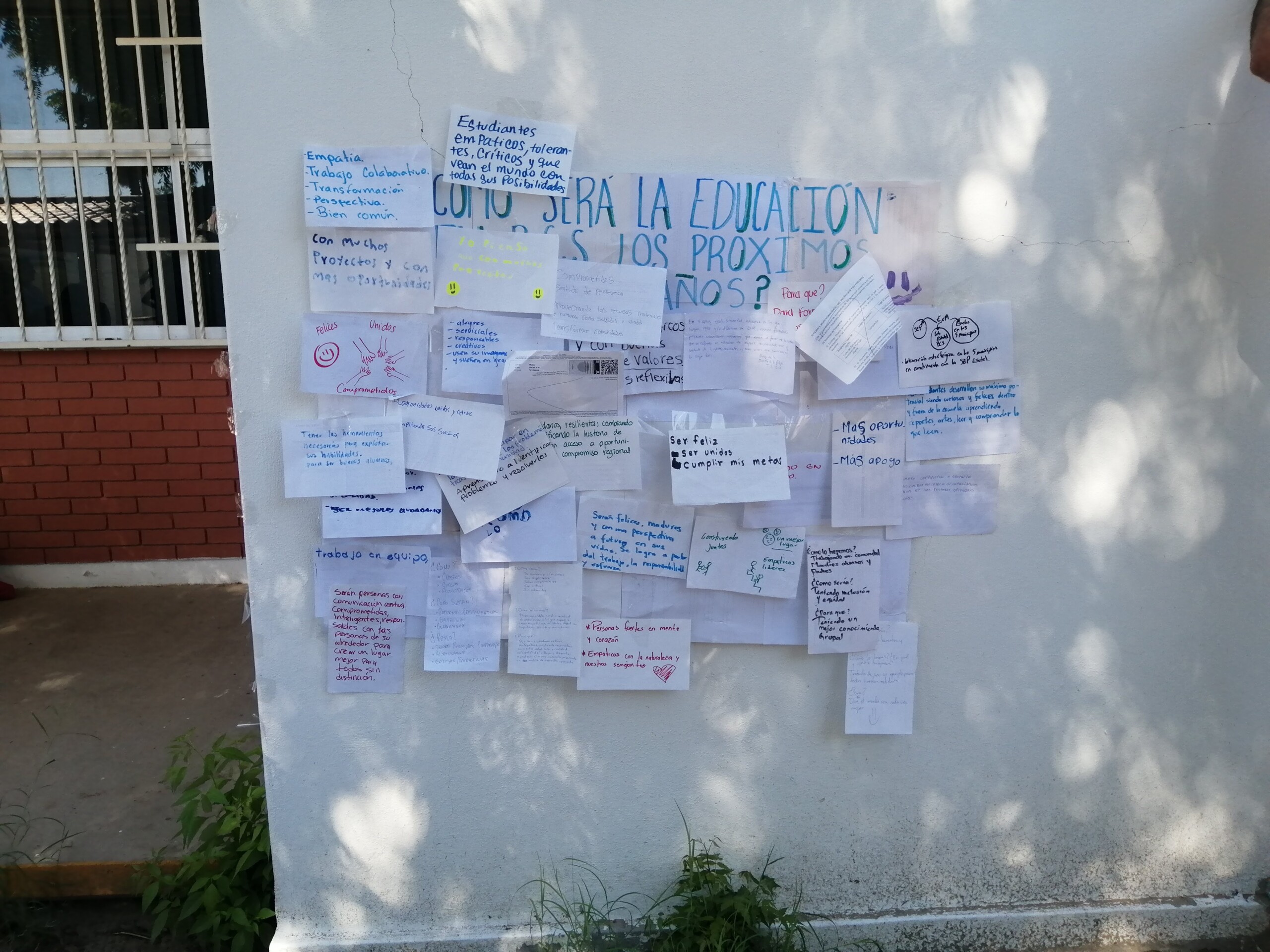
Un área de oportunidad: El momento de codiseñar con el colectivo docente es en mi opinión, no solo un sólido ejercicio, es un contínuo de ejercicios, comunicación, aprendizajes y sobre todo disposición a hacer algo nuevo, a encontrar la manera de hacer que suceda. De innovar y de genuinamente diseñar con la comunidad al centro de todo.
En la práctica este continuo es un reto que no es fácil de tomar en nuestras manos, principalmente por el ritmo al que se lleva la educación en el ritmo escolar típico. Encuentro que el tiempo juega un papel esencial para poder codiseñar con suficiente espacio y ritmo. El aprendizaje y el diseño del aprendizaje no se puede forzar y muchas veces no se puede llevar a un cronograma perfecto.
Me quedan las preguntas: ¿es la estructura escolar la única forma de hacer educación formal? ¿podemos innovar no sólo en los qués sino en los cómos? ¿Cómo podemos abrir espacios para que estos codiseños y estos proyectos de integración curricular emerjan del colectivo docente?
Sobre la mención de una educación decolonial
Por último quiero compartir una última directriz incluida en el libro dedicado a los docentes, que toca de manera algo somera la educación o pedagogía decolonial.Se clarifica vehementemente que no se hace mención de la decolonialidad como una doctrina, sino como una posibilidad de crear procesos didácticos que los docentes pueda “pensar, repensar y construir en el marco de la reivindicación del sur global para transgredir el paradigma de imposición epistémica occidental de la sociedad globalizada actual” (SEP, 2023)
Mi crítica y mención de este intento es que es un gran logro poner esto en libros de educación pública de una nación. Sin embargo cuestiono si el lenguaje y el medio son los adecuados para acercar a todo el profesorado que usa o tiene a su disposición estos libros.
Me queda la pregunta de si la pedagogía decolonial puede ser algo muy subversivo en el papel pero ya que no se está llevando a cabo un despliegue de capacitación adecuado para entendimiento y entrenamiento en estos temas, se queda como una idea que se lee importante y necesaria, más no saldrá de esas páginas del todo.
Reconozco la responsabilidad personal de cada docente de apropiarse de estas nuevas posturas políticas que sugiere la Secretaría de Educación y al mismo tiempo reconozco que el cuerpo docente público tiene otro tipo de prácticas que no facilitarán la adopción de este modelo.
La innovación es lo que está por darse.
A manera de conclusión, si algo he ido comprendiendo de hacer posibles pedagogías innovadoras como la de lo cotidiano, o la decolonial, es que éstas se hacen posibles en la práctica, diálogo y en los espacios de confianza que pueden forjarse dentro de las comunidades educativas.
Desconozco si esto es algo para lo que cualquier plantel educativo de nuestro país está listo. Lo que sí sé es lo que veo de mi contexto y esto es que hay mucho campo de posibilidad, pero también hay mucho que aprender. Estamos frente a un campo de lo educativo que ya no puede darse el lujo de replicar inconscientemente los modelos eurocéntrico de educación cambiaria, sin embargo mudarnos de modelo y de marcos de pensamiento son procesos, que se tienen que hacer en colectivo. Así que solo queda mantener y hacer sostenible la práctica personal de lo que está emergiendo y abrir espacios donde lo comunitaria se de y siga dàndose.
Referencias:
SEP. (2023). Integración Curricular. Ciclo Escolar 2023-2024. Recuperado de: http://gestion.cte.sep.gob.mx/insumos/docs/2324_s2_D_INTEGRACION_CURRICULAR_17_OCTUBRE_18_40.pdf
SEP. (2023). Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro. Fase 3. Libro de Educación Primaria Grado 1° y 2°. Conaliteg. Recuperado de: https://libros.conaliteg.gob.mx/2023/P1LPM.htm#page/1
SEP. (2023). Un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Fase 6. Libro de Educación Secundaria Grado –. Conaliteg. Recuperado de: https://libros.conaliteg.gob.mx/2023/S0LPM.htm?#page/173
-

Día Mundial del Reciclaje: Impulsando el reciclaje desde la Educación Ambiental
Escrito por Edgar-Alan Flores Paredes, estudiante de la maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.
El reciclaje ha sido un pilar importante en la preservación del planeta y su difusión efectiva ha ido de la mano con la educación ambiental.
En el Día Mundial del Reciclaje se destaca la importancia de repensar la relación con los desechos para posibilitar prácticas más sostenibles.
Importancia del Día Mundial del Reciclaje.
El 15 de Noviembre es un día dedicado a resaltar la relevancia del reciclaje para la reducción de la contaminación hacia los ecosistemas, subrayando la necesidad de un cambio en nuestras conductas cotidianas.

Propuestas Educativas Exitosas
Existen diversos proyectos educativos inspiradores y que han logrado un impacto significativo en la promoción del reciclaje en comunidades de aprendizaje, por ejemplo:
Proyecto: «Recicla y Transforma»
En la escuela local de «Naturaleza Viva», el programa educativo ha integrado el reciclaje en su plan de estudios; a través de actividades prácticas, los estudiantes aprenden sobre la clasificación de residuos y la reutilización de materiales. Este enfoque práctico del reciclaje ha llevado a una disminución del 30% en la generación de basura en la escuela en solo seis meses
«EcoKids»: Concientizando a la Juventud.
La organización sin fines de lucro «EcoKids» se enfoca en llevar la educación ambiental a las comunidades locales. Se han realizado talleres interactivos en escuelas, involucrando a niños y adolescentes en actividades lúdicas para fomentar el aprendizaje del reciclaje. Esto ha resultado en un aumento del 50% en la participación de las familias en programas de reciclaje en el último año.

Estrategias Efectivas
Estos proyectos educativos han sido exitosos porque han empleado enfoque pedagógicos innovadores, como el aprendizaje experiencial y la participación comunitaria. La integración del reciclaje en las actividades diarias y mostrar resultados tangibles ha sido clave para su efectividad en las comunidades de aprendizaje.
Impacto a Largo Plazo
Se ha reducido la cantidad de residuos en vertederos locales, se han creado productos reciclado de alta calidad y se ha fortalecido la conciencia ambiental en la comunidad educativa.
Reflexión sobre la Educación Ambiental
La educación ambiental no solo es fundamental para el éxito del reciclaje, sino también para la preservación a largo plazo de nuestro entorno. Los programas continuos y el apoyo activo de la comunidad son esenciales para mantener este impulso.

Conclusión
El Día Mundial del Reciclaje no es solo una fecha para reflexionar sobre el impacto ecológico de los desechos, sino también para actuar con estratégicas para involucrar cada vez a más personas y ampliar la conciencia ambiental sobre los residuos.
Involucrémonos en programas educativos locales, fomentemos el reciclaje en nuestra cotidianidad y sigamos aprendiendo y educando sobre la importancia de cuidar nuestro planeta.
-

Encuentros Educativos en Situaciones de Conflicto Socioambiental
Escrito por Edgar-Alan Flores Paredes, estudiante de la maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.
¿Qué implica desarrollar propuestas educativas en territorios donde se suscitan consecuencias de conflictos socioambientales?
Esta ha sido una pregunta que he mantenido viva durante la mayoría de mi trayecto en la maestría, esto dado que ha sido de mi interés poder desarrollar propuestas en contextos que necesitan de interacciones educativas, como lo son diversos lugares donde he tenido la oportunidad de trabajar en los estados de Puebla, Oaxaca y Chiapas.
Cuando hablamos de conflictos socioambientales, me refiero a situaciones sociales, culturales y ambientales complejas -que responden a un sistema de interacciones- y sus consecuencias son negativas para el contexto donde se suscitan, en pocas palabras: acciones humanas que tienen un impacto en el medio ambiente y consecuencias sociales.

Ejemplo de consecuencias de un conflicto socioambiental: Tala ilegal en las faldas del volcán Popocatépetl La Educación es uno de los factores del tejido social que primero se ven afectados cuando sucede un impacto socioambiental en un territorio, sobre todo en la educación pública.
Es común observar que, dentro de las prioridades de los habitantes de contextos donde se desarrollan conflictos socioambientales, la educación no siempre se considera como una prioridad, esto dado que, en situaciones de emergencia, el bienestar inmediato es la prioridad, esto implica el lugar donde se habita, las necesidades alimentarias y sobretodo, la sensación de seguridad; cuando esto se ve comprometido, se considera una crisis socioambiental, sin embargo, mientras se mantenga el mínimo indispensable de bienestar es cuando la educación puede actuar como un potencializador de las actitudes humanas ante estos contextos.
Lo que quiero destacar aquí son las maneras en las que sí es posible desarrollar encuentros educativos en este tipo de contextos, por lo tanto, te expongo una serie de estrategias que considero que tienen consecuencias positivas en la calidad de las relaciones entre educadores y las comunidades.

Encuentros Educativos Artísticos y Eco-arte.
El arte ha sido un importante catalizador de ideas y emociones en contextos donde los habitantes se encuentran experimentando diversas emociones complejas e intensas, para esto, he podido observar en Oaxaca y en Puebla como ciertas actividades relacionadas a hacer Ecoarte pueden ayudar a las personas a procesar sus emociones respecto a las experiencias vividas de las consecuencias de un conflicto o impacto socioambiental.
Esto se debe a la sensibilización y concientización que permite el Ecoarte, para así promover la re-significación de los habitantes dentro de sus territorios, esto al integrar diferentes perspectivas sobre lo vivido mientras se expresa lo que cada uno siente o vive cuando habita un espacio dañado.

Educación para la Capacitación
He podido apreciar que durante situaciones complicadas en territorios que se ven afectados por conflictos socioambientales, las fuentes de empleo se suelen ver afectadas, es por esto que propongo el desarrollo de encuentros educativos donde se capacite a los pobladores a realizar nuevas actividades que les permitan producir bienes desde sus oportunidades; esto ha sido bien recibido en contextos que necesitan recuperarse pronto y además puede involucrar un proceso pedagógico que podría ayudar al tejido social, esto ayuda a re-significar las capacidades de los habitantes y les permite desarrollar nuevas actividades con las que relacionen cambios importantes en su cotidianidad.
Algunos talleres que he visto muy valiosos son:
- Taller de Apicultura
- Taller de Bioconstrucción
- Taller de Gastronomía con Quelites y/o Hongos

Para terminar, te comparto algunos de mis aprendizajes clave mientras colaboraba para desarrollar propuestas educativas en lugares con conflictos socioambientales:
Contextualiza cada interacción educativa:
Es decir, considero muy importante que se consideren en su totalidad las capacidades y deseos de los habitantes para poder desarrollar una propuesta educativa; son ellos los que viven día con día las consecuencias de las acciones humanas y lo mínimo que desean es que sean escuchados, que sus preocupaciones sean validadas y reconocidas como importantes; cuando se hace educación desde ese paradigma, los resultados son más adecuados para la reestructuración del tejido social.
Involucra la cultura local:
Es cierto que lo primero que se pierde durante estos conflictos en los pobladores es el estado de ánimo, por lo que desarrollar actividades pedagógicas que involucren la música local, la comida típica o los rituales de celebración de cada comunidad, esto ayudará a que la apropiación de estos procesos educativos sea más amable y les ayude a relacionar nuevos recuerdos y apredizajes con sus tradiciones y costumbres, esto ayuda a reforzar la identidad y la resiliencia durante etapas complicadas para ellas y ellos.
Fotografías: Autoría propia.
¿Te interesa saber más de Encuentros Educativos y sus posibles formar de interactuar con Contextos con Conflictos Socioambientales? Pide informes para los talleres, diplomados, especialidades o maestrías que la Universidad del Medio Ambiente ofrece para ti.
-

Ver la educación desde nuevas perspectivas
Por Patricia Cuevas, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.
Estudiar educación es estudiar sobre las interacciones humanas.

En mi proceso dentro de la UMA he podido observar cómo mi definición de educación se ha ido transformando. Esta transformación ha sido desde el lugar donde sucede la educación, como de los responsables de hacer que suceda y por último, del para qué nos educamos.
Sobre el lugar
El espacio educativo existe en la consciencia educativa como un espacio cuadrado, con un pizarrón y escritorio de un lado y esparcidas en el espacio, bancas con mesas, distribuidas como una cuadrícula. Y sí, la educación puede suceder en un aula escolar. Pero la educación puede suceder en otros lugares. Hoy en día hay aulas virtuales, espacios no formales, en espacios abiertos, en el bosque, la playa, un parque. Y además, la educación sucede en cualquier encuentro con el otro. Pues educar(nos) sucede en lo cotidiano y hay algo que aprender de cada persona con la que nos cruzamos en el camino.
Si podemos hacer de una situación del día a día, una situación de aprendizaje, ya estamos haciendo educación. Entonces el aula, es en la escuela y en la vida y el aula es un lugar donde pueden pasar muchas cosas, como dices bell hooks: “El aula, con todas sus limitaciones, sigue siendo un lugar de posibilidades. En ese campo de posibilidades tenemos la oportunidad de trabajar por la libertad, de exigirnos a nosotros mismos y a nuestros compañeros una apertura de mente y de corazón que nos permita enfrentar la realidad, incluso mientras imaginamos de manera colectiva las formas de movernos más allá de las fronteras que debemos transgredir.” “ (hooks, 1994)

Sobre la responsabilidad
¿Quién hace la educación? Como mencioné anteriormente, todos en todo momento, si somos capaces de aprender de las interacciones.
Por otro lado, existen planteamientos de lo educativo que comienzan a hablar sobre un “entre”. Ya no es el profesor y el alumno. No es una transmisión estratégica de intervención, si no un suceso que se da entre esos dos o más, que están dispuestos a la conversación de la cual hay algo que aprender.
Benjamín Berlanga, cofundador del CESDER; Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y profesor de la UMA, nos plantea que ese “entre” como una “tarea educativa que se ordena desde el trato con el otro, en tanto respuesta a su presencia.” (Berlanga, 2014)
Entonces la responsabilidad de quien educa/se educa recae en uno mismo, en su nivel de presencia, consciencia, enfoque de lo que está pasando.
Si pensamos en esto a la luz de muchas posturas que cargan toda la responsabilidad a un solo ente, el maestro, entonces estamos frente a una ruptura de lo que ese rol debería ser.
El rol del profesor
Ahora bien, si la educación puede suceder en cualquier lugar y entre dos o más que de su interacción estén dispuestos, ¿qué significa ser profesor?
Esta pregunta es clave y está en evolución, no tiene una respuesta correcta y creo que como la contestaría hoy no es como la contestaré mañana o en unos años. Y aún así, hoy encuentro que tiene que ver con una especie de figura, que a su paso por la vida de otros hace ejemplo, y permite que quien aprende, “aprende «por contagio», por mimesis, y descubre lo que el manual no puede enseñar, comprende el juego de implícitos y de evocaciones aunque, al mismo tiempo, no pueda hacerlo explícito. ¿Cómo explicarle a alguien lo que es el gusto, el tacto, la sensibilidad, la emoción? ¿Cómo explicarle en qué consiste la compasión?” (Mèlich, 2010)
Esto que plantea el filósofo español Joan-Carles Mèlich, es muy relevante en el mundo de hoy, donde la información está, el acceso está casi garantizado para quien puede manejar un teléfono inteligente, pero ¿y lo demás?
El vínculo pedagógico
Esto que sucede en la educación hoy en día, donde aprendemos con el internet, con el teléfono inteligente, pero no sabemos tener una conversación diversa que haga común unidad en lugar de polarizar, eso es el reto de la educación hoy. Y una perspectiva de aquello que se ha perdido, es que ya no hay tiempo para hacer un vínculo entre quienes aprenden, con un fin pedagógico. Conversamos para tener razón, en lugar de conversar para cambiar de opinión, para hacernos de una opinión.
La educación escolarizada es una cuyos tiempos efímeros de clases de 50 minutos, no dejan que emerja ese vínculo, y si lo hacen está y continúa estando fragmentado.Esto que sucede en la educación es una situación reflejo de lo que nos pasa como sociedad y des-hacer esa fragmentación, encontrar ese tiempo para vincularnos y aprender por contagio del otro para interactuar genuinamente con la comunidad es en verdad un indicio del camino que podemos intentar.
Encontrar el para qué
Por último encuentro que en esta definición transformada que tengo a un año de iniciar la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad, incluye algo muy importante que es, lo que te mueve a hacerlo. Que un educador/educadora tenga claro su para qué implica un gran trabajo reflexivo e introspectivo y así mismo un proceso de búsqueda muy serio. Pero al ser serio, no significa que no pueda contener entusiasmo y alegría y que además sea desde el amor por la vida.
Saber eso, encontrar un para qué y desde ahí educar o educarse, puede contestar muchas de nuestras incógnitas y aportar a perspectivas innovadoras de nuestra educación.
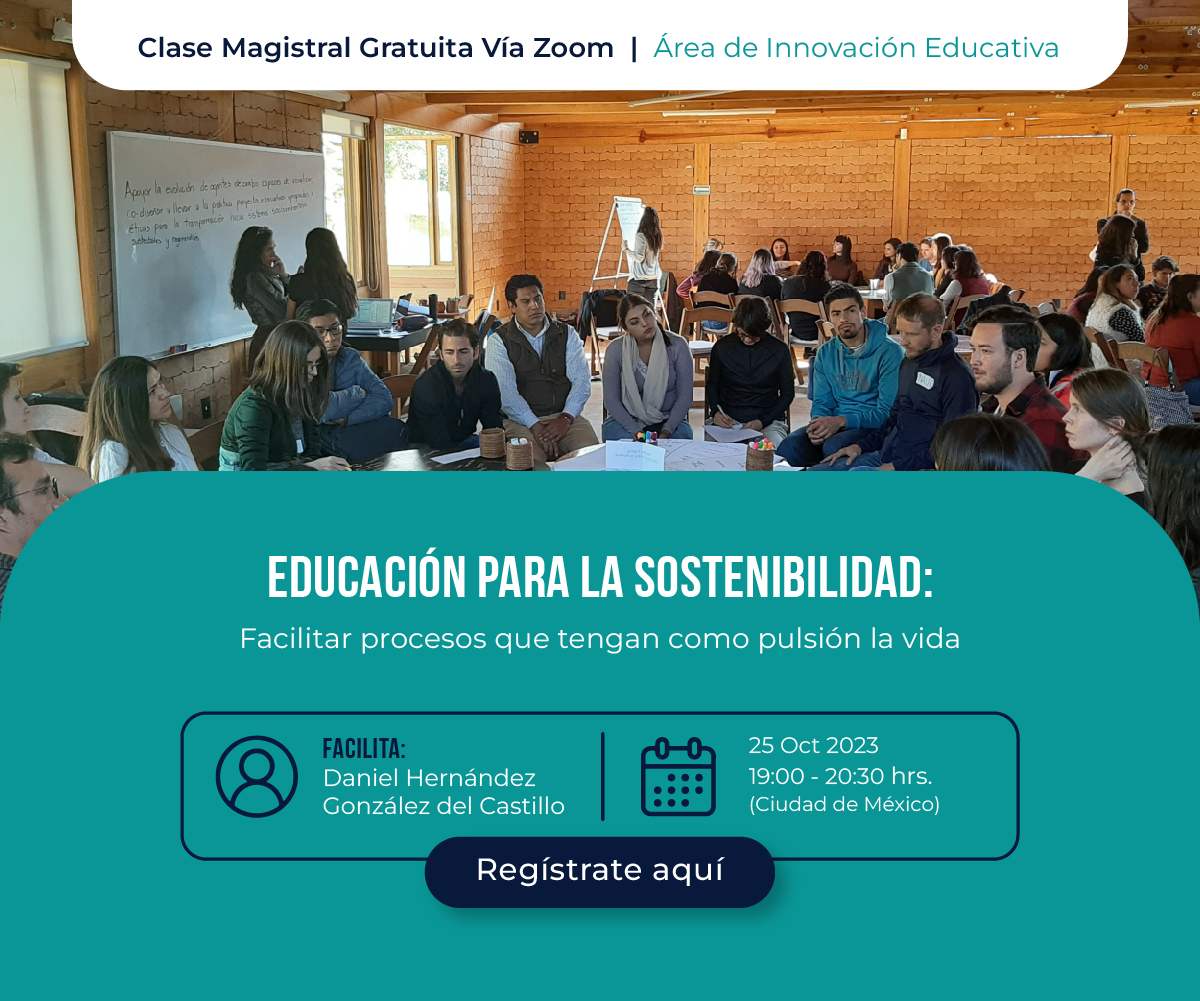
Referencias
hooks, b. (1994). Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom. Routledge.
Berlanga, B (2014) Fragmentos acerca del Artilugio en la Pedagogía del Sujeto. Universidad Campesina Indígena en Red.
Mèlich, J.-C. (2010). Ética de la Compasión. Herder Editorial.
-

Ideas para construir un saber ambiental
Por Patricia Cuevas, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

La sostenibilidad como concepto tiene muchas definiciones. Una que me ha hecho más sentido últimamente, gracias a mis seminarios en la Maestría de Innovación Educativa para la Sostenibilidad es la que comparte Leonardo Boff, ecologista brasileño, que dice: “Hacer sostenible también la comunidad de vida: no existe el medio ambiente, como algo secundario y periférico. Nosotros no existimos: coexistimos y somos todos interdependientes.”
Así mismo la sostenibilidad es una serie de acciones, que se viven en el día a día. Esta práctica se puede aprender de otros y a la vez empieza por une misme.
La UMA pone al centro de su modelo educativo la sostenibilidad y regeneración para llevar a la práctica cotidiana acciones que suceden en los diferentes contextos y realidades de las y los estudiantes y/o profesores que conforman una gran comunidad de aprendizaje. Y como comunidad de aprendizaje sabemos que no hay una sola “receta” de sostenibilidad, más bien ser sostenible tiene que ver con cómo la practicamos y qué aprendemos de ese proceso.

¿Por qué hacer sostenibilidad en la educación?
Si partimos de que el proceso de ser sostenible es un aprendizaje para toda la vida, al estar en la comunidad de aprendizaje, que bien puede ser: el aula, la escuela, un seminario, un congreso, un diplomado o cualquier variante del encuentro; podemos decir que hay una oportunidad para construir esa práctica propia y/o colectiva de sostenibilidad.
¿De qué se compone esa práctica?
Considerando que hay una enorme diversidad de contextos y cosmovisiones, la práctica de sostenibilidad no es una sola y más bien se puede apreciar como si fuera un caleidoscopio de diferentes versiones o maneras de ser sostenible.
Sin embargo, hay un componente básico que se va construyendo a lo largo de la vida, y ese es el saber ambiental.
El saber ambiental, es un término acuñado por Enrique Leff, ambientalista mexicano, que nos habla de un conjunto de conocimientos, saberes científicos y no científicos, valores, saberes tradicionales, conocimientos prácticos que sumados, son el soporte para transformar las relaciones sociedad-naturaleza.Es decir que, hacerse de un saber ambiental es construir la capacidad de tener una visión crítica y sistémica para replantear cómo vivimos en relación con el ambiente.
Para un educador, docente, o agente educativo, es esencial tener presente que el saber ambiental se construye en comunidad y que podemos generar esos saberes juntas y juntos en el espacio de aprendizaje. Acercar a las comunidades de aprendizaje formas de conectar intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, filosóficamente sus propias vidas al ambiente fomenta una práctica que construye un estilo de vida ecológico, consciente, empático y amoroso que cuida la vida humana y de todas las especies de la Tierra.
Aquí para poner una imagen más clara a cómo pueden verse algunas formas para conectar el saber ambiental comparto cuatro grandes ejemplos:
- Ejercicios de ecología profunda mediante el cuidado de la Tierra como lo hace Por la Montaña
- Prácticas y hábitos del día a día, para disminuir nuestra huella ecológica como lo hace Charlotte de No Seas Waste
- Contenido audiovisual documental como lo hace la Corriente del Golfo
- Dinámicas de Aprendizaje Experiencial como las que suceden dentro de Huerto Roma Verde
Como educadora para la sostenibilidad, tener ejemplos y buenas prácticas como estas en mi caja de herramientas, me hace más capaz de aportar al saber ambiental de mi comunidad y al mío. De mantenerme inspirada a co-construir los saberes de colegas, estudiantes y aliados para reforzar nuestros caminos de sostenibilidades. Recordando que, entre más fortalezco mi saber ambiental más puedo poner en práctica la sostenibilidad en mi día a día conmigo y con los otros.

Referencias:
- Boff, Leonardo. “Sostenibilidad: intento de definición, de Leonardo Boff.” Letras – Uruguay, 27 de enero de 2012, http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/boff_leonardo/sostenibilidad.htm. Recuperado el 28 de mayo de 2023.
- Leff, Enrique. Saber Ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. México DF, Siglo Veintiuno, 1998.
- Charlotte [@Noseaswaste] Instagram. https://www.instagram.com/noseaswaste/
- Por la Montaña Agroecología [@porlamontanaagroecologia] Instagram: https://www.instagram.com/porlamontanaagroecologia/
- La Corriente del Golfo [@lacorrientedelgolfo] Instagram: https://www.instagram.com/lacorrientedelgolfo/
- Huerto Roma Verde [@huertoromaverde] Instagram: https://www.instagram.com/huertoromaverde/
-

Reflexiones del Territorio: La importancia de contextualizar los proyectos socioambientales con los lugares que habitan.
Escrito por Edgar Alan Flores Paredes, Daniela Inzunza Choza y Mariana Obando Arroyo; estudiantes de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad, Maestría en Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos y la Maestría en Proyectos Socioambientales respectivamente.
¿Por qué es importante tener conciencia del proceso histórico socio-ambiental que ha sucedido en el lugar?
Tener conciencia del proceso histórico socio-ambiental del lugar, es un aspecto fundamental. En primera instancia, porque nos permite conocer la esencia del lugar, siendo el primer paso para evitar imponer nuestros deseos y perspectiva de mundo; para tejer desde la esencia y evitar caer en reescribir una historia que invisibiliza y amputa su propio origen.
Conocer el proceso histórico, también nos da luz para identificar el potencial del sistema, para entender lo que el sistema está queriendo expresar y ser. La historia explica el origen de los sueños posibles en el territorio, los sentires y pensares de las personas que habitan el espacio, y amplía las posibilidades de la integración con el mundo vivo.
En segundo término, es a partir de la comprensión del proceso histórico que se crea la narrativa del lugar; misma que se preserva a través de las personas cronistas, que a su vez se nutren del conocimiento adquirido de la interiorización de los saberes del territorio. Asimismo, la narrativa debe involucrar una diversidad representativa de los puntos de vista de la población, y los integrantes del sistema vivo de la región.
En tercera instancia, ver un lugar como un proceso histórico integral permite rescatar que toda historia importa, abrir nuestra percepción a una escala de tiempo-espacio amplia, e identificar los momentos donde ocurrieron cambios y las causas de los mismos. Nos libera del cortoplacismo y el peligro de no entender las escalas del tiempo que ocupamos.

Los riesgos que implica descontextualizar algún proyecto de su posición histórica, repercuten en la trascendencia de las intervenciones e interacciones que surjan de estas iniciativas, si no son adecuadas y no integran nociones básicas del entendimiento del lugar, es usual que conlleven al daño, al conflicto y a la resistencia que involucra cambiar un sistema que no se conoce; por lo tanto, la calidad relacional entre los participantes/protagonistas con el entorno, además del nivel de integración de las consideraciones del territorio, dentro de las propuestas para transformar los lugares, son determinantes para crear interacciones amables y sanas que consideran y ocupan el potencial del cambio en el sistema.

¿Qué implicaciones hay en que un proceso/proyecto sea consciente del lugar en el que se encuentra?
Los procesos/proyectos que son conscientes del lugar donde se encuentran, se gestan desde una perspectiva distinta, que toma en cuenta las aspiraciones, necesidades, sueños y por lo tanto, el potencial del lugar.
También implica la experiencia de integración con el entorno: habitar y convivir el espacio, y desarrollar un sentido de conexión y pertenencia con el lugar, al punto de que el proyecto se vuelve un “traductor” y canalizador de expresiones del territorio. El lugar habla a través de los proyectos/procesos, cuando éstos son gestados desde la misma conciencia y esencia del espacio que los alberga.

Las implicaciones esenciales también abarcan la capacidad de tejer saberes y miradas de las personas locales, que son las únicas expertas en sus vidas y en su territorio; y para ello, indispensablemente debe existir un proceso de apertura, de escucha genuina, de recabación y análisis de la información, así como de devolución de la lectura del lugar realizada hacia las personas involucradas en el proyecto/proceso.
Que un proceso sea consciente del lugar, implica que éste se auto-observe, es decir, tener una mirada apreciativa para redireccionar y reajustar, respondiendo a las dinámicas sistémicas que están siendo actualmente en el espacio. En procesos conscientes de narrativa del lugar, brotan las prioridades del lugar y no las del observador.

También implica transformación de paradigmas dominantes, por lo tanto, del lenguaje; para cuestionar si estamos entendiendo el lugar como un espacio que nos pertenece -como si se tratase de algo adquirible- o como el territorio que continuamente está siendo en nosotros, al cual pertenecemos. Desde ese cambio de paradigma se gesta la apropiación hacia el lugar.
Cuando somos conscientes del lugar, nos responsabilizamos como parte de él, reconocemos que también somos el lugar y por ello, sentimos responsabilidad sobre las condiciones en las que se encuentra el territorio. Abandonar el lugar implica abandonarse a uno mismo. Se requiere transitar de posturas entre ser integrable a un lugar idealizado, a ser integrador de un lugar ideal.

Ser conscientes del lugar donde nos encontramos implica vivir en contrato eco-social, actuando desde la cultura del cuidado y del servicio, lo cual nos acerca al buen vivir.
Un proceso consciente de la integración del lugar permite que se transfiera, hacia los habitantes, la cultura del cuidado sobre el territorio, y logra que las personas quieran defender lo que la naturaleza les está dando. Cuando se interioriza esta resistencia hacia lo que atenta contra la vida del lugar, es cuando cambia la narrativa; y ahora la historia que los habitantes se cuentan a sí mismos es que “la naturaleza los llamó a hacerlo.”

Genuinamente, reconocer y abrazar el lugar donde nos encontramos incentiva el arraigo, prioriza la defensa del territorio y el fomento a las expresiones bioculturales. Implica dedicar la vida al proceso y apropiar íntimamente el lugar a la vida personal, lo cual facilita la integración hacia una historia/narrativa de mayor complejidad, si se interioriza el proceso histórico propio. Así es como se gestan los cronistas socioambientales, a partir de la asimilación de la historia única personal con el proceso histórico del territorio; si bien es una virtud deseada en los protagonistas de los procesos de transformación del lugar, es una capacidad que bien se puede aprender, pues la historia habla a través de las cronistas mediante procesos y transformaciones bioculturales.

Contar historias es una habilidad/cualidad, y nuestra capacidad de aprender a partir de otros cronistas socioambientales nos brinda el potencial de saber narrar historias de lugares a partir de las vivencias y aprendizajes que surjan dentro del territorio.
El lenguaje del lugar, es la biocultura.
-

La innovación educativa es una conversación.
Por Patricia Cuevas, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

Como nueva integrante de la comunidad de aprendizaje UMA, en la maestría de Innovación Educativa para la Sostenibilidad, estoy feliz y sorprendida por la potencia y energía que se genera cuando nos encontramos en el Campus de la UMA en Acatitlán.
Cada cinco semanas, decenas de personas apasionadas por construir nuevas realidades y formas de vivir nos reunimos para comenzar nuevos períodos y vernos de manera presencial para aprender juntos.
Cada vez que esto sucede, me queda una sensación de conexión conmigo misma y con los otros muy profunda. Creo que se debe a algo que menciona nuestro profesor Benjamín Berlanga del seminario de Innovación Educativa, en su reflexión sobre el encuentro presencial en la educación: Lo más importante es el vínculo pedagógico.

Un vínculo pedagógico puede suceder no sólo entre un profesor y un estudiante. Sucede entre cualquier persona que quiere aprender algo y otra que ofrece algo.
Esto es muy importante pues, las dinámicas tradicionales del salón de clases tienen roles muy definidos de quien enseña y quien aprende.
Estas dinámicas provocan que se atribuya el conocimiento a unos cuantos y descarta la posibilidad de que todas y todos tenemos saberes previos que son de gran valía.
Por esto, innovar en la educación puede comenzar con cuestionar estos roles dentro del vínculo pedagógico y repensarlos. Si re imaginamos la educación como un encuentro y un vínculo pedagógico, más que como un programa, una materia o una sesión, entonces podemos generar espacios de aprendizaje comenzando con una conversación entre dos o más personas que están dispuestas a ello.

¿Cómo es posible tener este tipo de conversaciones que crean vínculos y donde el aprendizaje es posible?
Hoy puedo tener una primera respuesta, con tres aprendizajes clave que me ha dejado mi primer semestre en la UMA.
Hablar desde la experiencia en primera persona de lo que te pasa en la vida. Esto es diferente a hablar desde lo que sabes o de lo que otros han teorizado. Lo valioso de hablar de la experiencia propia, es que nos permite conectar directamente con nuestras vidas y que el aprendizaje ya tenga donde aplicarse.
Nos permite valorar lo que nos sucede y dar lugar a las experiencias cotidianas como una posible lección a aprender.
Escuchar al otro activamente. Esto significa escuchar más allá de lo que yo busco confirmar del otro. Es escuchar más allá de los datos, hechos o ideas concretas que el otro comparte.
Es escuchar además de con los oídos, con el cuerpo y con el corazón. El Presencing Institute propone estos cuatro niveles de escucha profunda que puedes explorar aquí.
De lo que se trata es de escuchar con atención, intención y posibilidad. En la escucha realmente profunda podemos encontrar cosas en común y además podemos generar algo juntos.
Conversar asumiendo que cada persona es experta en su propia vida. Con esta disposición a conversar dejamos de lado los consejos, opiniones e incluso juicios hacia el otro o hacia lo desconocido.
Conversar así es aprender que las experiencias de cada persona, además de valiosas, convierten a la persona en experta de sí misma.
Así, podemos partir de un lugar común donde se da el aprendizaje genuino desde la confianza y la apertura a la experiencia del otro. Apreciando saberes, historias y particularidades de cada quien.

Así de simple o de complejo es el pensar la innovación en la educación. Una conversación desde la experiencia propia, con escucha activa y asumiendo que todas las experiencias son válidas.
La educación sucede en más lugares de los que pensamos. Para un educador comprender esto es fundamental para diseñar y crear ambientes de aprendizaje ricos en conversación y que pongan al centro el vínculo entre quienes se encuentran allí.
Ahora como estudiante de maestría, esta idea del vínculo y la conversación cobra un sentido nuevo, pues me reta a ser una aprendiz tanto de mis increíbles profesores como de todas las valiosas personas con las que comparto mi tiempo dentro y fuera de las sesiones.
Y esto, en la UMA sucede de manera orgánica, pues quienes nos encontramos estudiando cualquier de sus maestrías, tenemos mucho que contar, pero también mucho que aprender.
Las y los estudiantes de la UMA provienen de lugares tan diversos y con experiencias tan ricas de cómo es posible lograr la regeneración de nuestro planeta, que en cada conversación es posible llevarse algo de inspiración.
Como nueva integrante de la comunidad de aprendizaje UMA, sé que los vínculos son lo que harán que el aprendizaje suceda, se procese y deje huella.
Así que hoy, la mayor innovación que practico en la educación está en mis conversaciones y lo que dejo y me llevo de ellas.
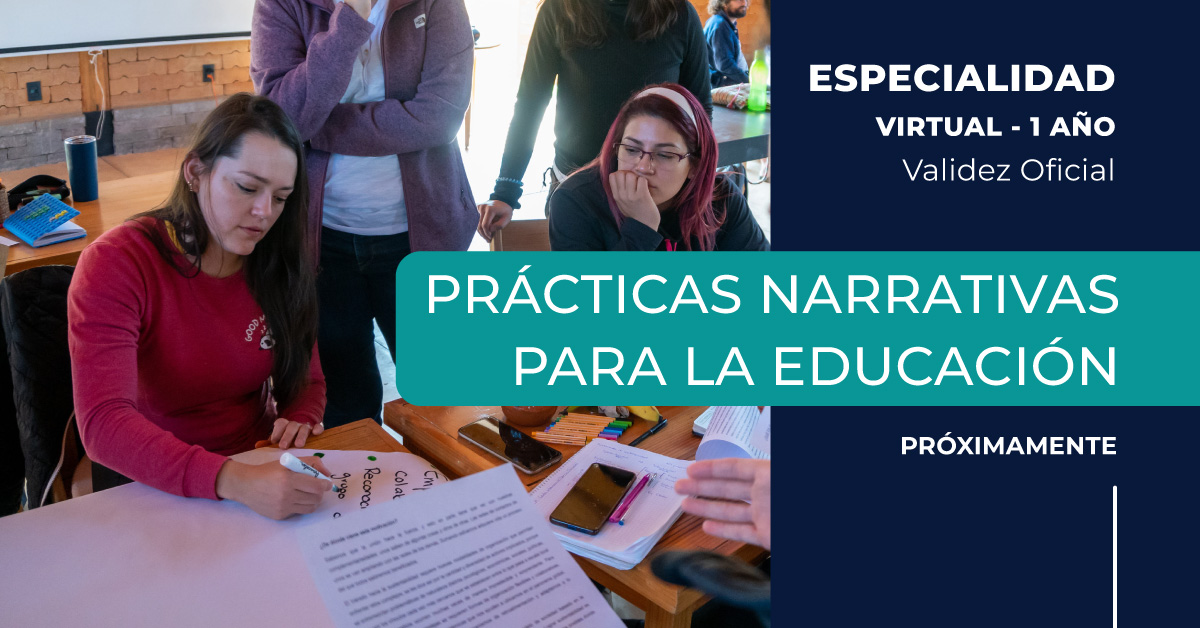
-

¿Para qué aprender prácticas narrativas?
Las Prácticas Narrativas son una contribución de Michael White y David Epston. En el curso de las consultas terapéuticas, Michael regularmente solicitaba retroalimentación de las personas sobre qué vías de conversación les funcionaban y cuáles no y, al final, iniciaba una revisión de lo que fue útil y lo que no fue útil en su esfuerzo para hacer frente a las preocupaciones de sus vidas. Esto fue fundamental para dar forma a su práctica y desarrollar lo que conocemos como Prácticas Narrativas. En este artículo queremos compartirte para qué aprender prácticas narrativas.
En la educación tradicional nos enseñaron respuestas a preguntas que jamás se hicieron. El problema con el discurso dominante no es el discurso, es que es dominante. Por eso, la escucha tiene que ver con un posicionamiento político frente al otro. Si nos colocamos desde el posicionamiento de que “yo soy el experto” nutrimos el discurso de que los otro “no son expertos en sus vidas”. Por eso, aprender prácticas narrativas y aplicarlas en la educación son útiles para:
1. Separar al problema de la persona. Un persona no es adicta o ansiosa, está atravesando una adicción o una ansiedad.
2. Dar espacio a las personas para imaginar otras posibilidades que las Prácticas Narrativas llaman “historias preferidas”.
3. Trabajar con mapas, que son territorios de exploración donde cada uno tiene preguntas precisas que permiten que tanto la persona como el practicante narrativo vayan explorando ciertas problemáticas o historias preferidas. Responden a los sueños, inquietudes, esperanzas, valores de las personas involucradas en ese proceso educativo.
4. Pensar tu práctica como docente y reflexionar sobre el posicionamiento político con el que te diriges a tu estudiantes. Esto significa la forma de mirar al mundo que asumes antes de iniciar una clase.
5. Aplicar las prácticas narrativas para una mediación entre estudiantes y padres de familia.
6. Inspirar tu práctica docente de otros recursos, y al practicar, traer lo que descubres al salón.
7. Reconocer la autoexigencia, las situaciones desde el poder que atraviesan los espacios donde estás laborando.
8. Recibir posibilidades de indagación y curiosidad¡Las prácticas narrativas están al servicio de la curiosidad!
La experiencia de estudiar la Especialidad en Prácticas Narrativas
Conoce la experiencia de Brianda Ramírez quien egresó de la Especialidad en Prácticas Narrativas para la Educación.
Las cuatro habilidades para aplicar las prácticas narrativas
Los proyectos de trabajo con personas implican seguimiento y cuidado. En la Especialidad aprenderás cuatro prácticas:
1. Escuchar y mirar
2. Preguntar
3. Documentar
4. VincularConoce más de las Prácticas Narrativas en esta entrevista con Itziar Urquiola quien es docente en esta Especialidad.
Escrito por Johana Trujillo, egresada de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad, Generación 2017.
«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»
-

Investigación y Encuentro con Actos Educativos Ambientales
Por Edgar Alan Flores Paredes, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad y asistente del área de Innovación Educativa.
Desde hace ya unos pocos años tuve la enorme oportunidad y privilegio de poder conocer la escuelita de Tosepan en la Sierra Norte Poblana, desde un contexto totalmente diferente tuve este encuentro que sin duda sería el primer pilar para mi decisión de estudiar Educación. La filosofía de la Fundación Tosepan en crear pequeñas atmósferas donde al educando se le permita desarrollarse diferente -no mejor ni peor al sistema educativo actual, simplemente diferente- pues se tiene la fiel creencia que para poder aportar soluciones socio-ecológicas congruentes, la semilla de la empatía ambiental tendría que crecer a profundidad sobre las personas con la capacidad y responsabilidad acerca de decidir sobre los otres, nuevamente, defendiendo la idea de que la educación es la primer acción hacia un futuro más congruente con sus actos hacia eco-sistema.

Fue aquí donde mi participación recobró importancia -para mi- ya que yo no me consideraba siquiera una persona capacitada para enseñar pues consideraba que no cumplía con las cualidades básicas de ser un maestro ni menos de poder enseñar bio- construcción a personitas de entre 4 años a 8 años, pues, consideraba que no entenderían nada de lo que diría, fue allí cuando platiqué con Leonardo Durán (Director de la Tosepan Titataniske) y remarco que lo importante de mi enseñanza fue justamente esa, que mi diferencia sobre la pedagogía común haría tener resultados diferentes, que reflexionara sobre aquello que me hubiera gustado aprender a esa edad y que elimine cualquier prejuicio de yo sentirme superior a mis educandos, mas bien a sentirme aprendiz de ellos; honestamente en ese momento no entendí ni una sola palabra pero fue en la práctica cuando pude apreciar el valor de educar diferente en una atmósfera rodeada de naturaleza, pues, la ternura se permite florecer y el simple acto de mirar mariposas, ver como crece el bambú o aprender a identificar aves era el comienzo para una experiencia profunda de aprendizaje.

Admiro a todes les profesores que han colaborado allí pues justamente creo que la diversidad es clave para una educación fértil hacia las ideas diferentes, admiré que una danzante aérea fuera maestra de elaboración de textiles y de inteligencia corpórea ya que transmitía su pasión a través de sus actos amorosos hacia sus estudiantes, fue allí cuando comprendí mi papel en ese lugar: un arquitecto y fotógrafo enseñando a entender las bondades materiales del entorno y la capacidad de desarrollar las inteligencias intra e interpersonales a través del diálogo con los entes naturales al pedir permiso de interactuar con el bambú o con la tierra, la ternura me invadió el cuerpo y pude sentir una esperanza profunda hacia un futuro que probablemente jamás vea pero que, sin duda, me permitiría volver a hacer.

Los actos de la Tosepan son movimientos políticos contundentes pues educan a las comunidades nahuas como desean ser educadas, rechazando (parcialmente) las estrategias homogéneas en el sistema educativo mexicano, pues fomentan la lucha por los derechos a las bondades naturales e incorporar herramientas políticas a sus estudiantes para poder exigir el respeto adecuado hacia sus extensiones personales del medio ambiente, apoyan los movimientos ecologistas y las posturas anti-capitalistas, sin embargo, manejan con excelente precisión su organización como un modelo de economías solidarias como respuestas locales y auto-gestivas; sin duda, son congruentes con lo que predican y creo fielmente que de eso se trata la Educación Ambiental.
¿Quieres saber más sobre los encuentros educativos en la naturaleza? Inscríbete a la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.
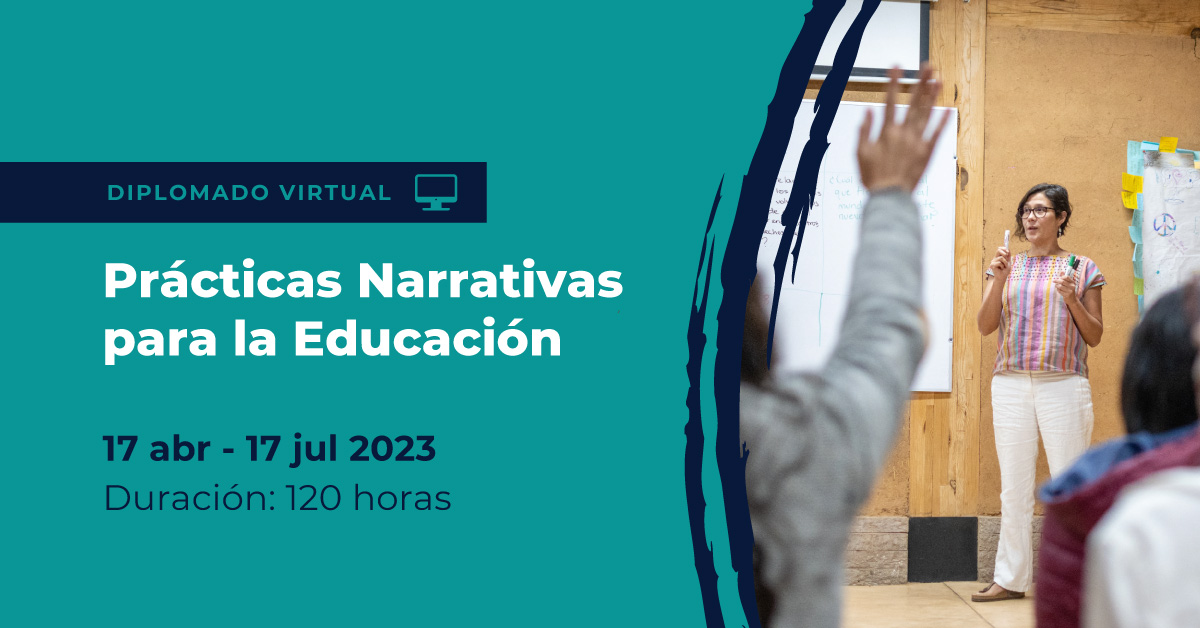
-

Las Prácticas Narrativas como herramienta para integrar la Identidad Colectiva
Introducción por Edgar Alan Flores Paredes, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad y asistente del área de Innovación Educativa.
Mi experiencia con las Prácticas Narrativas
Recuerdo algunas de las primeras interacciones virtuales que tuvimos con mi grupo de Maestría. Si bien aún no nos conocíamos en ese entonces sí sabíamos que pasaríamos juntos dos años completos conviviendo y, por lo tanto, se comprendía que nos necesitábamos si lo que queríamos lograr era una común unidad. Es por esto que Karina (directora de la Maestría) realizó con nosotres una práctica narrativa para comenzar a tejernos como comunidad.
Esta consistió en definir una breve narrativa que explicase ¿quiénes somos? ¿quién soy?, para después, de la mano de un mediador -en este caso Karina- cosechar una narrativa colectiva observada a través del estado actual de los miembros de la comunidad pero asimilando el esfuerzo individual como colectivo, por lo que, los roles que cada uno desempeña en su vida se verán aquí nombrados como si todos lo personificamos.
Gracias a una historia tejida podemos acceder a la remembranza de este colectivo mediante un primer intento de germinar el sentido de pertenencia entre un grupo con un propósito en común que por ahora es sumergirse a la perspectiva de la educación en la sostenibilidad.
Un año después -ahora con la siguiente generación 2023- sucedió la misma práctica narrativa con la nueva generación y se cosechó este valioso texto que representa un primer esfuerzo para tejerse a través de la narración de las historias de vida como una colectividad.
Si miramos las Prácticas Narrativas a través del potencial para establecer diálogos que propician interacciones amables que permiten el bienestar colectivo, considero importante asimilar las distintas etapas de nuestra vida mediante historias que no son independientes de otras, al contrario, nos entrelazamos con nuestros compañeros y esas interacciones siempre tienen potencial de comenzar a ser intentos para fortalecer la comunidad.
Identidad de la Generación 2023 de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.

Por Karina Gutiérrez Arellano, directora de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.
Somos actrices que queremos bajar del escenario. Somos viajeras expedicionarias que queremos trazar rutas desde pedagogías itinerantes.Somos arquitectas y maestras en educación, somos mujeres mayas indígenas, luchadoras y soñadoras. Somos seres humanas apasionadas por la exploración para transformar y cuestionar qué hacemos aquí.
También somos colombianas, psicólogas y marketeras, somos personas en deconstrucción que atendemos el llamado de hacer las cosas distintas. Somos mujeres inteligentes, graciosas, creativas y neuro divergentes, que hacemos las cosas con las manos. Somos apasionadas por los ideales, somos divertidas y nos gusta jugar para aprender, para ver las cosas de manera diferente.
Actuamos, nos plantamos en el escenario desde la pedagogía. Impulsamos huertos urbanos con chicos de prepa, ayudamos y acompañamos a niños de tres años y a jóvenes de educación superior.
También, a personas desde el aprendizaje y la innovación social y desde la agencia de cambio; desde el Tec de Monterrey hasta acá, con personas como nosotras que también quieren hacer algo positivo. Entendemos que como personas que aprendemos utilizamos conocimientos para la acción social.
Hacemos muchas cosas y ahora estamos en Valle de Bravo haciendo activismo por la infancia, entendiendo desde la crianza cómo aprenden las niñas y los niños y cuáles son sus derechos. Trabajamos en nuestras áreas de oportunidad.
Nos trajo aquí el arte en cualquiera de sus formas, para pasar de lo contemplativo al impacto perdurable desde la pedagogía y actuando en pro de la comunidad. Nos trajo aquí lo educativo y el azar del destino, y aunque no lo creíamos ha sido mágico. La educación nos fascina.
Nos trajo aquí la experiencia de vida, nuestros siete hermanos, nuestra vida difícil que nos llevó a trabajar con jóvenes para inspirarlos y para que luchen por sus sueños, para que sigan estudiando y también para ayudar a niñas y niños indígenas con otras capacidades. Nos trajo aquí los negocios pero también la educación.
Cambiamos el camino y tomamos desde la esperanza uno para hacer algo por el país. Buscamos nuevas maneras de aprender. Nos trajo aquí la educación, la esperanza y los sueños para hacer algo positivo en el mundo, ser quienes somos y hacer educación para transformar el mundo.
Nuestro momento actual es ser bordados hechos a mano, para construir mundos posibles y ser conscientes de la naturaleza que nos rodea. Nuestro momento actual es este mismo, la UMA; pero también una familia en Acatitlán que nos hace sentir a gusto. Vemos la naturaleza y a la UMA maravillosa.Nuestro momento actual es un reloj que nos dice que el momento es ahora, lo decidimos nosotras, es el hoy.
Nuestro momento es la UMA para fortalecer nuestras ideas y echarlas a andar en la práctica. Nuestro momento es seguir poniendo de nuestra parte para aprender y para hacer las cosas diferente. Nuestro momento es ser lápices imperfectos pero con la punta bien afilada para hacer aprender y transformar la realidad que tenemos.
Nuestro momento es saber que nos gusta la interacción social, entender las narrativas para dar el salto hacia el mundo; más ético, más colaborativo y menos individualista. Nuestro momento es justo haber llegado a este momento, como un romero que crece y quiere llegar a ser una mejor versión de nosotras, para una mejor educación.
Bienvenida Generación de Innovación Educativa para la Sostenibilidad 2023

¿Quieres saber más sobre el potencial de las Prácticas Narrativas en contextos educativos? Inscríbete a la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad y conoce nuestra Especialidad en Prácticas Narrativas para la Educación.
-

Día Mundial de la Educación Ambiental
Por Edgar Alan Flores Paredes, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad y asistente del área de Innovación Educativa.
El día 26 de Enero es ahora mundialmente conocido como un día de introspección respecto a la sensibilización social del vínculo íntimo entre el desarrollo humano y la conservación del planeta, esto se debe a que hace ya 47 años en la capital de Serbia se realizo el Seminario Internacional de Educación Ambiental de Belgrado y producto de esto surgió la Carta de Belgrado, un documento que abarcaba 6 puntos fundamentales para comprender la situación actual del medio ambiente y las capacidades humanas para influir positivamente en el mundo, el apartado 3 es aquel que refiere a la Educación Ambiental y aquellos proyectos que podrían llevarse a cabo para sensibilizar, permitir que la sociedad se involucre y así indagar juntos en soluciones ambientales.
A continuación se mencionan 5 proyectos que han logrado innovar en el campo de la educación ambiental en México y que han contribuido a aquellas causas que el Seminario de Belgrado buscaba impulsar.
Escuela de Abejas Nativas (INANA A.C.)
La asociación INANA ha logrado crear un espacio de enseñanza para compartir la lucha por el territorio a través de la Agroecología gracias a sus talleres que comprenden a las abejas nativas y su importancia en la restauración del hábitat, esto abarca la enseñanza de creación de meliponarios y viveros de restauración así como la arquitectura orgánica que se sitúa en Veracruz.

Escuelas Tosepan
En Cuetzalan del Progreso en Puebla, existe un modelo de enseñanza que involucra el entorno natural como parte del proceso de aprendizaje así como la lengua Náhuatl que es el medio por el cual los educandos recuperan y fortalecen las raíces del idioma local. Las escuelas de Tosepan se conforman por guardería, primaria, secundaria y preparatoria, las cuales todas cumplen con su programa de educación en Náhuatl y talleres de reconocimiento y revalorización del territorio.

Universidad del Mar
En Estacahuite, Oaxaca existe un centro universitario perteneciente a la UMAR que es responsable de la concientización del cuidado del bioma marino así como sus arrecifes de coral y el respeto a la vegetación local, han promovido talleres en la localidad para integrar a los pobladores con el adecuado uso de las playas que presenten arrecifes cercanos y las precauciones de navegar en aguas poco profundas con gran cantidad de biodiversidad marina, de igual manera incentivan cursos de reconocimiento de especies para ayudar a determinar que elementos del mar no es recomendable intentar pescar y así salvaguardar tanto la seguridad de la comunidad como la del paisaje marino.

Moxviquil
Es una comunidad de aprendizaje en San Cristobal de las Casas, Chiapas que fomenta la enseñanza de la conservación, en especial de los bosques de niebla y encino, esto a través de la formación de agentes clave que practican la sensibilización de la población mediante los espacios verdes recuperados como un método de involucrar a la comunidad a prepararse para el respeto a los espacios naturales. Moxviquil también cuenta con espacios recuperados como incentivo socio-ambiental y así exponer la biodiversidad de flora en su centro comunitario.

Germinalia A.C.
Esta asociación pretende combatir la dificultad de acceso a la educación en las zonas más afligidas por la carencia en los Altos de Chiapas mediante un modelo educativo que integra niños, jóvenes y adultos a desarrollar y complementar sus habilidades de aprendizaje, esto gracias a que componen seis factores que involucran en el proceso de aprendizaje como son: desarrollo social, innovación como eje, sostenibilidad ambiental, integridad circular, profesionalismo y creación de mercados y oportunidades de desarrollo.

Fotografías: Autoría propia.
Excepción: INANA, Universidad del Mar y Moxviquil. Medios extraídos de sus sitios oficiales.
¿Quieres saber más sobre las Iniciativas que construye Educación Ambiental? Inscríbete a la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.
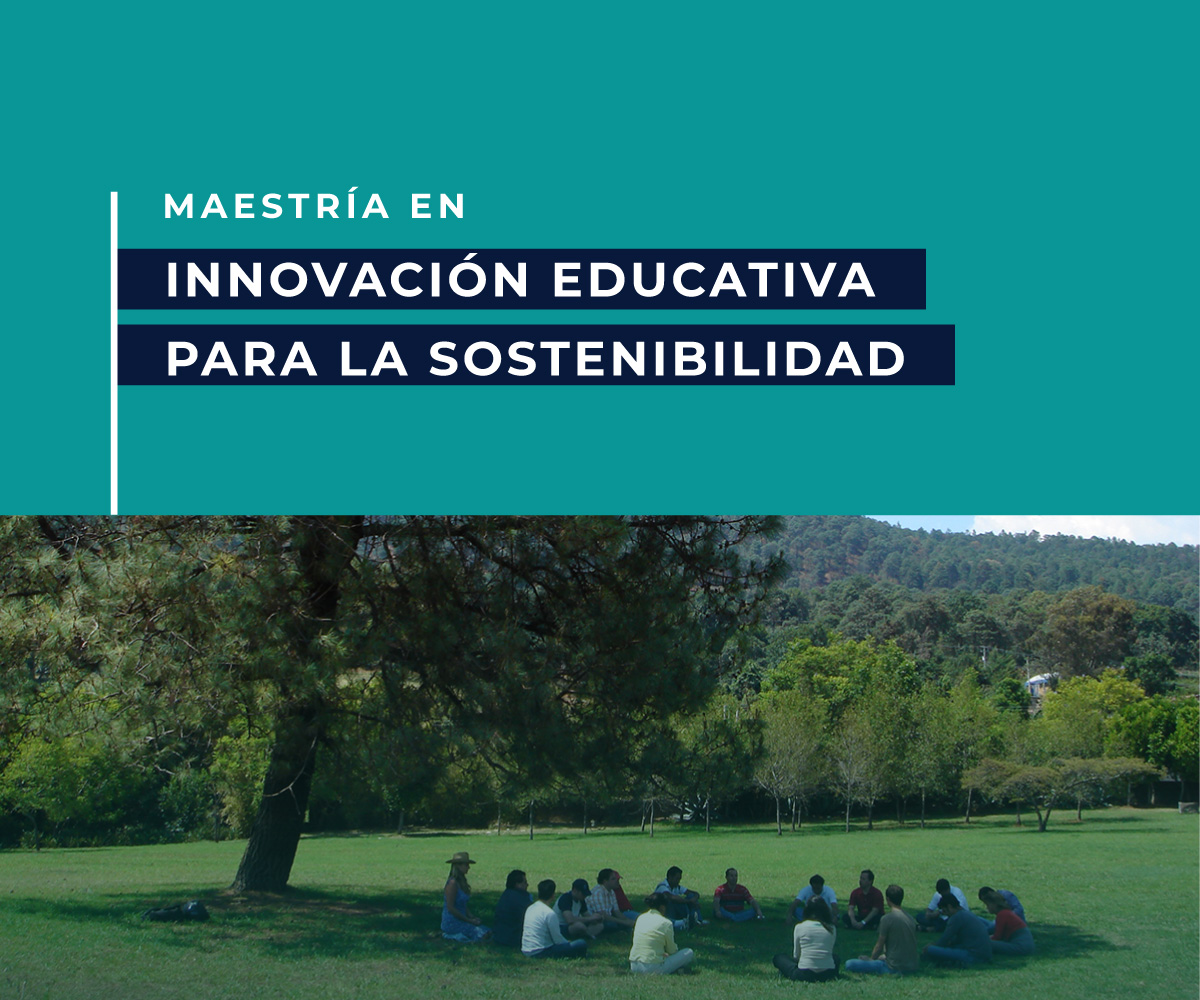
-

Una ruptura con la educación actual
La educación está en crisis. No sólo el sistema educativo sino la relación pedagógica.
“El entre, el encuentro, la acogida, la hospitalidad, la amorosidad, la caricia está siendo sustituida por una relación instrumental” nos dice Benjamín Berlanga en esta clase magistral. Es una oportunidad para criticar ciertas ideas sobre la educación y la innovación para tomar la decisión de hacer otra cosa y tomar otro camino.
Desde hace más de 30 años, Benjamín Berlanga se ha vinculado cotidianamente a la vida de campesinos e indígenas en proyectos de trabajo que plantean la reivindicación de los modos de vida locales como modos de vida buena y que deben ser alimentados y apoyados por la sociedad en su conjunto. Es fundador y actual Director de la Universidad Campesina Indígena en Red, una organización civil mexicana que impulsa procesos de gestión de conocimiento desde la potencia de pensamiento acumulado en la sociedad civil para la formación especializada a nivel de posgrado. Él imparte los seminarios de Innovación Educativa y Co-diseño Curricular en la Universidad del Medio Ambiente.
“Hay que mejorar los sistemas educativos, las escuelas, las universidades, pero es poco porque cambiar eso sólo nos va a permitir mejorar sin cambiar de esencia las cosas.“
En esta clase magistral, Benjamín te hablará en torno a la educación, la innovación y la relación de estas dos con la sostenibilidad. Aprenderás:
1. Por qué la educación está en crisis
2. El garlito en torno a la innovación
3. Lo que nos aleja de ver a la naturaleza como un otroDa click en la clase magistral para cambiar tu forma de mirar la educación.
¿Qué hay de ti? ¿Cuáles son las ideas con las que necesitas romper?
Si quieres tener acceso a las grabaciones de contenidos como este, suscríbete a nuestro boletín. Es gratis. También recibirás información de próximos cursos y clases magistrales sobre temas de educación ambiental, proyectos socioambientales, derecho ambiental, negocios sostenibles, agroecología y arquitectura sostenible.
Escrito por Johana Trujillo, egresada de la Maestría en Innovación Educativa, generación 2017.
Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la UMA.
-

Desafíos en el diseño de Proyectos Educativos Alternativos | Mi experiencia en diferentes roles dentro de la educación ambiental
Por Mariana Lazcano Ferrat, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.
Antes de comenzar deseo compartir la perspectiva de este escrito: lo que para mi significa revisar mi historia como educadora y estudiante, ahora lo intento canalizar a través de experiencias personales, sucesos difíciles familiares con mis hijos y sus escuelas, así como propuestas de innovación y transformación pedagógica que deseo plantear con mi propia maestría.
Educación y Pasión
Para comenzar este análisis pretendo compartir que en la preparatoria tuve una magnífica maestra de arte. Nos enseñó a descubrirnos a nosotros mismos a través de pinturas impresionistas, arquitectura clásica y literatura.
Lo interesante de sus clases no era lo que sucedía durante los minutos que duraba, la magia sucedía después, cuando vi las maravillas del mundo, entonces tuve la oportunidad de sentir y comprender todo lo aprendido. Las emociones de admiración de las pinceladas de los impresionistas y su revelación a las políticas de arte que los ataban, entender la dificultad de las capillas delineadas con ojivas y poder imaginarme la vida de los artesanos como lo ilustra el libro de Catedral del Mar.
“Esa es la finalidad de la empresa educativa: que aquel que llega al mundo sea acompañado al mundo y entre en conocimiento del mundo, que sea introducido en ese conocimiento del mundo, que sea introducido en ese conocimiento por quienes le han precedido…que sea introducido y no moldeado, ayudado y no fabricado.»
Que, por último, según la hermosa fórmula que propuso Pestalozzi en 1797 (una fórmula opuesta al proyecto de Frankeinstein), pueda «ser obra de sí mismo» Pestalozzi , 1994 citado por Philippe Meirieu en Frankenstein Educador, página 2.
¿Qué condiciones ayudaron a que yo hiciera mío el conocimiento?
¿Cómo me apoderé de tanta teoría y la transformé en sensibilidad?
Me parece que las condiciones estaban en la facultad de la maestra en respetar nuestros sentimientos, emociones, interpretaciones y acompañarnos pacientemente en el camino a encontrarlas. Ella sabía que estaba sembrando una semilla y no tenía prisa por cosechar.
Al hacer esto no tenía intención de construir un objeto lleno de conocimientos técnicos acerca del arte; sabía que la formación en el arte va cambiando y tomando forma con los años. Ella se dedicó entonces a presentarnos una forma de ver el mundo y vernos a nosotros mismos.
Las condiciones educativas que no permiten formar y ser obra de nosotros mismos es básicamente la prisa administrativa y el encierro permanente en un salón de clases, el mundo -como el arte- hay que verlo para entenderlo.
Interactuar con el Mundo
Yo propongo que viajar o exponernos a ver el mundo de nuestro alrededor pudiera ser una asignatura. No tienen que ser viajes largos ni caros, pero es presentarse ante la expectativa de salir a descubrir, de aprovechar el día que te regala estar parado en otro sitio, pensar como te sientes y sentir tus pensamientos.
Ver lo otro y desear modificar lo tuyo así como comprender la otroriedad y apreciar lo propio. Estoy convencida de que los viajes ayudan a construir una didáctica que dan a los alumnos y profesores la responsabilidad de sus propias acciones, autonomía, y permiten establecer límites en la convivencia social dentro de un espacio seguro. (Pansza, Perez J., & Moran O., 1996)
Escuelas Tradicionales
En un segundo punto de análisis, me gustaría comentar acerca de las formas de acompañamiento educativo en los sistemas convencionales. El acompañamiento de las instituciones a los alumnos, en mi experiencia, son estas oficinas conformadas por servicios de psico-pedagogos y de asesores de calidad de vida.
Bienestar y Educación
Me llama la atención que el bienestar del estudiante se volvió un accesorio, siendo que es la médula del aprendizaje. El estar bien con uno mismo, auto-observarse, desarrollar la personalidad, nuestra liberación, el autogobierno y formación personal es la pieza angular de nuevos modelos de escuela. Sin embargo, cuando pasamos por momentos de dificultad personal, pocas veces las escuelas se adaptan a la circunstancia de las personas. Las estructuras tradicionales priorizan la transmisión de conocimiento y como accesorio el bienestar del alumno.
“… lo normal en la educación, es que la cosa *no funcione*: que el otro se resista, se esconda o se rebele. Lo normal es que la persona que se construye frente a nosotros o se deje llevar, o incluso se nos oponga, a veces, simplemente, para recordarnos que no es un objeto en construcción sino un sujeto que se construye”. (Meirieu, 2003, pág. 4).
Mi mejor ejemplo es el mecanismo de rebeldía, angustia y de supervivencia de mi hijo cuando desafortunadamente enfermé. Él asistía a una escuela de origen tecnocrático, por supuesto que la prioridad era el cientifismo, la eficiencia y neutralidad. Lo normal en nuestra situación de angustia e incertidumbre era que el muchacho no funcionara, el se estaba de-construyendo en la situación de sufrimiento y la institución educativa insistió que era un objeto en construcción técnica y como describe Margarita Pansza, afectividad en estos modelos queda ausente de la problemática del docente.
Nosotros nos cansamos de pedir ayuda para mi hijo y comprobamos como la práctica educativa tecnicista no acompañó a mi hijo en su re- construcción como sujeto joven descubriéndose en el mundo de la incertidumbre de tener una mamá enferma. Al pasar el tiempo, el aprendizaje de mi hijo lo ha fortalecido como ninguna asignatura técnica lo pudo haber hecho, salió de la escuela para construirse con la familia, la escuela fue incapaz de modificar su estructura para incorporar a mi hijo, acompañarlo en grupo y aprender todos juntos de situaciones como estas a las que estamos todos expuestos.
¿Qué pasaría si nuestras circunstancias de vida se incorporaran a nuestro diario aprendizaje?
¿Cómo podemos pensar en ayudar a una persona a construirse cuando no dejamos que su situación de vida sea el punto de partida para ver desde dónde comenzar, con que fortalezas y con qué carácter?
¿Acabaría esto con la violencia infantil intrafamiliar?
Mi propuesta sería que tuviéramos a lo largo de toda nuestra vida escolar una “materia angular” en donde se pudiera tratar con nuestras situaciones de vida –como prácticas narrativas- , nuestro manejo de la realidad y de nosotros mismos en ella.
Educación Liberadora
Mi tercer y último punto de análisis es la conquista paulatina de la autonomía en la formación y en la toma de decisiones de los educandos. Para esto hago referencia a la siguiente cita:
“La autonomía se adquiere en el curso de toda la educación, cada vez que una persona se apropia de un saber, lo hace suyo, lo reutiliza por su cuenta y lo reinvierte en otra parte.” (Meirieu, 2003, pág. 12)
Durante muchos años he llevado a kayakear a muchachos en los esteros para ver aves y admirar/aprender del sistema de manglares. A partir de observarlos decidí ampliar el programa a 3 salidas consecutivas, la primera salida tiene por objetivo únicamente que cada uno de los muchachos y muchachas cumplan simples retos de movilización de kayaks dobles con la marea a favor.
En la segunda salida ellos se responsabilizan de armar los kayaks, organizarse y llegar a un punto establecido para hacer muestreos. La tercera y última salida ellos organizan toda la salida de campo considerando vientos, mareas, arman los kayaks y eligen a sus pares para remar.
Los resultados siempre son muy variados, muchas veces las tomas de muestras y mediciones de productividad son realmente poco confiables, algunos no llegan a cumplir los retos que se establecen, pero nada de esto importa, esto es el andamiaje para que justamente vayan siendo autónomos y tengan experiencias únicas relevantes a ellos mismos. Se ha construido un ambiente seguro con situaciones-problema y una pedagogía diferenciada.
Además de la evidente diversión al aire libre hay incontables aprendizajes que la experiencia les deja, tan únicas como sus personalidades. Al final del día nos sentamos en círculo en la sombra y platicamos las anécdotas que tuvimos. Ellos quienes se llevan un reconocimiento de admiración de todos.
Como ejemplo, recuerdo un par de jovencitas que desde que se hicieron al agua no podían remar, el guía de seguridad se quedó junto a ellas y la marea las tomaba por sorpresa en cada movimiento que trataban descoordinadamente de ejecutar. Apenas lograron llegar a la primera boya, no pudieron avanzar por más que intentaban, estuvieron remando una media hora sin moverse de lugar hasta que por fin lograron coordinarse y comunicarse. A su lado siempre estuvo el guía en silencio. Las chicas no pudieron hacer ningún otro reto.
Cuando terminamos la sesión, en el círculo de conclusión les dieron a ellas el premio a la admiración porque mostraron carácter, perseverancia y lograron sobreponerse a sus problemas de comunicación. Estos aprendizajes para los chicos son los que se llevan entrañablemente clavados en el corazón. El contexto es el manglar. Lo aprenden a querer porque fue testigo de su revelación personal.
Para mí eso es aprendizaje significativo y construcción de su autonomía. Siempre culmino evocando los sentimientos de logro que cada quien tuvo y pidiendo que los guarden en su memoria emocional para cuando estén en una situación de la vida que los ponga a prueba regresen en su mente a este manglar, en este momento y recuerden que lograron superarse a ellos mismos.
Conclusión
Para concluir quiero compartir que las transformaciones pedagógicas que creo que son necesarias por parte del docente están basadas en la confianza en los niños y jóvenes y en la paciencia.
Los docentes podemos generar estructuras planeadas y andamiajes con un sin fin de posibilidades o caminos hacia diferentes objetivos. Necesitamos soltar la administración escolar de los conocimientos.
A mi gusto esto limita y frena la creatividad en la didáctica. Sería interesante poner las circunstancias que vivimos como punto de partida, invitar a que puedan hablar de ellas en comunidad de aprendizaje para manejarlas. Sin duda fomentaría los aprendizajes en viajes para observarse, planearse, gobernarse y desear modificarse a sí mismos mientras admiran el exterior de su contexto de vida me parece un regalo que a todos nos viene bien.
Este ensayo resulta para mí una recapitulación de momentos claves en mi vida que me provocan mejorarme, traje al papel muchos sentimientos y emociones que me entusiasman a seguir mi trabajo de maestría diseñando con más calma experiencias en aula natural.
*Editado por Edgar Alan Flores Paredes, estudiante y asistente de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente
-

Feminismo Comunitario Territorial y su influencia en la Educación Ambiental

Por Metztli Cerda Asencio, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.
Para esta ocasión pretendo compartir un poco de mi investigación sobre la propuesta del Feminismo Comunitario Territorial.
Mi Postura
Para comenzar, me gustaría enunciar que me coloco compartiendo esta perspectiva del F.C.T. desde los privilegios que vivo siendo una mujer blanca con acceso a diversas oportunidades, a la que le suscitan distintas -no más, ni menos valiosas- pero si otras situaciones histórico-políticas que a las mujeres indígenas y que reconozco que mi visión y experiencia puede presentar sesgos al abordar esta propuesta, sin embargo, despierta en mí profunda admiración y respeto el trabajo que las compañeras están caminando y me atrevo a nombrarlas desde este lugar amoroso.
Cabe resaltar que no es propiamente una experiencia que está sucediendo sólo en México, pero sí considero que tiene completa relevancia, al ser gestada por parte de la comunidad Maya que habita, cuida y defiende estas tierras, desde antes que se determinara el territorio geográfico de los países cómo hoy los conocemos. Reconozco también el trabajo en red que realizan con otras grupas de mujeres, en distintas latitudes de América Latina.
Ellas no se nombran o identifican como una propuesta de educación para la sostenibilidad y no es mi intención colocarlas -o mucho menos limitarlas- en esto, sin embargo, me parece que su recorrido tiene que ver con la regeneración y la vida.
Día a día, encarnan una experiencia disruptiva en el acto pedagógico y en las siguientes líneas -sin intención de convertir esto en un ejercicio de apropiación- compartiré mi resonancia con su propuesta.
Mi acercamiento a este movimiento parte de revisar algunas entrevistas hechas a Lorena Cabnal: feminista comunitaria integrante de la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario territorial y revisando algunos libros que abordan el Feminismo Comunitario Territorial.
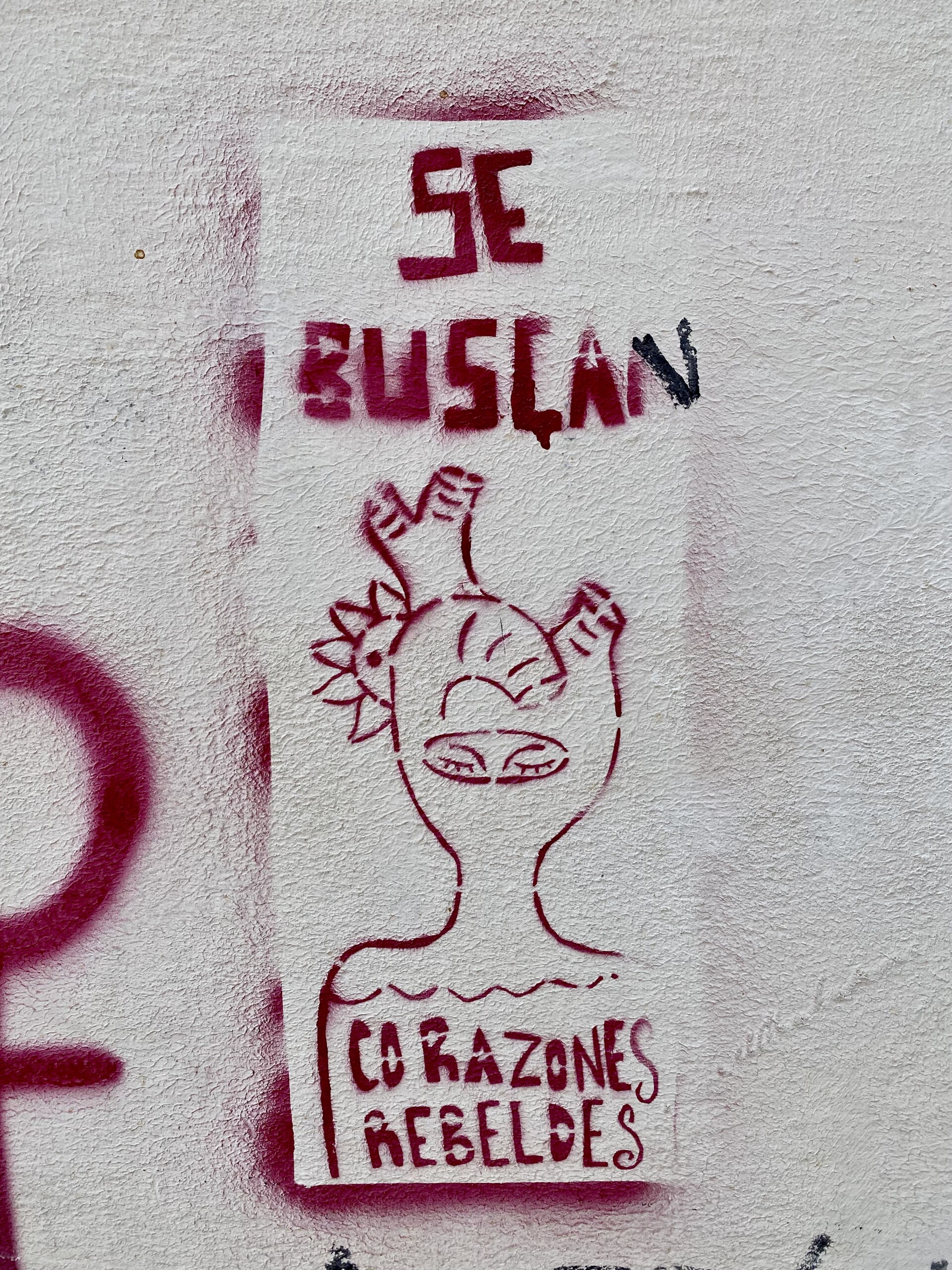
El Feminismo Comunitario Territorial y su potencial educativo
Me parece que esta propuesta al nacer lejos de la academia, de la teoría y de las propuestas de los organismos internacionales, es un acto educativo profundo y cotidiano, que se vive desde el cuerpo y al cuerpo me ha hablado.
Encuentro en esta relación pedagógica cotidiana, una invitación a integrar estos saberes, a reconocerlos, a retomarlos e iniciar el camino y descubrimientos propios de la práctica.
Encuentro en el acto de compartir mi perspectiva del Feminismo Comunitario Territorial un espacio y tiempo muy pertinente, profundamente sostenible, un fértil lugar para practicar una educación innovadora, ambiental, que nos acerca a ser más humanes, más creatives, más solidaries; un lugar dónde re-conocernos, para hacer-nos, existir-nos, vivir-nos, para la relación educativa. Y no me refiero a que todes debamos formar parte de, pero sí escuchar su esencia, su lucha, de ser posible apoyarla, pero sobre todo, llevarla a nuestro quehacer cotidiano.
¿De dónde viene el Feminismo Comunitario Territorial?
Como Lorena explica, el Feminismo Comunitario Territorial en Guatemala surge entre 2003 – 2004, a la par de la firma de los acuerdos de paz; luego de 36 años de guerra contrainsurgente.
Nace de un deseo muy profundo, desde cuerpos indignado de mujeres. En primera instancia, se juntaron a denunciar el hambre, la muerte de muchas mujeres, la muerte de niños y niñas que estaban falleciendo por desnutrición dada la situación de hambruna.
Cuenta como en esos momentos miraban los acuerdos de paz firmados, pero los sentían muy lejos de la comunidad, y empiezan a juntarse un grupo de mujeres empobrecidas a hacerse muchas preguntas:
¿Por qué muchas no estudiaban? ¿Por qué tenían hasta 18 hijos por familia? y así una serie de preguntas que parten de su vida cotidiana.
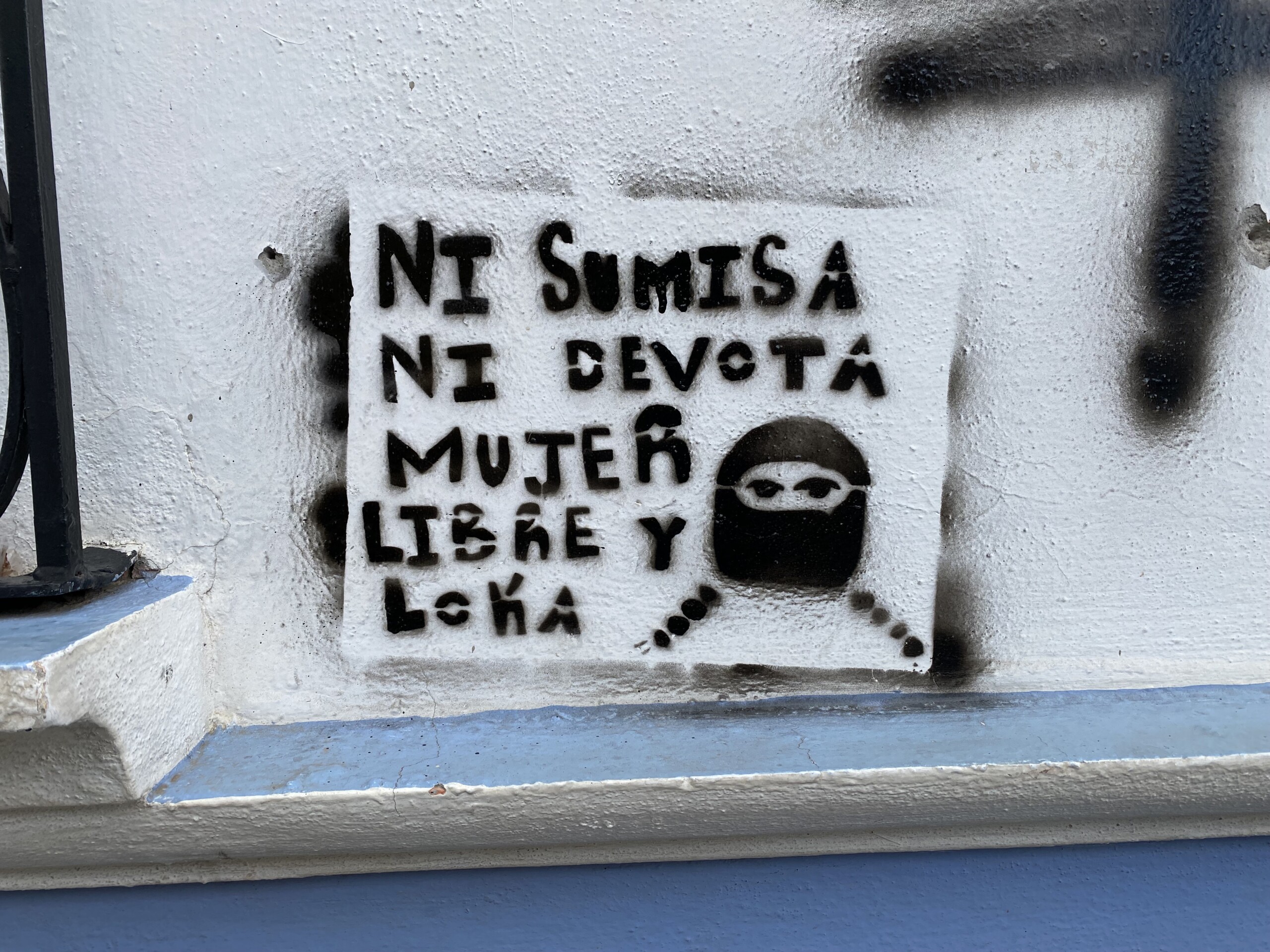
Posicionamiento ético-político
En el año 2005 surge un primer enunciado “defensa de mi cuerpo, como mi primer territorio de defensa”
En 2007 con la lucha contra las mineras nombran “la recuperación y defensa de territorio cuerpo tierra” empiezan a plantear estas dos dimensiones: la lucha por los cuerpos de las niñas y de las mujeres haciendo la defensa de la tierra.
En palabras de Lorena:
“Hoy el Feminismo Comunitario Territorial es un feminismo que aporta la pluralidad feminista comunitaria continental, nace de cuerpos indignados, de cuerpos que han sido atravesados por las múltiples violencias y empieza a hacer planteamientos bastante fuertes y también empieza a colocar elementos de interpelación a otros feminismos.”
Como Lorena Cabanal dice: “Me convoca a tejer para la red de la vida”.
Como una resonancia a mi proceso me invita a preguntarme desde mis quehaceres profesionales y personales:
¿Cómo generar complicidades para acuerparnos y formar nuevas formas de vida?
¿Cómo sentir y hacer espacio a las distintas dimensiones, la epistémica y la cosmogónica?
¿Cómo sentir las relaciones, recordando que la naturaleza nos es en el cuerpo, en el alma?
¿Cómo aportamos desde aquí para seguir la lucha por la defensa de la vida?
¿Cómo sentipensar-me, sentipesar-nos como educadores ambientales?
¿Cuál es nuestra responsabilidad política y epistemológica?
¿Cómo tejer redes que fortalezcan, que buscan horizontes comunes, dónde todas las voces sean escuchadas, donde las personas que son expertas en sus vidas sean sus dueñas?
¿Cómo ser siendo comunidad de la conversación, de la hospitalidad, de la acogida, del tacto, de la deferencia?
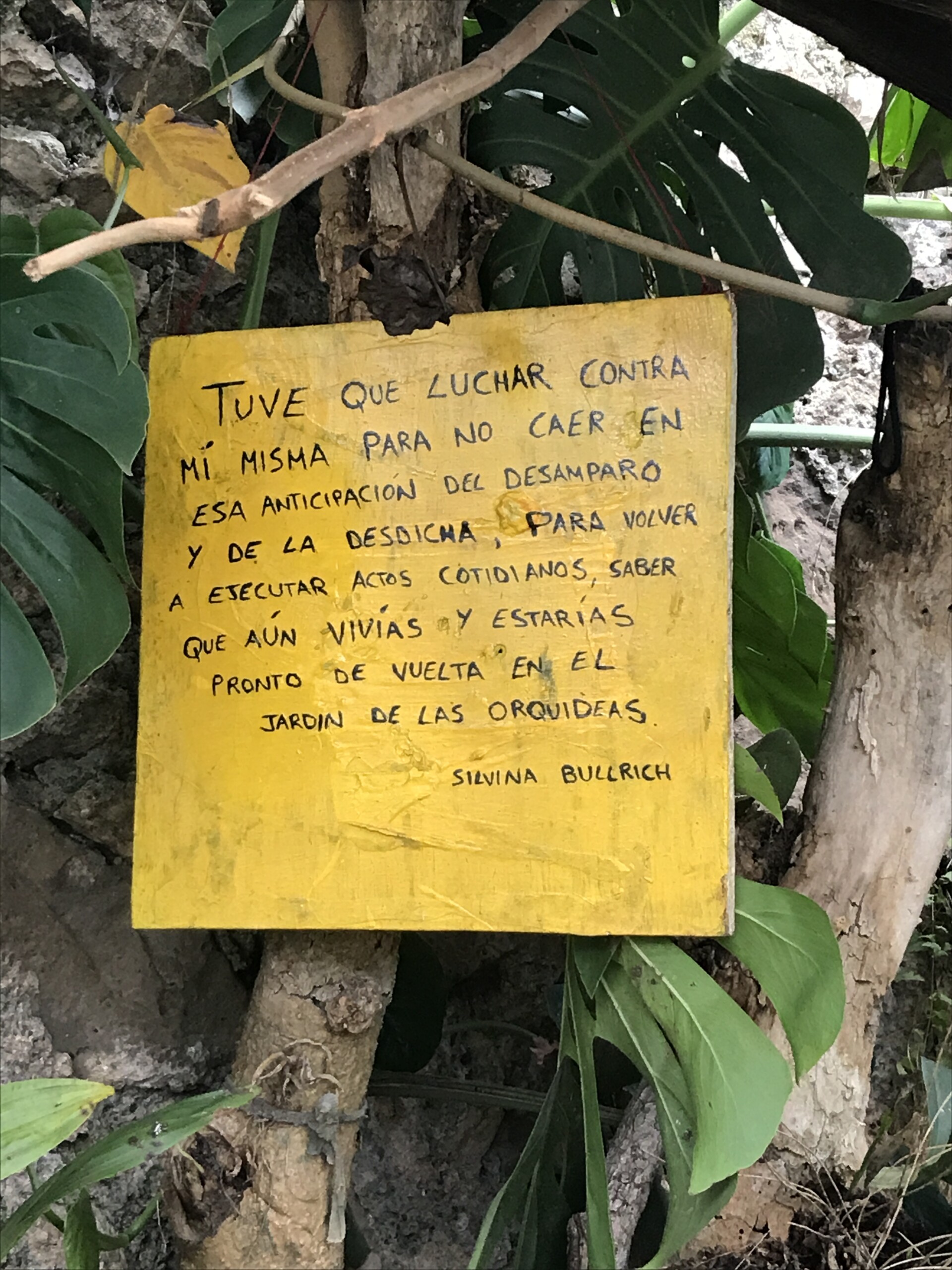
Su Cosmovisión
Es una propuesta epistémica que tiene su propio modo de interpretar sus realidades y decodifica las opresiones en la comunidad.
Es una propuesta espiritual, aborda los elementos de cosmogonía del pueblo maya, trae a dialogar las fechas calendáricas y lunares del calendario maya, contiene las diferentes relaciones de numerología de los cuerpos de la red de la vida, habla de diferentes elementos de cosmogonía para hacer una reinterpretación de: ¿porque está rota la red de la vida en las comunidades indígenas?
¿Qué podemos rescatar del Feminismo Comunitario Territorial como recurso para hacer Educación Ambiental?
El F. C. T. es un feminismo en una dimensión que dialoga; aborda la sanación como camino cósmico y político, aborda la memoria de dolor, de duelos, de muchas violencias, de la guerra contra la insurgente.
Acompaña procesos para la revitalización de mujeres que hacen defensa de la tierra, mujeres criminalizadas, judicializadas, perseguidas, presas políticas, mujeres con órdenes de captura.
Plantean regresar a la memoria ancestral sanadora de las mujeres con la naturaleza, a las conexiones de la red de la vida. Creen que las mujeres en cualquier lugar del mundo tenemos memoria ancestral sanadora.
Proponen que, desde los diferentes lugares y territorios, sanar las múltiples opresiones que tenemos, es un acto personal político y consciente.
Enuncia que la sanación política implica introducirnos de manera personal profunda, consciente y removernos aquello que nos ha construido el sistema patriarcal por voluntad propia, para así sanar el destierro comunitario, sanar la violencia epistémica, sanar nuestras relaciones con el territorio.
Encuentran que esta misma sanación, está en las relaciones de amor con la naturaleza, ya que esta no ejerce poder y control sobre los cuerpos, entonces practican e invitan a el sanar con los árboles, sanar con las plantas, sanar con las hierbas, con los ríos, con las montañas, de allí tomar fuerzas, de las fases lunares para poder removernos de las dimensiones de dolor, acuerpar entre mujeres y traer una dimensión de conciencia política de esos acuerdos y con otros saberes plurales de sanación.
No creen en una receta, no creen que esta manera de sanación se tenga que estandarizar por el mundo, mas bien es una manera que aporta a tejerse con otras propuestas que dialogan en estos tiempos, en otros territorios, estén en la ciudad o en campo.
Recalcan lo que es importante para esta sanación por la intencionalidad feminista, de no hacerlo, queda en bienestar, en relajación; en tanto tienes una intencionalidad feminista va a interpelar y se van a cuestionar las raíces de opresión, para revitalizarnos y reivindicarnos, con otros erotismos, otras alegrías, otras energías, otros placeres, que se convocan en este tiempo para darnos fuerza vital.

* Editado por Edgar Alan Flores Paredes, estudiante y becario de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.
¿Quieres saber más sobre las posturas feministas para hacer Educación Ambiental? Inscríbete a la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad
El programa tiene una duración de cuatro semestres y las clases inician en enero de cada año. Únicamente se abre un grupo por año. Escríbenos a pda@universidaddelmedioambiente.com.mx y efp@universidaddelmedioambiente.com.mx
-

Artilugios Pedagógicos: Aulas Naturales y su importancia para el desarrollo del Andamiaje Educativo
Por Mariana Lazcano Ferrat, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.
Considero el Aula Natural como un pilar en el método de andamiaje para el codiseño de iniciativas de aprendizaje basado en proyectos y cognición situada; desde mi experiencia reconozco que es efectiva para: la motivación, la autodeterminación, la regeneración personal, comunal y la conexión con el ambiente natural.
Preferir a las Aulas Naturales surge como un Artilugio Educativo que responde a la inquietud de personas frente a grupo que pretende ofrecer algo diferente en el acto educativo, esto para que sus grupos de aprendices vivan un acontecimiento pedagógico único.

¿Qué son los Artilugios en Educación?
Los Artilugios se diseñan como herramientas para el acto educativo, por lo que suelen modificarse en el momento de ser implementados porque se enriquecen al momento de desplegarse, son creativos, de lenguaje transformable, planeados y flexibles; construyen la cooperación persona/naturaleza/persona (la naturaleza como la otredad que se expresa, se siente y re-siente).
Responden al tiempo de lo que es posible, son ágiles y lentos, con orden desordenado. En este intento de hacer del acto educativo algo diferente, el artilugio estimula la mirada apreciativa hacia la naturaleza, el alrededor, lo cómodo e incómodo del sol, del agua, del aire, del suelo, de la flora y de la fauna. Es una invitación a sentir a la naturaleza desde adentro, de hacer conexión, de aprender de nosotros y de ella en simultáneo.
Nos permite asomarnos al interior de nosotros para explorar lo que nos hace sentir, comprometernos y tomar acción a partir de ahí. El artilugio se construye con la oportunidad que nos da el ave que pasa, la marea que sube, el insecto que zumba, la sombra que enfría, el viento que circula, la emoción que se apodera, la curiosidad que emerge y la reflexión que se desborda. Y así con todo, el artilugio se puede desechar y suplir por la simple activación sensorial en silencio y en paz.
La Ruptura Epistemológica en las Aulas Naturales
Con la Ruptura Epistemológica construimos el conocimiento a partir de acontecimientos, dones, provisión (planeación); creamos momentos en tiempo/contenido no lineal para generar compromiso de acercamiento, hacer cosas juntos y compartir la experiencia con el descubrimiento (dando-se y recibiendo-se) ya que se basa en una relación de trato entre sujetos que respetan su subjetividad y sus inteligencias iguales.

Las bondades de educarse en la naturaleza
Su práctica es gozo. Es atenta al entorno y simultáneamente al interior de nosotros y las relaciones que construimos, es diferenciada, responsable, ética, en comunidad, pone al centro el expertise de nuestra vida, prevalece la escucha activa y la confianza de hablar de nosotros mismos, con hospitalidad de pensamiento (disposición, apertura) y actitud de cuidado.
Tipos andamiaje en el Aula Natural:
Sensorial:
- Elementos bióticos y abióticos que se pueden manipular, escuchar probar y observar.
- Objetos de colección naturalista (huesos, caracoles, etc.)
- Caminatas, carreras, estar presente en la naturaleza con los sentidos.
El propósito es:
- Conectar ideas.
- Aprender a partir de narrativas.
- Aprender a partir del movimiento.
- Contextualizar ideas, relaciones abstractas naturales.
- Descubrir nuevos conocimientos.
Gráfica:
- Observación etológica directa, reconocer la vulnerabilidad interespecie.
- Trabajo cooperativo a merced de los elementos.
- Revisar condiciones climáticas y necesidades específicas para visita de Aula Natural.
- Planear/construir cooperativamente acontecimientos para la comunidad.
El propósito es:
- Sintetizar.
- Planear acciones.
- Vincularse con otros para un proceso y hacer algo.
- Adquirir conocimiento interactuando con otros.
- Desarrollar habilidades de comunicación y colaboración.
- Cultivar empatía y mente abierta.
Interactiva:
- Manejo de información de eventos/relaciones de factores bióticos y abióticos (creación de tablas, gráficos y narrativas.
- Reconocer patrones naturales/no naturales y tendencias.
El propósito es:
- Adquirir conocimiento con números y datos.
- Producir ideas y organizarlas gráficamente.
- Reconocer patrones y tendencias.
- Relacionar causa-efecto.

La intención de apostar por las Aulas Naturales
Las Aulas en la Naturaleza representan una política de igualdad, la de crear en conjunto y de aprender de los errores propios y comunes. Propone sacar a los niños y jóvenes de las aulas de concreto para que vivan el aprendizaje en libertad, con la piel en contacto con la naturaleza. Se reconoce a la naturaleza como génesis, indispensable invitando a observar nuestro comportamiento.
También se promueve el actuar en cohesión, en escuchar, en reglamentar en conjunto para el bien y seguridad colectivo. Resulta indispensable el cuidado del otro, el cuidado de la naturaleza, la conexión entre acto/pensamiento/sentimiento/emoción. Nos movemos hacia reconocer la importancia de la vida y su fragilidad planetaria.
Buscamos la confianza para compartir(nos) en pensamiento y acción, para crecer juntos y apoderarnos de nuestras propuestas de acción para transformar el mundo. Un hilo conductor de la apuesta política es transitar por la zona del desarrollo próximo de la mano de unos y otros.

¿Qué se requiere para facilitar en las Aulas Naturales?
Las habilidades que debe tener un facilitador que promueve el andamiaje en Aula Natural debe ser capaz de elaborar las estrategias básicas:
- Reconocer y valorar el conocimiento y cultura del otro con: escucha activa y mediación, recurrir a la pedagogía de la ternura.
- Diseñar la conversación libre y estructurada: paciencia para facilitar el habla, evita el control intelectual e incorpora la palabra del otro en la propuesta de aprendizaje
- Contextualizar ágilmente lo visual, auditivo y verbal: reconocer la otredad abiótica y biótica del contexto y de las personas, presentar los conceptos, ideas y vocablos utilizando los elementos y sus relaciones.
- Agilidad mental para no cosificar el miedo, la renuencia y emociones que se interpongan en el deseo de curiosear desde los artilugios.
- Modelar y narrar: es maestro porque ejemplifica el cuidado, la ternura, la paciencia, el respeto, así como los actos que llevan al aprendizaje.
- Le da su lugar a la naturaleza: permite que el andamio natural sea el que guíe la práctica educativa en conjunto con la comunidad. Respeta los ritmos naturales del sol, la luna, el viento y es sensible al cansancio, la sed y el hambre del participante.
- Curiosear, callar y preguntar: elabora preguntas, estimula el intercambio de opiniones respetuosas, modela la escucha activa y la doble escucha, respeta el tiempo de dar.
- Pregunta sabiendo que quizás no hay respuesta y está dispuesto a ser habitado por la palabra de los demás.

Hacer Comunidad con las Aulas en la Naturaleza
Su carácter colectivo permite propuestas ricas en ideas, fértiles en predicciones y alternativas de salidas abiertas a la propuesta de aprendizaje basada en proyectos. Ser un ente colectivo en el trabajo en Aula Natural es un reto para medir y auto regular el impacto en los sitios que nos reciben.
Somos consientes de uno y de todos, planeamos para uno y el todo, considerando la otredad natural, sin embargo, al exponernos a los elementos como individuos permite el aprendizaje situado y es flexible para la integración de población neuro-divergente, justamente porque estamos todos al cuidado de todos. Juntos transitamos hacia la zona de desarrollo próximo.
¿Qué se puede mejorar?
Esta propuesta de ruptura epistemológica tiene aristas sin pulir. Algunas de ellas dependen de la administración escolar, costos/valor, posturas de los padres de familia, tipo de escuela, variedad de “Aulas Naturales”, tamaño de grupos y facultar a multiplicadores para ampliar el ejercicio.
Por lo pronto, han embonado teoría y práctica al punto de poder presentar esta propuesta basada en el andamiaje de Vygotsky y Bruner, la Pedagogía del Sujeto de Berlanga y las Taxonomías de Bloom.
Seguirá la propuesta generando experiencias que al evaluarse y recuperarse se puedan relacionara las teorías que le den sustento. Mientras tanto… a GOZAR de los acontecimientos.
*Editado por Edgar Alan Flores Paredes, estudiante y asistente de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente
Bibliografía
1.Acosta-Gonzaga, E.; Ramirez-Arellano, A. Scaffolding Matters? Investigating Its Role in Motivation, Engagement and Learning Achievements in Higher Education. Sustainability 2022, 14, 13419. https://doi.org/10.3390/ su142013419
2.Smartpimaryed. (2015).THEORY: DAP Developmentally Appropriate Practice (Part 3): The Affective Domain. https://smartprimaryed.com/2015/11/15/theory-dap-developmentally- appropriate-practice-part-3-the-affective-domain/
3. Sijen (2012) Sharing learningand teaching practices and insights. Is Higher Education lacking its affective dimension?. Taxonomy Circles – Visualisations of Educational Domains https://sijen.com/tag/affective-domain/
4.Gotzone Barandika1 , Javier I. Beitia2 , María-Luz Fidalgo2 , Idoia Ruiz-deLarramendi (2015) A PROCEDURE TO ADAPT SOME COGNITIVE TOOLS TO THE SELF-LEARNING OF CHEMISTRY Departamento de Química Inorgánica, Facultad de Ciencia y Tecnología, University of the Basque Country (SPAIN) https://www.researchgate.net/publication/280305360
5.Joan Carles Mèlich. (1996). “El texto como otro”. Ars Brevis, 2, pp. 269- 278.
6.Benjamín Berlanga Gallardo. (2015). “Romper, romper, romper: subvertir el orden de lo educativo. La experiencia de los posgrados de la Universidad Campesina Indígena en Red (México)”. La Piragua, 41, pp. 84-92
7.Benjamín Berlanga Gallardo. (2020). Cinco ideas sobre la profundización del apagón pedagógico en tiempos de pandemias y los retos de la pedagogía del sujeto. Documento preparado para el curso de verano de la maestría en Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa,
julio 2020.
8.UCIRED. “Acerca de la hospitalidad del pensamiento: de la cordialidad en el trato con el otro”. Documento sin editar.
¿Quieres saber más sobre los Aulas Naturales y otros Artilugios Educativos? Inscríbete a la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad El programa tiene una duración de cuatro semestres y las clases inician en enero de cada año. Únicamente se abre un grupo por año. Escríbenos a pda@universidaddelmedioambiente.com.mx y efp@universidaddelmedioambiente.com.mx
-

Estrategias para el Aprendizaje In Situ en las Áreas Naturales Protegidas.
Por Edgar Alan Flores Paredes, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad y asistente del área de Innovación Educativa.
Día Nacional de la Conservación
A partir del año 2001 se conmemora cada 27 de noviembre el Día Nacional de la Conservación, el propósito de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sido el de reconocer la basta diversidad de ecosistemas mientras se procuran los bienes naturales del territorio mexicano.
Hoy en día México cuenta con 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP) de las cuales: 67 son Parques Nacionales, 5 son Monumentos Naturales, 8 son Áreas de Protección de Recursos Naturales, 40 sitios son Áreas de Protección de Flora y Fauna, 44 áreas son Reservas de la Biósfera y 18 áreas son Santuarios.

Reserva de la Biósfera, Tehuacán, Puebla.
Las razones de restringir el acceso y uso de la flora, fauna y otras bondades ambientales tiene como objetivo preservar las cualidades originales de estos territorios; además de mantener la naturaleza para las futuras generaciones, pues también se pretende considerar el potencial de las actividades económicas, espirituales -como actividades religiosas-, recreativas, científicas y educativas.
De esta manera, el acto educativo en las Áreas Naturales Protegidas es uno de los engranes que mantiene en funcionamiento a la continua preservación de los ecosistemas mediante el vínculo de cuidado que se crea entre las personas que las visitan y la naturaleza del lugar.

Escuela de Tosepan Titataniske, Cuetzalan del Progreso, Sierra Norte de Puebla.
Ahora bien, ¿cómo hacer Educación Ambiental en las Áreas Naturales Protegidas?
A continuación te comparto una serie de estrategias valiosas que me han servido para desarrollar incursiones educativas en las Áreas Naturales Protegidas para que tu también te animes a diseñar y a crear tu propia experiencia educativa en el sitio natural que más desees.

Cinco Lagos, Lagos de Montebello, Chiapas.
Conocer el territorio
Como paso primordial, es importante indagar a profundidad el territorio donde se piensa hacer Educación Ambiental, entre más se identifican las bondades ambientales y los privilegios bio-culturales, más se dispone de herramientas que permitan interactuar con el entorno y crear experiencias profundas con los educandos.
Saber los motivos principales por lo cuales se protegen esos territorios son fuentes potenciales para desarrollar actividades que involucren el cuidado de dichas bondades.
Relevancia y contexto
Ahora es necesario identificar las intenciones de crear estrategias educativas que permitan el contacto íntimo en la naturaleza, aquí te comparto una serie de preguntas detonantes que ayudan a aclarar la visión de cualquier actividad en las Áreas Naturales Protegidas:
¿qué deseo que aprendan? ¿qué estoy dispuesto a aprender con mis educandos? ¿qué bondad ambiental quiero destacar de mi actividad? ¿cómo podrán aplicar esto en su vida cotidiana? ¿cómo despertar su sentido de que algo es importante?
Un ejemplo valioso que me ha ayudado a diseñar actividades de aprendizaje, ha sido imaginar si yo realizara mi mismo taller u actividad, sobre todo, ser honesto con uno mismo y descubrir oportunidades de mejorar la flexibilidad de la dinámica y priorizar la diversión y el contacto como herramientas clave para hacer un aprendizaje entretenido.

Tala ilegal en las faldas del volcán Popocatépetl, Puebla.
Co-diseñar con las y los educandos
Saber las intenciones de tu estrategia te puede ayudar a tener en claro tu situación actual y la de tus educandos. Cuando analizas la relación que tienen con el medio ambiente, es más fácil reconocer una estrategia adecuada y así decidir si lo que prefieres hacer es una actividad lúdica, o ejercicios de concientización, o tal vez de exploración del entorno.
Es importante escuchar a las y los educandos, las experiencias profundas en la naturaleza son el resultado de aprender a partir de lo que se admira, lo que se valora y aquello que no se logra entender del todo, es por esto que, entender los intereses colectivos e individuales antes de hacer educación en las Áreas Naturales Protegidas permite una visión más clara sobre el potencial de cada actividad educativa.
Actividades lúdicas
Es usual que el contacto con la naturaleza profunda ya no es común entre la mayoría de la población, por lo tanto, cuando se visita algún Área Natural Protegida es normal el asombro en las personas, ya que representa una disrupción ante las urbes.
Las actividades relacionadas al juego, a la movilidad, que fomentan la exploración y la interacción con el medio natural nos acercan a una de las maneras más efectivas del aprendizaje. Cuando se juega, la mente explora soluciones y alternativas alejándose de los riegos posibles y así, permitiendo la asimilación del entorno como algo cercano y seguro.

Santa Cruz Cuautomatitla, Bosque colindante con el volcán Popocatépetl, Puebla.
Diálogos
Una parte importante de asimilar el aprendizaje propio y el de los demás, es el de poder escucharse. La creación de círculos de diálogo antes y después de una actividad educativa incentiva la comparación entre lo que se sabía o creía antes en los educandos, y lo que transforma después de la interacción con la naturaleza.
Cuando los educandos se sientes escuchados, refuerzan el aprendizaje colectivo y se genera un sentido de importancia comunitaria sobre los mismos sitios naturales.
Educar con el ejemplo
Como último punto que considero relevante es el de apropiarse de la experiencia de hacer educación en la naturaleza, además de lograr actividades entretenidas, significativas y colectivas, también se aprende a partir de la reproducción de comportamientos.
Cuando se educa para el cuidado de la naturaleza a través de actos de cuidado al entorno, es más fácil que las personas lo reproduzcan, lo mismo pasa cuando somos congruentes con nuestras acciones y repercusiones ambientales.
Lo que aquí se pretende evitar es en creer que la educación ambiental se logra solo por contactos esporádicos con la naturaleza. Se trata de crear situaciones que permitan concientizar la realidad actual de los medios naturales e incentivar el actuar a través de la cotidianidad, de los hábitos.
Por esto se que es importante ejercer a partir del cuerpo propio, ser el ejemplo de que nosotros mismos podemos ser y hacer el cambio.

Fotografías: Autoría propia.
Apoyos complementarios:
SEMARNAT | Día Nacional de la Conservación
¿Quieres saber más sobre las Estrategias para el Aprendizaje In Situ en las Áreas Naturales Protegidas? Inscríbete a la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad y aprovecha los distintos periodos y porcentajes de becas. Escríbenos a pda@universidaddelmedioambiente.com.mx y efp@universidaddelmedioambiente.com.mx
-

La experiencia educativa en los parques nacionales como herramienta para impulsar la consciencia ambiental
Por Edgar Alan Flores Paredes, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad y asistente del área de Innovación Educativa.
Recién el 8 de Noviembre se cumplieron 87 años desde que declararon a los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl como Parques Nacionales de México, desde entonces, la basta biodiversidad que albergan las faldas de los volcanes ha sido valorada y protegida para preservar su potencial para la investigación científica, y a su vez, por la capacidad de resguardar las bondades ambientales de estos sitios para las futuras generaciones.
Hoy considero que el contacto cercano con la naturaleza puede influir de manera significativa en la perspectiva de la consciencia ambiental individual, esto lo puedo acompañar desde mi propia experiencia, dado que, durante mi tiempo conviviendo en el Parque Nacional “Izta-Popo” fue cuando decidí estudiar una maestría que me acercara a la Educación Ambiental, por lo tanto, pretendo compartir mi experiencia en remembranza por el aniversario de esta reserva natural.

Mi experiencia de crecer con los volcanes
Gracias a mi tiempo habitando por los volcanes de Puebla fue como comencé a construir mi vocación profesional, puesto que, tuve el privilegio de vivir cerca de los volcanes, por lo que era habitual viajar para conocer el bosque y -si tenía suerte- también la nieve.
No fue hasta que -después de muchas visitas- para mi era evidente el cambio en la naturaleza de bosque, sea en su abundancia o en sus comportamientos. Si la nieve duraba varias semanas, años después resistía solo unos días; los cambios del clima y el aumento de la actividad humana eran notables y, en ocasiones, desalentadores. Si bien es un paisaje que acumula la vida desde hace bastantes años, en tan solo unos pocos, ya eran preocupantes los cambios que perduran en los volcanes.
A todo este impacto que menciono, quiero referirme a las áreas deforestadas de las faldas de los volcanes, también a la frecuencia de los incendios y, sobre todo, a la falta de nieve que suele cubrir el paisaje, además de estos cambios, también se notaban los propios de la actividad humana: el ensanchamiento de los caminos, construcciones sin permisos y demás vestigios -como la basura- del aprovechamiento desmedido por parte de los seres humanos.

Construir mi vocación a partir de la consciencia del impacto ambiental
Lo que quiero destacar es que reconozco que, mi oportunidad de poder convivir con la naturaleza en su profundidad, sobretodo desde que crecía, me ayudó a entender que esta interacción frecuente fue determinante para apropiarme del entorno natural y así, preocuparme de una manera genuina. Ahora entiendo que los paisajes naturales son protagonistas de las repercusiones ambientales que suceden en todo el mundo, es por esto que, considero valioso el contacto íntimo y constante entre los seres humanos y su contexto ambiental.
Hoy en día, ya es común tener acceso limitado a las bondades ambientales; por esto se entiende como la dificultad para interactuar con cuerpos naturales como cascadas, o también con otros paisajes naturales -como los bosques y las playas-, sin embargo, si existe -dentro de las posibilidades de los individuos- la capacidad de acceder a los Parques Nacionales Protegidos hacen posible aquello que prefiero llamar como: Experiencias Educativas Profundas.

El potencial de las experiencias educativas en la naturaleza
El acto pedagógico sucede independiente de aulas y de escuelas, la capacidad de aprender se centra en interpretar -a partir de nuestros sentidos- el mundo exterior y desarrollar comportamientos que procuren a la vida individual, en otras palabras, cuando existen interacciones con el entorno que se habita, cuando se convive con la biodiversidad cercana, es cuando la capacidad de apropiación se refuerza y se puede interiorizar la pertenencia del contexto ambiental.
Esta manera de desarrollo humano dentro de la naturaleza es común en los pueblos originarios e indígenas, mismos que procuraron las distintas áreas naturales que -hoy en día- son Parques Nacionales en todo México, por lo tanto, son evidencias esenciales de que reconocer que uno de los comienzos dentro del desarrollo de la consciencia ambiental sucede a través de la apropiación del contexto ambiental.


Mediar el aprendizaje entre mi comunidad y su contexto ambiental
Ahora con esto entendido, recuperé las intenciones de procurar aquello que me importa, fue también el motivo por el que dedique mis diversos esfuerzos en promover la cultura de la visita a los volcanes acompañados de una educación ambiental que fomente el cuidado del territorio y reconozca la capacidad humana de injerir en la salud de los entes naturales. Acompañado de la fotografía, los recorridos guiados, los construcciones de materiales orgánicos y locales me permitieron ser uno de las y los que construyen puentes entre la consciencia ambiental colectiva y el impacto socioambiental en el contexto.
Mi consciencia ambiental para llegar aquí y ahora
Aún recuerdo la última vez que visité el refugio de la Joyita en el Iztaccíhuatl, era Diciembre del año pasado (2021) y contemplaba la poca nieve que le quedaba a la cumbre del volcán; me encontraba haciendo un recorrido para observar los cientos de metros que ha reducido el perímetro del bosque, sentía nostalgia y también preocupación, tiempo después que ya estaba regresando del recorrido, sabía que quería hacer algo al respecto, me sentía incómodo de no poder compartir mi experiencia del bosque, sin embargo, cuando llegué a la entrada del Parque Nacional Izta-Popo en el Paso de Cortés fue cuando pude recibir un correo con la carta de aceptación para ser becario en la maestría de Innovación Educativa para la Sostenibilidad, aprecié y atesoré ese momento pues me sentía agradecido de poder incidir en aquella consciencia ambiental colectiva que considero necesaria.

Estado actual y mi potencial para incidir en la Educación Ambiental
Aún considero que no todo esta perdido, así como he podido ser testigo de las repercusiones en los entes naturales, también que logrado reconocer esfuerzos colectivos por cuidar el bosque, asimismo observé programas éticos de reforestación y aprovechamiento de las bondades maderables del bosque, así como comunidades que se han apropiado el bosque y se alimentan de sus componentes, reforzando así, su vínculo de cuidado y dependencia sana entre el bosque y ellos, por lo que aún creo que sí existen alternativas y muchos esfuerzos aún por intentar.
Ahora solo pretendo dedicar mis esfuerzos a fomentar la consciencia para la preservación de áreas naturales protegidas que son escenario y protagonista de las experiencias educativas que pueden incidir en la vida de las personas, para que así, contagien de su pasión y sus experiencias a más habitantes y fomentar así, la creación de una cultura del cuidado colectivo y ambiental.
Fotografías: Autoría propia.
¿Quieres saber más sobre el potencial de las Experiencias Educativas en la Naturaleza? Inscríbete a la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad y aprovecha, a partir de octubre, el primer periodo de becas, hasta del 40%. Escríbenos a pda@universidaddelmedioambiente.com.mx y efp@universidaddelmedioambiente.com.mx
-

El nuevo rol del Educador
Por Paulina García Vallejo Urquiza, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.
 «El principio del verdadero arte no es representar, sino evocar.»
«El principio del verdadero arte no es representar, sino evocar.»Jerzy Kosinski
Me parece adecuado comenzar con esta frase del novelista judeo-polaco quien sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y además que fue acogido por una familia campesina polaca y católica. En su obra El Pájaro Pintado de 1965, Kosinski hizo una metáfora entre el ser humano en su estado más indefenso: el niño, y la sociedad en su estado más inhumano: durante la guerra.
No decidimos qué aprender pero sí podemos decidir qué enseñar
¿Quién no tiene una experiencia personal en su historia académica que haya definido sus gustos en la vida? ¿Aún recuerdas cuando un maestro comunicó el entusiasmo y pasión que sentía con los temas que enseñaba?
El maestro que siente la vocación de servicio que implica su oficio sabe sobre la responsabilidad, pero también de los múltiples beneficios de su profesión.
Esas experiencias marcan nuestra vida y trazan caminos que algunas veces olvidamos los docentes pues hay una responsabilidad grande en este proceso, pero nos hemos olvidado aún más de la importancia de la educación en la vida diaria.
El nuevo rol del educador: profesor y estudiante / maestro y aprendiz
Para repensar el nuevo rol del educador, me gustaría hacer una equiparación entre el educador y el educando, puesto que –dentro del paradigma conductista- el aprendiz se encuentra en una suerte de desventaja frente al maestro. Decimos esto pues carece de las competencias que el educador pretende instruir. Así, deseo ahondar en las desventajas de esta percepción normalizada del desequilibrio en el paradigma educativo.
El profesor –dentro del sistema educativo imperante– es considerado por tener superioridad intrínseca. Lo mismo sucede con el alumnado que es percibido como carente de algo que les otorgue validez dentro del sistema educativo.
Esta idea de diferenciación entre niveles no aporta valor a ninguna de las partes porque atenta contra la apertura hacia las diferentes voces y verdades de ambos sectores. Uno por tener falta de confianza para compartir su realidad y sus conocimientos. El otro por falta de capacidades para abrirse al contexto del estudiante y situar su interacción.

Las alternativas a la educación tradicional
Si cambiáramos la ecuación, en donde el profesor fuera quien se encuentra en el peldaño inferior al alumno, entonces se convertiría en maestro, pues es esa humildad, característica de quien ha realizado un trabajo personal para liberarse de lo que no necesita (expectativas, validación externa, deberes impuestos, compromisos sin sentido, pactos o acuerdos inter-generacionales, metodologías descontextualizadas, pedagogías desvinculadas de las circunstancias únicas y particulares de cada individuo) para conectarse consigo mismo y así observarse como iguales. Es entonces cuando ambas partes resignifican su esencia, validan su verdadera pasión y retoman su creatividad.
En ese momento sucede la magia del aprendizaje, y nos encontramos con el nuevo rol del educador: cuando dos seres sienten confianza y se encuentran en un momento de cuidado, se da una comunicación en muchos niveles. Se transmite por medio del lenguaje hablado, aunque de igual manera, el lenguaje corporal y visual comunica mucho.
La consciencia de situarse aquí y ahora le pone energía al momento y entonces sucede que los espíritus se conectan. Ahí nos encontramos con el nuevo rol del educador.
El aprendizaje profundo
Cuando se habita el presente, existe un potencial altísimo para generar transformaciones profundas. Además, si esto se vive de una forma integradora en los distintos sitios del aprendizaje como la percepción, los sentimientos y las sensaciones, es posible que el conocimiento se viva en «carne propia” y este aprendizaje sea mucho más trascendente y duradero.
Este aprendizaje -si el maestro se lo permite- sucede en ambos sentidos, lo cual es beneficioso y motivante para ambas partes y puede ser sostenible a largo plazo. Si es significativo para ambos puede decirse que es un aprendizaje relevante y esto se logra por dos vías, la primera –y creo que la más importante– es contextualizar el contenido, adaptar el tema al sitio y al público para que en un lenguaje familiar puedan abrirse al tema. El maestro, en este caso, desarrolla una sutil percepción que favorece la innovación y toma el nuevo rol del educador.
La segunda es hacer relevante el aprendizaje para poder aplicarlo en la vida diaria en cualquier ámbito, buscando así interrelacionar los conocimientos para que ayuden a comprender con mejor precisión y así se transforma en algo práctico en la vida del educando.

Vivir el aprendizaje
El tiempo y el silencio fomentan la re-conexión con nosotros mismos. Asimismo, tengo fe en que los docentes pueden promover dichas experiencias, que deriven en reflexiones y den pauta para mirar dentro de uno mismo. El nuevo rol del educador está en el maestro que ha realizado un trabajo personal, que se conecta tanto con sus fuentes de entusiasmo como con su vocación. Esto hace posible un ejemplo que pueda servir como experiencia para hacer propios los aprendizajes.
Como menciona Mèlich (2010), el maestro “no sólo no quiere explicar, tampoco puede, porque la explicitación arruinaría la transmisión, porque la fuerza de lo transmitido radica precisamente en su «poder de evocación»”. A partir de lo anterior, podemos decir que la transmisión maestro-discípulo no es una simple transmisión de enseñanza-aprendizaje sino una «transmisión testimonial», ya que no se puede saber cuánto tiempo es necesario para aprender. Sin embargo, hay factores que hacen accesible el proceso de aprendizaje. Entre ellos, podemos mencionar un ambiente de confianza y respeto que sea incluyente y equitativo, con calma y con tiempo. Este ambiente, además, es uno en el que no se puede planificar ni organizar demasiado.
Todos somos maestros
Ahora entiendo el nuevo rol del educador: todos somos maestros pues a lo largo del día estamos transmitiendo con nuestra interacción, a través de nuestra particular forma de ser y el modo de relacionamos.
La invitación es a tomar esta oportunidad lo más consciente posible para vincularnos de una forma respetuosa y amorosa. Hay que empezar el día como si fuese una obra de arte. Con la sensibilidad y creatividad que los artistas tienen para evocar la equidad, la inclusión y el cuidado.
Referencia:
Mèlich, J-C. (2010). Ética de la Compasión. España: Herder.
*Editado por Edgar Alan Flores Paredes, estudiante y asistente de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.
¿Quieres saber más sobre los paradigmas educativos y el rol del educador en la actualidad? Inscríbete a la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad El programa tiene una duración de cuatro semestres y las clases inician en enero de cada año. Únicamente se abre un grupo por año. Escríbenos a pda@universidaddelmedioambiente.com.mx y efp@universidaddelmedioambiente.com.mx
Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.
-

Joyas de las Prácticas Narrativas en la UMA
Por Mariana Lazcano, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad.
Cuando pensamos en las joyas de las Prácticas Narrativas en la Universidad del Medio Ambiente se nos viene un mundo encima. ¿Cómo delimitar todo aquello que nos ha nutrido como personas y educadoras desde las Prácticas Narrativas? Sin embargo, haciendo un esfuerzo por sintetizar algunos tesoros que este taller deja en quienes estudian la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad, podríamos mencionar cuatro: Contenidos, Mediadoras, Cuentos y Comunidad de Aprendizaje.
En el primer semestre de la Maestría se cursa el taller de Prácticas Narrativas, las cuales son una caricia al corazón. Ya que la maestría tiene un formato híbrido, como estudiantes tenemos la oportunidad de vivir la práctica en la presencialidad pero también en la virtualidad. Así, se experimenta en grupo un trabajo de exploración personal que tiene cuatro piedras angulares. Estas piedras para mí representan tesoros del proceso de resignificación de nuestra biografía.
Si aún no conoces la estructura de la Maestría en innovación Educativa para la Sostenibilidad, te adelanto que este taller es parte del Eje especializado de educación. Su prioridad es conocer los principios de las Prácticas Narrativas a través del acercamiento teórico y práctico que nos permiten imaginar cómo vincularlas a nuestro quehacer educativo y a la vida cotidiana.
 Contenidos
ContenidosLos contenidos que desarrollamos nos permiten reflexionar sobre la identidad como un logro colectivo. Asimismo, indagamos sobre nuestra interdependencia y capacidad de co-implicarnos en un mundo en común. Los orígenes de las Prácticas Narrativas se pueden conocer en los textos de Michael White (1980). En ellos, se revisan los conceptos de la cosificación de la persona definiéndose por sus problemas. Así, identificamos la necesidad de separar a la persona de sus problemas. Algo de lo más valioso de las Prácticas Narrativas en la Universidad del Medio Ambiente es que aprendemos que el problema es el problema. Éste frecuentemente está basado en la inequidad estructural. ¿Qué podemos hacer para que estructuralmente la inequidad se modifique? Reconocer los privilegios que están basados en la inequidad y movernos hacia la equidad y la justicia. Hay que reconocer que los problemas son externos y que no forman parte de la identidad de las personas o grupos. Hay que desarrollar la habilidad de distinguir entre el territorio del problema y el territorio de las identidades preferidas.
Dentro de los tesoros de las Prácticas Narrativas en la UMA, es que visibilizamos cómo nuestras historias han sido contadas o influenciadas por los discursos dominantes que definen nuestra realidad. Las verdades absolutas que nos han dictado nuestro actuar y que ha derivado en un juicio normativo. En las clases presenciales se llevan a cabo ejercicios acerca del poder en nuestras vidas. También se analizan los discursos tradicionales y modernos, y cómo se internalizan y nos convierten en sujetos dóciles con pensamientos y acciones que están en función al poder.
Mediadoras
Las mediadoras modelaron valores y actitudes. Las Prácticas Narrativas en la UMA se facilitan con mediadoras que nos acompañan en el camino de autoconocimiento. Ellas hacen un trabajo basado en valores y actitudes gestando un “entre” docente-estudiante donde nos sentims cómodas y seguras para descubrirnos y compartirnos. Ellas modelan el trabajo en comunidad desde un lugar que reconoce la dignidad de las personas, cuidando no dejarnos vulnerables mientras se cuentan historias, ya sea en lo colectivo o en lo individual. Así, se mantienen siempre en el centro del aprendizaje los saberes de todas y cada una de nosotras. Una característica de su facilitación es tocar sensibilidades para reflexionar siempre con el cuidado de no caer en la tentación de indagar hasta el dolor terapéutico. Para hacer esto, nos mostraron cómo desarrollar la habilidad de la doble escucha y la escucha desde la curiosidad genuina.

Cuentos
Cuentos escritos para niños con mensajes para adultos. Un elemento detonante de los temas a revisar en nuestra generación fueron los cuentos infantiles, llenos de mensajes atinados. Al parecer, los cuentos te toman de la mano y te llevan a descubrir tu interior de forma poderosa. Entonces, las moderadoras hilvanan, con su experiencia, ideas, sentimientos, cuestionamientos para dejar que llegues a tus propias conclusiones acerca de ti misma. Gracias a esto aprendimos que hay que entender a las personas y a los grupos como expertos en sus vidas. No podremos colonizar su historia.
Comunidad de Aprendizaje
Comunidad de aprendizaje en complicidad. Iniciamos la maestría un grupo compacto de 9 personas con antecedentes muy diferentes, las cuales en unas pocas semanas nos volvimos cómplices. De alguna forma nos convertimos en una tribu en la que todas compartimos parte de nosotras mismas en total confianza, desde el respeto y la prudencia. Para mí fue estremecedor ver que todas abrimos nuestro corazón y poco a poco presenciamos cómo nos transformamos.

Las joyas de las Prácticas Narrativas en la UMA se centran en la educación
En conclusión, la Universidad del Medio Ambiente nos ha dado el privilegio de conocer a las Prácticas Narrativas desde una perspectiva muy particular: la educativa. Que este sea el primer taller de la maestría es un gran acierto, puesto que ya no podemos seguir llevando a cabo nuestra práctica desde el colonialismo. Hemos aprendido a reconocer que las personas son expertas en sus vidas y que, a partir de ello, pueden detonar poderosas formas de aprendizaje. Nuestra labor como educadoras es ayudarlas a descubrirlas.
Si estás pensando en inscribirte a la Maestría de Innovación Educativa, hazlo. Encontrarás los ingredientes mágicos para reencontrarte y resignificar tu historia en el Taller de Prácticas Narrativas. Tendrás acceso a moderadoras muy humanas, desarrollarás habilidades para utilizar herramientas versátiles y una comunidad que te acompañará a transformarte.
Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.
-

El valor de las comunidades de aprendizaje en la naturaleza
Por Edgar Alan Flores Paredes, estudiante de la maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad y asistente del área de Innovación Educativa.
Pronto se cumplen nueve meses desde que emprendí mi travesía en la Universidad del Medio Ambiente, en mi rol de estudiante de maestría y de asistente del área de Innovación Educativa para la Sostenibilidad. A partir de ello, coincido con la propuesta en que las Comunidades de Aprendizaje me han otorgado experiencias que yo denomino profundas e íntimas con mis colegas y con mi entorno natural.
De ser a estar siendo
Para valorar la remembranza de mi tiempo en Valle de Bravo comparto mi experiencia de estar siendo un aprendiz más dentro de una comunidad en constante cambio y encuentro con el contexto ambiental.
Si algo he re-significado de mi aprendizaje en esta etapa de mi vida es el potencial de las experiencias profundas en la naturaleza acompañado de mi comunidad de aprendizaje. Se trata de la convergencia entre inquietudes e intenciones individuales que se encuentran con las de otras personas dentro de un entorno -natural y seguro-. De esta manera, se propicia la bienvenida genuina a la otredad de las y los demás aprendices.

El valor de la común unidad
Esto lo veo reflejado en los diálogos que se cultivan dentro nuestras clases en el bosque. Siento que ahí construimos un espacio donde las opiniones son bienvenidas y las perspectivas son genuinas y diferentes. Esto es valioso porque no niega la otredad de mis colegas: refuerza nuestro encuentro como habitantes de diferentes contextos y se facilita un entorno seguro para compartir y aprender. Así fortalecemos el valor de las comunidades de aprendizaje.
También he observado que interactuar de esta manera con mi comunidad refuerza el sentido de colectividad. Puedo decir que siento que el vínculo entre estudiantes se refuerza con amabilidad y complicidad.
¿Cómo se logra una Comunidad de Aprendizaje?
Es cierto que la construcción de una comunidad de aprendizaje no es una casualidad, -como yo lo veo-. Existen factores primordiales que determinan si un colectivo de personas logra germinar y constituirse primero como una Comunidad de Diálogo. Para esto, es esencial el ideal del colectivo: aquella motivación multilateral que facilita entablar conversaciones con un otro.
El ideal no requiere ser claro al intentar producir una conversación. Preguntas poderosas suelen bastar para cuestionar de manera colectiva el porqué de estar aquí, el porqué del encuentro con el otro. Así podremos interpretar en comunidad los posibles detonantes de la conversación y encontrar el valor de las comunidades de aprendizaje.

Herramientas para co-diseñar
Pero ¿cómo propicio preguntas poderosas para iniciar una comunidad de diálogo? Son pertinentes las herramientas didácticas y pedagógicas que permitan interactuar entre integrantes y observar con detenimiento las acciones y conclusiones de todas y todos.
Algo importante al construir preguntas y dinámicas para el aprendizaje, es que requieren ser divertidas. Si es posible, utilizar el cuerpo o, de preferencia, interactuar con el entorno. Esto facilita las opiniones de una misma actividad pues el punto de vista de cada integrante puede ser una postura sincera de cómo queremos abordar los temas: desde lo que sentimos, lo que opinamos, o lo que interpretamos. El entorno donde estas conversaciones se permiten son los cimientos de una Comunidad de Diálogo.

Mi experiencia en mi Comunidad de Aprendizaje
Ahora, pasar de un sitio donde el diálogo puede florecer a una común unidad entre individuos que aprendan radica en la capacidad de mediar el aprendizaje colectivo. Este es el paso más valioso. Requiere tiempo y consistencia en construir, pues se pretende valorar y aceptar la capacidad de autonomía y de intimidad entre los integrantes mientras comparten su trayecto del estar siendo aprendices de sí mismos.
Es aquí -tras 9 meses- que el co-diseño de mi comunidad de aprendizaje continúa. El valor de las comunidades de aprendizaje requiere esfuerzo individual y mejorar la relación conmigo. Así, puedo habilitar mi capacidad de autonomía y practicar mis habilidades de comunicación para desarrollar mi intimidad con los demás.

Cerrar la brecha entre lo que decimos y lo que hacemos
Sigo considerando que trabajar la congruencia socio-ambiental es un esfuerzo que continúa detonando conversaciones entre mis colegas, amigas y amigos. He decidido escuchar para formar una Comunidad de Aprendizaje, y continuar las interacciones de nuestras inquietudes y motivaciones dentro de espacios naturales. Este es, para mí, el valor de las comunidades de aprendizaje
¿Quieres saber más sobre el valor de las comunidades de aprendizaje y el potencial de las experiencias profundas en la naturaleza? Inscríbete a la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad y aprovecha, a partir de octubre, el primer periodo de becas, hasta del 40%. Escríbenos a pda@universidaddelmedioambiente.com.mx y efp@universidaddelmedioambiente.com.mx

-

Del storytelling a las prácticas narrativas en contextos educativos
Cuando leí el título, sabía que lo quería. No tanto para mis hijos, sino para mí misma: “Una niña hecha de libros” aunque, a mi gusto personal —muy personal— leería mejor el título “Una niña hecha de historias”; entonces pensé en encontrar caminos que me llevaran del storytelling a las prácticas narrativas en contextos educativos.

Como Wendy Darling, desde muy niña descubrí el gusto por contar historias: a mi hermana, a mis primas, a las muñecas con las que jugaba a la escuelita. O esta es otra historia de mí que me cuento… Bruner (1996) fue quien usó la historia de Peter Pan como pretexto para explicar el acto narrativo. Para él, los cuentos ayudan a crecer a los niños de la historia, a significar sus experiencias y a ser conscientes de su propio ser siendo entre un pasado y un futuro. ¿Es posible llevar las prácticas narrativas a un espacio de educación formal o informal?
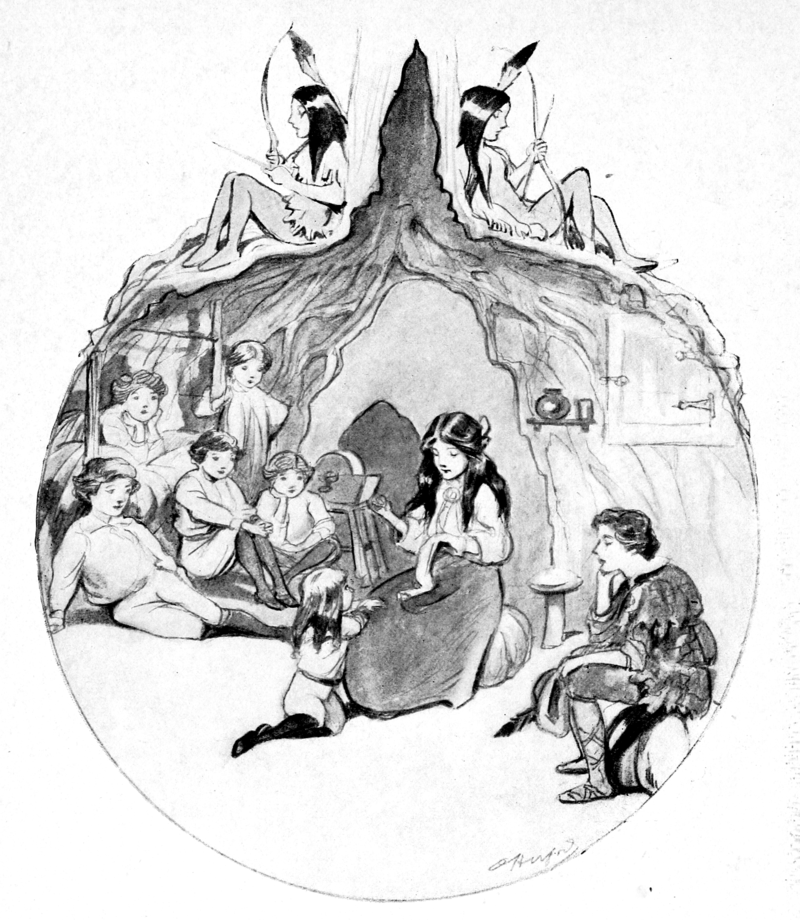
¿Prácticas narrativas en contextos educativos?
Cuando escuchamos esta frase imaginamos que estamos hablando de clases de literatura o de redacción, storytelling para sonar más moderno. Pensamos que quizá aprenderemos nuevas técnicas para dar esas materias, pero en realidad lo que se nos ofrece es un espacio para resignificar nuestra práctica educativa primero, para de ahí poder resignificar las experiencias de aprendizaje en diferentes contextos formales e informales.
A partir de las prácticas narrativas es posible narrar y narrarnos, contarnos y recontarnos desde lo personal y hacia lo colectivo hacer un storytelling más honesto, que a quienes primero conmueva sea a nosotras mismas, y luego a las demás personas que se identifiquen con estas historias.
Comunidad de práctica
El quehacer educativo, desde las prácticas narrativas, hace del docente un partícipe activo del proceso de aprendizaje, construyendo con sus grupos verdaderas comunidades de práctica en las que es posible establecer futuros posibles deseables, desde lo colectivo. Por eso, podemos decir que las prácticas narrativas en contextos educativos nacen en espacios colaborativos, no competitivos, en los que podemos contar nuestras historias, encontrar las semejanzas que tenemos con otras y soñar lo que a todas las personas nos gustaría vivir.

Las comunidades de práctica que se construyen desde las narrativas tienen más posibilidades de restaurar saberes y conocimientos. A partir de ellas, nos será posible no solo hablar de comunicación o de literatura, sino también de matemáticas y biología. ¿Qué es lo que nos hemos contado sobre estas áreas del conocimiento? ¿Cómo podemos cambiar la historia?
Storytelling frente al arte de narrarnos
Storytelling es un anglicismo que se ha vuelto muy popular entre hispanohablantes. Su idea central es estimular la habilidad narrativa para contar historias que logren cautivar a una audiencia con fines más bien publicitarios, al menos en la actualidad, porque el arte de narrar es tan antiguo como la humanidad. Digamos que un buen ejemplo de storytelling, para mí, es lo que hacen las mejores charlas de TED. Cuentan una historia verdadera que de alguna manera se conecta con las personas desde la emoción, para compartir un conocimiento, hallazgo o saber.

Las fórmulas para hacer storytelling abundan en internet, así que no me detendré a tratar de explicarlas. Lo único que me parece importante mencionar es que siempre se parte de la intención. Como si fuéramos de viaje: el destino al que queremos llegar. Lo mismo pasa con las prácticas narrativas: buscamos sueños comunes para encontrar nuevas narrativas que continúen con las historias que queremos contar de nuestras vidas. Lo que distingue a las prácticas narrativas es que nosotras no contamos las historias de las personas. Ellas son quienes aprenden a hacerlo por ellas mismas, en un ejercicio de soberanía educativa en favor del saber colectivo
Por eso, me parece fundamental que, para poder hacer prácticas narrativas en contextos educativos, seamos nosotras, las educadoras, quienes comencemos a ejercitar el arte de recontar nuestras historias docentes. Que seamos nosotras, personas que nos reconozcamos como hechas de un mar de historias, con el poder de contar la forma en que queremos que continúen siendo narradas.
¿Quieres incorporar las prácticas narrativas a tu práctica docente? La Especialidad o Diplomado en Prácticas Narrativas en Contextos Educativos abre inscripciones una vez al año. Recibe detalles y más información escribiendo a pda@universidaddelmedioambiente.com.mx. También, si quieres recibir información relevante sobre educación ambiental suscríbete al boletín de la UMA.
Escrito por Eunice Véliz, asistente del Área de Innovación Educativa
“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”
-

Tres ventajas de las Prácticas Narrativas en el aprendizaje
Por Mariana Lazcano, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad
Las prácticas narrativas permiten recuperar la historia personal o colectiva para conectarnos de nuevo con el origen y comprender nuestros actos. El aprendizaje significativo se basa en lo que es relevante para nosotros. Si lo asimilamos para transformar la realidad, vale la pena identificar quiénes somos y hacia dónde quisiéramos caminar en la vida. Esto nos permitirá saber qué queremos aprender.
Por medio de las Prácticas Narrativas en la Universidad de Medio Ambiente identifico tres ventajas de haberlas incorporado a mi vida como aprendiz:
1. Comprendo de dónde viene mi actitud hacia el aprendizaje.
Al revisar mi historia y los contextos en donde tuve mis primeras experiencias de aprendizaje, analicé mis memorias emocionales, físicas, desatinadas y más. Con estos recuerdos y reflexiones se engarza mi pasado y mi presente, por lo que ahora puedo comprender qué factores intervienen en mi actitud hacia el aprendizaje. Así, genero mayor empatía con los procesos de aprendizaje de otras personas a mi alrededor. Manipular estos factores permite mejorar la calidad de las experiencias que tengo en mi propio autodesarrollo y mi vínculo con otras personas en procesos de aprendizaje. Esta es la primera de las tres ventajas de las Prácticas Narrativas en el aprendizaje.

2. Mayor claridad en las relaciones de poder en el aprendizajeLa segunda de las tres ventajas de las Prácticas Narrativas en el aprendizaje parte de que, al estar en comunidad, es posible que nuestras características personales interfieran en nuestras relaciones y, por lo tanto, en el resultado de nuestro aprendizaje en interacción. Las prácticas narrativas me invitan a disociarme conscientemente de condiciones o problemas que, por momentos, no proyectan la mejor versión de mí misma.
3. Veo la aplicabilidad de lo que aprendo.
Cuando sabemos por qué nos interesa aprender e identificamos para qué vamos a utilizar ese conocimiento, nuestro actuar toma relevancia significativa. Somos más eficaces y eficientes. Es más fácil identificar y apreciar las áreas de acción en que podemos ser agentes de cambio evaluando el impacto positivo y negativo que podemos generar tanto en lo individual como en lo grupal. Esta es la tercer ventaja de las Prácticas Narrativas en el aprendizaje.
La reflexión y el autoconocimiento mediante la revisión de nuestras historias relacionadas con nuestras experiencias en el aprendizaje nos dan la capacidad de incrementar nuestra curiosidad y gusto por saber.
Te invitamos a que seas parte de la Universidad del Medio Ambiente y descubras tu potencial de aprendizaje utilizando Prácticas Narrativas. Éstas son una pequeña probadita de lo que puedes descubrir en la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad

Inscríbete al Diplomado o la Especialidad en Prácticas Narrativas de la UMA -

Narrativas para la sostenibilidad
Por Eunice Véliz, asistente del Área de Innovación Educativa
Una de las cosas más hermosas que nos ha dado la UMA, es la oportunidad de tejer diferentes prácticas para enriquecer nuestros saberes, andares, sueños e intenciones. En esta entrada, Narrativas para la sostenibilidad, te compartimos el resultado de una práctica narrativa que algunas estudiantes hicimos para acercarnos a una definición común sobre la Educación para la Sostenibilidad.
Para nosotras es importante escuchar todas nuestras voces. De esta manera, podemos encontrar puntos en común y sentirnos incluidas en lo que nombramos. Partimos de una serie de preguntas, las respondimos individualmente y luego tejimos las voces.
¿Qué entendemos por educación?
La educación es un proceso metacognitivo. Así, nombramos al mundo y lo que construimos en él. Expresamos nuestras ideas, aspiraciones y sueños, como un acto de amor. La educación es la construcción de una realidad en la que caben otras realidades. Con la educación buscamos otras posibilidades. Desarrollar potencialidades y sabernos herederas del conocimiento de lo humano, de la humanidad, de lo vivo y lo no vivo, de la ciencia, del ser: de los saberes cosmos en general. Estos saberes se transmiten colectiva y culturalmente. Viajan a través del tiempo y el espacio. Nos hacen aspirar a una transformación social en una conversación a favor de la trascendencia.
Para nosotras, las narrativas para la sostenibilidad en la educación nos permiten sacar lo mejor de nosotras, posicionarnos lo mejor posible para que ser escuchadas y valoradas. La práctica educativa abre los ojos y nos hace mirar, con-movernos por lo que sucede, abrirnos a la posibilidad de, si no vencer, enfrentar el temor en y entre nosotras mismas.
La educación es una imposición social privilegiada que nos conduce al camino de la libertad intelectual.
¿Qué entendemos por sostenibilidad?

Es una utopía que busca el equilibrio entre los ámbitos ambiental, cultural, social, político y espiritual y otras dimensiones enfocadas al bien común, desde la conciencia de que estamos ancladas a la tierra y el universo. No estamos aquí solas ni por nosotras solamente: somos parte integral de un todo. Debemos replantear la relación que tenemos con nuestro entorno y con otros seres vivos y no vivos. A partir de esto podríamos mantener la vida en el planeta sin necesidad de intervenir en él, tomando la responsabilidad de nuestras acciones y su influencia en el mundo.
La práctica sostenible implica un trabajo transversal para una equidad social y planetaria en armonía, sabiéndonos en relación constante de «retroalimentación». La sostenibilidad nos impulsa a buscar vivir el respeto a los derechos humanos y al bienestar común.
La sostenibilidad establece relaciones de respeto, responsabilidad y cuidado de la vida entre las diferentes especies que coexisten en el planeta, en una convivencia sana y buena que no permite ningún derroche. Si somos parte de un todo, es imposible sostenernos o mantenernos sin el entendimiento de los orígenes, los procesos, la función, las dificultades de cada quien. Con el entendimiento de nuestra parte más humana, de nuestro rol individual en el sistema complejo que es la Tierra, que se ve reflejado en la equidad y la empatía con otras formas de vida. Con el conocimiento profundo del espacio y tiempo en el que estamos y cómo se conecta con el pasado, el futuro y todos los seres, incluidas nosotras, que pertenecen a ello y cómo podemos ser lo mejor posible, un conocimiento del mejor estado de nosotras y de esta Tierra.
A través de las narrativas para la sostenibilidad podemos acercarnos a un cambio de paradigma civilizatorio donde se sostiene toda la vida y no la explotación ni dominación de la naturaleza.
¿Qué entendemos por educación para la sostenibilidad?

Leonardo Boff propone que el aprender a cuidar es una urgencia en la educación en esta fase de la historia. Esto se desarrolla a través del cuidado-amoroso, cuidado-preocupación, cuidado-prevención y precaución.
La educación para la sostenibilidad debe estar basada en estos preceptos y conectada con la vida. Desde un enfoque de unidad, holístico, nos hemos de reconocer como parte de un todo, del universo. Esto nos lleva a profundizar en el sentido del alma y visualizar una trascendencia que va más allá de lo físico.
Sabemos que el ser humano es un ser social, natural y tenemos que hacer conciencia de nuestro ser complejo que interactúa en varios niveles. Es necesario darnos cuenta del papel que jugamos en el mundo y hacernos cargo, no desde la culpa sino desde la responsabilidad. Con este principio, crearemos comunidad involucrando un pensamiento ético y actuando también desde la sensibilidad y la responsabilidad. Acompañando y fortaleciendo las relaciones de cuidado en la búsqueda de la equidad, respeto por los derechos universales y bienestar común.
¿Para qué necesitamos una educación para la sostenibilidad?

Mucho del daño que se ha causado no es intencional ni consciente, pero parte de cómo construimos nuestro sistema y cómo nos relacionamos. Necesitamos hacernos responsables de esas relaciones. Es indispensable un acto de sanación que nos ayude a sobrevivir en la incertidumbre y a encontrar herramientas con las que podamos cultivar la bondad, la solidaridad, el amor, la generosidad, y así hacer el bien hacia cualquier forma de vida.
Pero ¿cuál es el lugar de la humanidad en el mundo y, en última instancia, el del mundo como tal? Hacernos estas preguntas nos ayudará a situar la esencia humana, sus ideas y sueños en un contexto holístico en el cual nos reconozcamos como parte del Universo mirando las otredades como parte nuestra.
Por eso necesitamos la educación para la sostenibilidad. Necesitamos despertar la conciencia de que nuestra humanidad depende de la naturaleza y necesitamos repensar las bases de coexistencia entre las diferentes especies naturales. Esto será útil para tener una calidad de vida buena y llegar a la plenitud en un entorno natural, social, político, económico y espiritual.
Sabemos que podemos reconectarnos con la naturaleza, podemos construir, sanar, promover una transformación social a favor de la paz, pero necesitamos transgredir y romper paradigmas y, sobre todo, caminar juntas en este proceso.
¿Hacia qué tierra vamos con la educación para la sostenibilidad?

Buscamos una Tierra donde todos tengamos cabida, en ella, las prácticas holísticas también nos pueden ayudar a conectarnos con el entorno, con los otros y con la naturaleza mediante valores, el sentido de responsabilidad y ética. Así podremos convivir con equidad, empatía, amor y cuidado hacia uno mismo y hacia otras formas de vida. Como efecto de ello alcanzaremos la felicidad, pues no solo tenemos necesidades materiales sino también de conexión, cooperación, acompañamiento y solidaridad.
En este mundo, queremos que se rescaten la experiencia y los saberes comunitarios, pues creemos que con la memoria histórica y el conocimiento universal podemos soñar otras realidades.
Vamos hacia una Tierra fértil, donde las ideas se cuiden, donde se preserven y creen sistemas amigables y sanos para el bien común. Por eso, esta Tierra será un lugar seguro para las diferencias, y los seres tendrán unidad en los saberes, culturas, en la armonía con su entorno natural, social y político. El consumo responsable y la felicidad serán regulados por los límites de la Tierra y los ecosistemas.
Conclusión: narrativas para la sostenibilidad

Daniel Hernández, Educación para la Sosteniblidad Nos hemos dado cuenta de que con la educación para la sostenibilidad caminamos hacia un mundo con bienestar colectivo. La práctica educativa para la sostenibilidad nos acerca a tejer nuevos paradigmas en la Tierra. A partir de ellos podremos sentirnos en bienestar, paz, equidad, tranquilidad y reciprocidad con otros seres y nuestro entorno.
Cuando tomamos las palabras de otras personas para construir narrativas comunes sentimos que vivimos prácticas interesantes y enriquecedoras. Siendo escucha y hablante, sentimos que nuestras palabras son pronunciadas por alguien más. Vivimos la empatía. Nos sentimos parte del todo. Como si nuestro pensamiento de duplicara en la voz ajena.
Cuando pronunciamos las narrativas dichas por otras personas las hacemos también nuestras, nos hacemos parte de la unidad. La palabra tiene gran fuerza y en nosotras está la responsabilidad de cuidarla y no manipularla. Porque incluso usando las mismas palabras, creyendo que decimos lo mismo, podemos decir algo distinto. En la historia de la humanidad este ha sido un gran problema. Los discursos basados en narrativas colectivas no siempre han tenido buenas intenciones.

¿Quieres saber más sobre prácticas narrativas en la educación para la sostenibilidad? Inscríbete a nuestro Diplomado o Especialidad en Prácticas Narrativas en Contextos Educativos, o atrévete a conocer más sobre nuestra Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad. Todo en la Universidad del Medio Ambiente.
-

Escuelas del bosque
Por Eunice Véliz, asistente del Área de Innovación Educativa
“Teniendo tanta evidencia sobre los beneficios de la educación al aire libre, hay que preguntarse, ¿por qué siguen los niños encerrados en el aula?”
Peter Higgins (2018), Universidad de Edimburgo
¿Has escuchado sobre la innovación educativa de las escuelas del bosque? Ya sea que tu respuesta sea afirmativa o negativa, te invitamos a descubrir las 5 ventajas que tiene la educación en la naturaleza como una innovación educativa para la sostenibilidad y 5 escuelas del bosque en el mundo.

Pero, ¿qué es una escuela del bosque?
Originadas en Escandinavia en los años 50, las escuelas del bosque se extendieron a otros países como Alemania e Inglaterra apenas unos años después. Hoy, ante las necesidades que trajo el confinamiento de la COVID-19, han tenido mucho éxito en todo el mundo.
Según la Forest School Association, una escuela de bosque es un espacio de aprendizaje centrado en niños y niñas. En las escuelas del bosque, las y los estudiantes pueden tener un crecimiento integral por medio de sesiones regulares. Además, permiten que se desarrolle confianza y autoestima en las y los estudiantes a través de experiencias prácticas e inspiradoras en un entorno natural. Los principios que esta asociación propone son:

- El proceso educativo en el bosque sucede en sesiones regulares a largo plazo, en lugar de hacer visitas esporádicas a entornos naturales; las sesiones están diseñadas para que tengan un seguimiento orgánico basado en un ciclo de planeación, observación, adaptación y repaso.
- Las escuelas del bosque suceden en un bosque o entorno natural que apoyan el desarrollo de una relación de por vida entre el estudiante y naturaleza.

- La escuela del bosque está basada en procesos centrados en el estudiante para crear una comunidad de desarrollo y aprendizaje.
- La escuela del bosque promueve el desarrollo integral de todas las personas involucradas, formando estudiantes resilientes, independientes, creativos y con confianza en ellos mismos.

- Las escuelas del bosque dan a los estudiantes la oportunidad de tomar, con el apoyo de sus facilitadores, riesgos apropiados al medioambiente y a ellos mismos.
- Las escuelas del bosque deben ser lideradas por practicantes calificados para ello, quienes mantienen y desarrollan su propia práctica en el hacer.

Ventajas de la escuela del bosque
Una innovación educativa en el bosque tiene muchas ventajas, aquí te compartimos algunas de ellas:
- Los niños aprenden a desarrollar relaciones positivas consigo mismos y con otras personas. Además, logran crear un vínculo con la naturaleza y un entendimiento de su lugar en el mundo natural.
- En las escuelas del bosque los niños aprenden a aprender y a autodirigir su aprendizaje.
- En las escuelas del bosque los estudiantes aprenden a tomar decisiones.

Las escuelas del bosque favorecen comunidades de diálogo más abiertas. - En las escuelas del bosque los estudiantes aprenden a descubrir y desarrollar sus intereses personales.
- Las escuelas del bosque ayudan a que los estudiantes autorregulen sus comportamientos.
- En una escuela del bosque, los niños con necesidades especiales logran adaptarse mejor a los entornos sociales.
- El pensamiento matemático y el lenguaje están conectados con juego libre.
- Disminuye el riesgo de contagios de enfermedades (como COVID-19) en la comunidad educativa.
Algunas escuelas del bosque en el mundo
- Bauhaus de la montaña (Colombia).
Ésta es la primera escuela del bosque en Colombia y se define como una comunidad de educación alternativa que se ubica en un bosque nativo de 90.000m2. Su filosofía, “Educación consciente” toma inspiración en “las escuelas bosque danesas, alemanas y en las pedagogías alternativas europeas”.
- Wildlings (Singapúr)
Esta innovación educativa tiene la misión de que haya más personas jugando, aprendiendo y creciendo en comunidad al aire libre. Esta propuesta ofrece servicio de escuela, campamento, eventos y guardería.
- Naturbarnehage (Noruega)
Su propósito es estimular todos los sentidos por medio del contacto con la naturaleza. Así, los estudiantes podrán conocer las posibilidades que un entorno natural ofrece, así como crear experiencias de aprendizaje significativas útiles que además promuevan el respeto y cuidado de los recursos y la naturaleza.
- Bosquescuela (España).
Fundada en 2011, Bosquescuela difunde e implementa la educación infantil al aire libre en España por medio de diferentes programas de formación. Así, desde 2019 el programa se “transformó en Programa Superior Universitario a través del convenio de colaboración con el Centro Universitario de La Salle.”
- The Forest School (Estados Unidos).
Fundada en 2018, The Forest School promueve que sus estudiantes encuentren el llamado a ser agentes de cambio. Esta propuesta es parte de la red internacional de Acton Academy Schools.
¿Cómo se hace?
En realidad, el bosque en sí ya ofrece muchas opciones para facilitar espacios de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, siempre vale la pena hacer una planeación a partir de la cual los estudiantes puedan enlazar sus saberes con cada uno de los conocimientos que van adquirido.
Así, existen una serie de herramientas innovadoras para el diseño de programas de educación al aire libre. Conoce lo mejor de estas herramientas en la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad, de la Universidad del Medio Ambiente.
Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.
-

Karina Gutiérrez Arellano: una inspiración para la innovación educativa
Hay personas que dejan huella en nuestras vidas, pero hay personas cuya enseñanza se convierte en parte esencial de nuestras vidas. Karina Gutiérrez es una inspiración para la innovación educativa.

Así nos sentimos las egresadas de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad con nuestra Directora, Karina Gutiérrez Arellano. Hoy, que recién recibió su título como Doctora en Educación Crítica y Pensamiento Complejo, nos unimos para celebrar su trayectoria y este logro así como el de dirigir durante diez años —además de una maestría— la PrepaUMA, una preparatoria en Valle de Bravo con reconocimiento por ser una innovación educativa, no solo por instituciones como Ashoka, sino por todas las personas que se han sentido conmovidas en el pensamiento y en el espíritu por ella.

Nuestro primer encuentro con Karina
Luego de haber reunido algunas experiencias y sentires, podemos decir que siempre que íbamos a tener clase con ella sentíamos eso que pasa cuando algo te gusta mucho: No puedes esperar a que empiece la sesión y no quieres que acabe nunca.

La recordamos desde la primera vez que conocimos la UMA. Nos platicó sobre la Maestría de Innovación Educativa para la Sostenibilidad con un entusiasmo y alegría impresionantes. Ella logró cautivar desde el inicio nuestra atención: mantuvo ese entusiasmo y alegría durante nuestro tiempo en la UMA y nos permitió sentirnos siempre acompañadas y escuchadas. La Doctora Karina Gutiérrez Arellano siempre nos ayudó a tener confianza, a quitarnos pesos, prejuicios, cargas de imaginarios dolorosos que no eran necesarios hacerles un espacio en nuestro día a día.
El apoyo en el día a día: inspiración educativa
Promoviendo una relación educativa desde un lugar muy poderoso, que es el de la amistad, Karina nos ha enseñado una y otra vez que todo momento es una oportunidad de aprendizaje. Esta sabiduría nos ha hecho cultivar una actitud de indagación poniendo más atención en nosotras mismas, en nuestras experiencias, en los diálogos de los formamos parte y en todo lo que nos rodea como elementos que colaboran a nuestros aprendizajes. Esto que aprendimos de Karina es una especie de súper-poder que nos mantiene curiosas, inspiradas y llenas de vida.

El apoyo que Karina nos dio desde la asesoría en las metodologías, hasta la asesoría personal, abrieron un espacio en nuestro corazón; nos enseñó lo que es la resiliencia, a romper con tabús y a buscar una ruptura en nuestros paradigmas de vida y epistemológicos; esto nos ayudó a resignificar las experiencias y encontrar valor y aprendizajes en ellas. La trascendencia de su trayectoria y su experiencia enriquece la maravillosa persona que es hoy. Nosotras admiramos mucho su trabajo y humanidad.
El agradecimiento a una mentora

- Contagia su amor y pasión por la educación, la búsqueda constante de alternativas.
- Recuerda la importancia de generar preguntas y de abrir todos los sentidos para ser sensibles a la realidad y poder caminar desde ahí para construir junto con otras personas alternativas para la vida.
- Anima a resignificar nuestros conceptos y prácticas educativas para ejercer nuestro potencial como agentes de cambio en constante transformación.
- Da una aproximación a mirar la complejidad en su aporte para descubrir interconexiones y su valor en la práctica educativa.
- Da cabida a la indignación como dinamizadora de creatividad, generadora de propuestas colectivas para juntas/juntos hacer creíbles y palpables nuestros sueños por la justicia, la paz, la armonía y la alegría.
- Es ejemplo en nuestro andar, por ser el soporte y aliento que nos ha alentado a continuar en esta hermosa labor de la enseñanza.
- Su acercamiento nos permite conocerla, intercambiar ideas y conocer sus logros.
- Permite construir con ella espacios horizontales de intercambio y construcción.
- Brinda la oportunidad de creer en nosotras mismas para poder creer también que otros mundos son posibles.
- Es inspiración para una innovación educativa para la sostenibilidad.

La celebración de la perseverancia y la inspiración
Nosotras, desde la Maestría de Innovación Educativa para la Sostenibilidad, celebramos con ella el logro de haber terminado un doctorado y un ciclo de diez años con la mejor preparatoria que hemos conocido, algunas de nosotras hemos tenido oportunidad de trabajar con ella y reconocemos que el esfuerzo que ha hecho ha generado frutos que resultan ser agentes de cambio para una sociedad más justa y amorosa con el entorno.
La fuerza, perseverancia y lealtad que tiene con sus principios y con su gente, son las llaves de la puerta que ella nos abre hacia la exploración de verdades, paisajes y utopías. Celebramos que estos logros son el resultado del entusiasmo apela a las grandes luchas que dignifican la vida. Si para nosotras ha sido un reto terminar la maestría, nos sentimos admiradas e inspiradas por ella al haber concluido un sueño tan importante como el de un doctorado.

Nuestro pretexto
Esta publicación es un pretexto para reunir nuestras voces. Estamos seguras de que las compartimos con muchas de nuestras compañeras y compañeros que han pasado por la maestría, así como por sus alumnos de la PrepaUMA, quienes no se cansan de agradecerle por haber abierto la mente para soñar con un mundo más justo desde un pensamiento ético, crítico y complejo.
¡Felicidades, Kari, por esta meta lograda, por el fin e inicio de ciclo doctoral! Gracias por ser una inspiración para la innovación educativa.
Deseamos de corazón que esto dé frutos y significados que te llenen de más dicha, aprendizajes, experiencias y momentos maravillosos.
Y tú, ¿quieres saber más de nuestra Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad? Acércate a nosotros y conoce a nuestra Directora del Área.
Por Eunice Véliz, Maite García, Ángeles López, Verónica López, Angelina Suárez y Angélica Ramos.