¡Tu carrito está actualmente vacío!
Categoría: Otros Temas
-
La Permacultura como estrategia de cambio profundo civilizatorio
¿Por qué la permacultura sería una estrategia de cambio ante la crisis actual? Nos encontramos en momentos críticos de la historia. Un punto de quiebre donde muchas áreas que comprenden, no solamente la vida humana sino el macro sistema planetario en su totalidad, están colapsando. Vivimos sumergidos en depresiones y los índices de enfermedades mentales va en aumento. Es necesario un cambio, lo sabemos. Hemos rebasado ya seis de los nueve límites planetarios y la calidad de vida lamentablemente, es deplorable para un gran porcentaje de la población humana y más que humana.
La Crisis Actual
Están presentes muchas crisis y las seguimos alimentando, al mantener acciones sustentadas en una ideología consumista, extractivista y principalmente antropocéntrica. Somos muchas las personas que queremos hacer las cosas diferente pero el camino se vuelve confuso al experimentar un bombardeo de información y diversos discursos globales a veces incluso contradictorios. Unos desde la culpa y reclamo hacía la especie humana, otros de la necesidad e importancia de conservar los recursos para las futuras generaciones mas, sin coherencia ni acción en el presente y otros de salvadores del planeta.
Estos discursos no nos llevan a un estado de bienestar y resiliencia, ya que en realidad siguen fortaleciendo la concepción que estamos separad@s, que somos algo diferente al resto de las especies y que la naturaleza es algo externo que podemos utilizar, poseer o salvar. Desde esta posición enajenada y fragmentada del macrosistema del que formamos parte, nuestras acciones seguirán teniendo componentes de superioridad e individualismo, que solo permite visiones utilitarias y reduccionistas. No nos será posible generar cambios civilizatorios que atiendan los problemas reales a los que nos enfrentamos.
Del contropocentrismo al biocentrismo
Es fundamental migrar de la mirada antropócentrica desde la que habitamos, donde el ser humano y sus “necesidades” se encuentran en el centro del todo, justificando cualquier medio para satisfacerle, hacía una mirada ecocentrica o biocéntrica, donde al centro ponemos al planeta como macro sistema sabio y vivo. Reconociendo el valor intrínseco de la vida por sí misma y de los que integramos los ecosistemas, sin depender del valor utilitario que estos tienen para el humano. De esta forma nos será posible tomar nuestra posición dentro del sistema vida, reconocernos como naturaleza, actuar y pensar desde un sitio integrado de reciprocidad. Ahí podremos caminar hacia la armonía y la abundancia.
Es un transformación radical e indispensable. Implica reconfigurar como nos comprendemos a nosotr@s mism@s y todo lo que nos rodea, cultivando un paradigma de pertenencia con el entorno local, regional y global, y una ética de cuidado mutuo y colaboración que dicte nuestras acciones.
Permacultura como respuesta a la crisis
La Permacultura al ser una filosofía práctica que busca co-construir culturas que logren permanecer a través del tiempo, a partir de prácticas fundamentadas en la observación e imitación de las dinámicas naturales de los ecosistemas para la restauración y regeneración de los mismos y la integración armónica del ser humano, nos presenta una gran alternativa para generar los cambios profundos de conciencia y acción, que nos lleven hacia sociedades que sustentan la vida.
El concepto Permacultura, acunado por Bill Mollison y David Holmgren, nace a mediados de 1970’s en Australia como parte de la ola del movimiento ecologista mundial iniciado desde los años 50’s, por la necesidad de encontrar nuevas formas de interactuar con el entorno, distintas a las de la industrialización, corriente de crecimiento y acumulación ilimitado en un planeta de servicios ecosistémicos limitados.

Se define como, “un sistema de diseño para una vida resiliente y un uso de la tierra basado en principios éticos universales y de diseño ecológico.”, “un movimiento global de individuos, grupos y redes que trabajan para crear el mundo que queremos, satisfaciendo nuestras necesidades y organizando nuestras vidas en armonía con la naturaleza. (Holmgren, 2021).
Más allá del diseño
La Permacultura parte del trabajo con y no contra la naturaleza. Se fundamenta en tres éticas base, el cuidado de la Tierra, el cuidado de las personas y la repartición justa y autoregulación. Busca ser una estrategia dinámica y viva, nutriéndose constantemente de la recuperación y adaptación de saberes y prácticas antiguas, con nuevos conocimientos y tecnologías, desde una conciencia crítica y siempre contextualizando nuestras acciones, en beneficio del espacio. Posiciona al ser humano dentro del sistema con el mismo valor e importancia que el resto de elementos, vidas que lo integran y le da un carácter de administrador/a de las relaciones entre ellos. Nos aporta una visión extendida, profunda e interconectada de la vida y la Tierra y, de nuestra posición complementaria en ella.

Centro de educación y producción agroecológica-permacultural Ko’tsi CSC & Por la Montaña. San Cristobal de las Casas, Chiapas. La Flor de la Permacultura
A lo largo de los años, Bill Mollison, David Holmgren y much@s permacultor@s más, han otorgado herramientas y metodologías basadas en la observación de los ecosistemas, que sirven de guías prácticas para el desarrollo de ambientes y proyectos integrales que atiendan la vida en su complejidad, como los principios éticos y de diseño desde los que se desenvuelve la Flor de la Permacultura. En ella, cada pétalo comprende un campo esencial a considerar en el diseño de un sistema resiliente.
Los siete pétalos de la Flor de la Permacultura son: Salud y bienestar espiritual, Finanzas y economías sociales y solidarias, Tenencia de la tierra y gobernanza comunitaria, Administración de la tierra y la naturaleza, Ambientes construidos, Herramientas y tecnologías adaptadas y Educación y cultura. Para poder implementar proyectos resilientes, es crucial que cada proyecto cuente con estrategias relativas a todos los pétalos, en mayor o menor medida dependiendo del propósito clave de cada uno, y se consideren y atiendan las relaciones entre unas y otras para crear ciclos cerrados donde el sistema se alimenta y sustenta a sí mismo.

Adaptado de la introducción de: Permaculture Principles and Pathways beyond Sustainabillity. Copyright © 2002 (Obtenida del libro de David Holmgren) Existen diversas estrategias dentro de cada pétalo como la educación para la paz, ecoconstrucción, captación de agua de lluvia, asociación de cultivos, bancos de tiempo, cooperativas, y muchas más.
Las posibilidades prácticas son infinitas, ya que partimos siempre de la combinación entre las dinámicas propias del ecosistema, la cultura que en el habita, métodos utilizados en distintas puntos de la historia y geografías y la creatividad de cada persona y colectivo.
Si quieres aprender más, revisa nuestro Diplomado de Permacultura con certificacion PDC
Construir con herramientas y cambios de paradigma
La Permacultura es un concepto vivo. Se construye cada día con el trabajo, sueños, ilusiones y acciones de cada persona que la práctica, sumando a la cimentación de una civilización de cuidado donde la vida puede florecer.
Se convierte en una filosofía de vida personal y colectiva basada en redes de colaboración. Nos propone pensarnos y pensar nuestro entorno de forma dinámica e interrelacionada donde cada un@ tiene un papel vital que desempeñar, entendiéndonos como parte de la Tierra soportad@s por la macrored de vida que busca equilibrio y prosperidad.
A partir de la observación constante de los ciclos y procesos naturales, se desarrolla la capacidad de asombro, encontramos nuestro sentido de pertenencia y alimentamos la seguridad y confianza internas que reposa en el identificarnos con l@s otr@s.
La Permacultura entonces, nos aporta una gran alternativa ante la situación crítica en la que vivimos pues nos invita a comprender nuestro rol dentro del sistema y desde ahí y en colectivo buscar soluciones reales que mejoren las condiciones de vida del completo. Entendemos que un cambio es necesario y lo co-construimos junt@s.
Escrito por Paula Elizabeth Romo Monteagudo
Docente y certificadora del Diplomado de Permacultura
Referencias
- Richardson, K., Steffen, W., & Rockström, J. (2025). La Tierra más allá de seis de los nueve límites planetarios. https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458/suppl_file/sciadv.adh2458_sm.pdf
- (S/f). Rae.es. Recuperado el 5 de junio de 2025, de https://dle.rae.es/antropocentrismo
- Nivia. (2024). Ecocentrismo: El rechazo a transigir con la integridad ecológica. OpenGlobalRights. Recuperado el 5 de junio de 2025, de https://www.openglobalrights.org/ecocentrism-refusal-to-compromise-ecological-integrity/?lang=Spanish
- What is Permaculture. (2021, junio). Holmgren Design. https://holmgren.com.au/permaculture/what-is-permaculture/
- Servicios Ecosistémicos. (2019, abril 10). Instituto de Ecología & Biodiversidad. https://ieb-chile.cl/aprende-sobre/servicios-ecosistemicos/
- Del libro, U. R. de L. C. y. L. P. de P. E., & de la Sustentabilidad’ de David Holmgren., P. P. y. S. M. A. (s/f). La Esencia de la Permacultura. Com.au. Recuperado el 6 de junio de 2025, de https://holmgren.com.au/downloads/Essence_of_Pc_ES.pdf
- Permaculture Principles by Bill Mollison. (2020, abril 1). World Permaculture Association.
-
¿Está México invirtiendo lo suficiente contra el cambio climático?
México necesita invertir 1.7 billones de pesos al año para mitigar el cambio climático, según la Secretaría de Hacienda. Descubre por qué esta cifra importa y qué riesgos enfrentamos si no se actúa ahora.

El cambio climático ya no es una amenaza futura: está afectando la economía, la salud y la infraestructura de México. Según un reciente informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el país necesita invertir 1.7 billones de pesos anualmente —el 6.7% del PIB— para enfrentar esta crisis global. Pero, ¿realmente estamos poniendo el dinero donde se necesita?
¿Por qué 1.7 billones de pesos?
Esta cifra no es un capricho: representa lo necesario para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París y asegurar que México pueda mitigar los efectos del calentamiento global, como olas de calor, sequías, huracanes y pérdida de biodiversidad. Se requiere una transformación profunda en sectores como energía, transporte, agricultura, agua y urbanismo.
El alto costo de no actuar ante el cambio climático
Especialistas de la UNAM estiman que, si no se actúa ahora, los costos acumulados del cambio climático podrían alcanzar hasta 15 veces el PIB mexicano en 2100 (Toribio L, 2025). Las consecuencias ya se sienten: sequías que amenazan cultivos, olas de calor históricas y daños por tormentas más frecuentes y severas.
Falta de ejecución: presupuesto subutilizado
Paradójicamente, mientras se estima esa inversión multimillonaria, el gobierno federal dejó de ejercer 16.3 mil millones de pesos asignados a programas climáticos durante el primer trimestre de 2024 (UNAM Global TV. 2025, 14 mayo). Esta falta de ejecución afecta 63 programas destinados a la prevención de incendios, manejo de agua, y energía sustentable.
Avances financieros: ¿suficientes?
Sí se han dado pasos importantes. Hacienda ha movilizado más de 722 mil millones de pesos mediante bonos sostenibles, incluyendo bonos verdes y sociales (UNAM Global TV. 2025, 14 mayo). Además, la creación de una taxonomía sostenible busca dirigir recursos a actividades verdaderamente alineadas con objetivos climáticos.
Aun así, estas acciones representan menos de la mitad de lo requerido cada año. El desafío no es solo económico, sino político e institucional.

Obstáculos estructurales al financiamiento climático
Entre los principales cuellos de botella destacan:
-
Burocracia que retrasa la liberación de fondos
-
Falta de capacitación técnica en gobiernos locales
-
Incoherencia entre dependencias federales
-
Escasa presión social para priorizar la acción climática
Estos factores impiden que las buenas intenciones se conviertan en acciones concretas y medibles.
Recomendaciones: ¿qué puede hacerse ya?
-
Asignar presupuesto multianual para proyectos climáticos.
-
Capacitar a estados y municipios en gestión ambiental y financiera.
-
Asegurar transparencia en la ejecución del gasto.
-
Fomentar la inversión privada mediante incentivos fiscales y mecanismos de riesgo compartido.
-
Monitorear impactos y resultados con métricas claras.
Conclusión
El cambio climático no espera. Cada año que México posterga una inversión climática seria, se multiplican los riesgos económicos, sociales y ambientales. Si bien se ha avanzado en instrumentos financieros, el país aún está lejos de cerrar la brecha de inversión climática.
Invertir 1.7 billones de pesos anuales no es un lujo: es una necesidad urgente. Si México quiere un futuro resiliente y sostenible, debe actuar ahora. No hay margen para la inacción.
En la Universidad del Medio Ambiente contamos con distintos programas para ser parte de la solución ante esta situación. Como la MAestría en Administración de NEgocios Sociambientales, el Diplomado de Finanzas Sostenibles o el Diplomado de Economía Circular.
Si quieres conocer mas acerca del plan de la UMA, el plan de estudios y la comunidad Educativa, da clic en la imagen.
FIRMA:
Escrito por Gonzalo Sierra Basurto, (Alumno de la Maestría en Administración de Empresas Socioambientales), generación 2024.
Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.
REFERENCIAS:
UNAM Global TV. (2025, 14 mayo). Cátedra SCHP 2025 «Panorama Económico de México, Crecimiento y retos estructurales» [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=UlS8At0-W4Q
Toribio, L. (2025, 16 mayo). Se requieren 1.7 bdp contra calentamiento; Hacienda reconce impacto. Excélsior. https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-requieren-17-bdp-contra-calentamiento-hacienda-reconce-impacto/1716275
-
-
REFLEXIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN Y MI ROL COMO AGENTE DE CAMBIO AL COMENZAR A ESTUDIAR EN LA UMA
Perspectiva inicial
Antes de entrar en contacto con la teoría evolutiva, pensaba que mi lugar en el mundo era el de un ser vivo razonador como agente de cambio, antes de ser un ser consumidor. Mi punto de vista hasta hoy se mantiene, sin embargo, ahora no me considero en un rol de “salvadora” del medio ambiente que me rodea, sino en un rol de colaboradora del medio ambiente, resultado de la evolución.
Desde mi perspectiva, la evolución respondía a la pregunta “para qué”, ¿para qué una especie u otra evolucionó? Ahora me doy cuenta que, en realidad, responde a la pregunta “por qué”, ¿por qué una especie u otra ha evolucionado? No se trata de que la evolución suceda para que una determinada especie se adapte a ciertas condiciones, sucede como consecuencia de eventos sucedidos en el pasado. Como si el sistema en cuestión, no tuviera la propia intención de evolucionar, sino que evoluciona porque algo sucedió antes que diera el primer paso a esa evolución.
Humano y naturaleza
Lo que suponía el objetivo del ser humano en la naturaleza es que el ser humano era el principal ser vivo encargado de la evolución. Ahora sé que no es así. La naturaleza, en general, se encarga del proceso evolutivo.
Me relacionaba, probablemente con un sentido de superioridad respecto a la demás naturaleza, como si ser humano significara ser exclusivo, alguien que puede hacer y deshacer ciertas estructuras o sistemas sin consultar, sin pensar, ni estudiarlo a profundidad. Ahora comprendo que cada una de mis acciones pueden llegar a tener repercusiones en la naturaleza; y por lo tanto, estas acciones deben ser cautelosas, muy bien analizadas y preparadas en comunión tanto con los seres vivos como con los sistemas con los que puedan interactuar.
Antecedentes para el inicio del cambio de perspectiva
Como mencionaba en un inicio del escrito, mi visión de evolución estaba relacionada a la forma de adaptarse a las condiciones del medio para sobrevivir en la naturaleza, ahora sé que se basa más en los distintos cambios que se presentan consecuentemente a las formas de desarrollo de la naturaleza. Eso influye mi interactuar con la naturaleza de forma más comprensiva y más apreciativa, me permite ver que todos tenemos ancestros comunes, por lo tanto, ese entendimiento logra que considere a los seres vivos como mis similares; y consecuentemente, llego a tener muchísima más empatía al convivir con ellos.
La evolución se da a nivel poblacional, las especies con características que sobrevivan a varios acontecimientos y fenómenos naturales serán las que perseveren en la naturaleza. Estas van evolucionando en sus propios grupos poblacionales hasta llegar al momento en el que no se pueden reproducir entre grupos poblacionales en distintos niveles de evolución.
En ese contexto se definen a continuación los siguientes términos:
- La evolución es el cambio en las propiedades de grupos de organismos en el curso de generaciones o en el paso del tiempo. Sucede a nivel poblacional, no a nivel individuo.
Fotografia Nº 1: Hierbas, quinoa y flores conviviendo en un espacio de tierra

Fuente: Elaboración propia - El rol del ambiente en la selección natural: según el comportamiento del medio ambiente, las especies con características propias que sobrevivan a dichos comportamientos serán las que generen más descendencia. Para lograr esto, debe existir variaciones agradables, un ambiente, varias generaciones y reproducción diferencial.
Video Nº1: Estanque formado en un espacio de tierra en el que interactúan distintas especies de seres vivos
Estanque
Fuente: Elaboración propia- Aleatoriedad en el proceso evolutivo (respecto a la mutación): emerge en un determinado momento, dado el contexto en el que se encuentra un individuo que resulta tener ventaja sobre los demás seres de la especie, esta o estas características ventajosas prevalecen en las generaciones que continúan.
- Adaptación como fenómeno emergente y no intencionado: explica que las especies que mejor se adapten a una determinada situación serán las que emerjan poblacionalmente más adelante. Una adaptación de tipo inconsciente.
Fotografia Nº 2: Hierbas y otras plantas creciendo entre piedras

Fuente: Elaboración propia - Perfección o progreso en el proceso evolutivo: hace referencia a que todos tenemos nuestra base de existencia en una especie, por lo tanto, ahora, todas las especies distan de ser perfectas. Entre especies y entre individuos de cada especie no existe la perfección, eso permite la evolución de la población (Krukonis & Barr , 2008).
Fotografía Nº3: Rana verde en su hábitat

Fuente: Elaboración propia Conclusión
Las preguntas que resonaron conmigo entonces fueron ¿Cuáles fueron los “porqués” de la evolución de las especies para llegar a la humanidad actual? ¿A qué hemos sobrevivido como humanidad para ser lo que somos?
A modo de conclusión, luego de tocar los puntos anteriores, a qué se reduce o se agranda el ser un agente de cambio. Considero que cualquier ser vivo puede ser llamado así al, simplemente, existir.
La importancia está en ser conscientes del impacto de nuestros cambios. Los anteriores deberán ser empáticos con los demás seres vivos y coherentes con nuestros ideales.
Escrito por Alejandra Iris Sejas Delgadillo, estudiante de la Maestría de Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos, generación 2021.
Referencias
Krukonis, G., & Barr , T. (2008). Evolution for Dummies. Indianapolis: Wiley Publishing .
-
Incumplimiento de los ODS: una alerta para el mundo de los negocios.
El incumplimiento de los ODS es más que una señal de alerta para los gobiernos: es una advertencia directa al sector empresarial. Un estudio reciente demuestra que ningún país está en camino de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, y que el avance en algunos objetivos está ocurriendo a costa del retroceso en otros.
Incumplimiento de los ODS: un riesgo global para los negocios

El incumplimiento de los ODS no es un “fun fact” para decir en la conversación de la mañana, sino una tendencia alarmante. Según el análisis realizado por García-Rodríguez et al. (2025) a través de PLOS ONE, el desarrollo sostenible se encuentra estancado o incluso en retroceso en varias regiones del mundo. Esto no solo representa una crisis social y ambiental, sino también una amenaza directa a la estabilidad económica y a los modelos de negocio actuales.
Por lo tanto, si tu empresa o proyecto depende de recursos naturales, estabilidad política o acceso a mercados justos, el incumplimiento de los ODS podría comprometer seriamente su viabilidad.
Además, el informe destaca que los avances en objetivos como crecimiento económico o infraestructura muchas veces coinciden con retrocesos en igualdad de género, acción climática o conservación ambiental. Entonces, parecería que nos encontramos en una paradoja demasiado compleja.
¿Por qué debería importarle a los negocios?
El mundo corporativo, especialmente el que promueve una visión socioambiental, no puede operar como si este diagnóstico no lo interpelara. Aunado a esto, el incumplimiento de los ODS representa una desconexión entre lo que las empresas prometen en sus informes de sostenibilidad y lo que realmente ocurre a escala global.
Sin embargo, también representa una oportunidad. Las empresas que reconozcan esta realidad pueden posicionarse como líderes en soluciones transformadoras. Invertir en regeneración ambiental, educación, salud o inclusión puede ser no solo una responsabilidad, sino una ventaja competitiva en los próximos años.

Cada ODS debe ser analizado de acuerdo al contexto del país, García-Rodríguez et al. (2025).
¿Y qué hay de América Latina?
América Latina aparece en una posición ambigua. Por un lado, presenta algunos avances en reducción de pobreza y acceso a servicios básicos. Pero por otro, enfrenta retrocesos en educación, salud y justicia ambiental. Esto pone en evidencia que las políticas públicas y los modelos económicos actuales no están funcionando de forma integral.
Además, los datos muestran que incluso países con buenas intenciones políticas no logran progresar si no hay coherencia entre sus políticas económicas, sociales y ambientales. El sector privado tiene aquí una tarea pendiente: dejar de ver los ODS como una lista de chequeo para relaciones públicas, informes o estrategías de mercadotecnía; y comenzar a integrarlos como ejes centrales de operación y estrategia.
¿Qué deberían hacer los negocios socioambientales?
Primero, reconocer el problema. Luego, preguntarse: ¿mi proyecto está ayudando a resolver estos retos o está contribuyendo a perpetuarlos?
Segundo, conectar con actores locales e internacionales que están promoviendo transformaciones reales. Y tercero, reconfigurar sus indicadores de éxito: no basta con crecer, hay que contribuir a restaurar, incluir y regenerar.
Un negocio que no entienda el colapso sistémico detrás del incumplimiento de los ODS está destinado a operar en un mundo más inestable, más desigual y más conflictivo.

Elaboración propia
- Descripción: Gráfico que muestra la interdependencia entre los ODS: cómo el progreso en unos puede ir en contra de otros.
Conclusión: no hay sostenibilidad sin acción coherente
Por cierto, el artículo de García-Rodríguez et al. deja claro que los discursos no bastan. La sostenibilidad exige datos, voluntad y acción real.
Y para los negocios, esto implica ir más allá del “greenwashing” y comprometerse con un cambio estructural que no deje atrás a nadie.
Además, si la comunidad empresarial no actúa, terminará pagando el costo de un desarrollo fallido en forma de crisis económicas, desplazamientos, conflictos y pérdida de confianza.
En la Universidad del Medio Ambiente, contamos con la Maestría en Administración de Empresas Socioambientales, en donde podrás conocer y desarrollar estrategías para llevar mas allá la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), contemplando esta perspectiva sistémica entre actores, objetivos y alcances.
Si quieres conocer mas acerca del plan de la UMA, el plan de estudios y la comunidad Educativa, da clic en la imagen.
FIRMA:
Escrito por Gonzalo Sierra Basurto, (Alumno de la Maestría en Administración de Empresas Socioambientales), generación 2024.
Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.
REFERENCIAS:
García-Rodríguez, A., Núñez, M., Robles Pérez, M., Govezensky, T., Barrio, R. A., Gershenson, C., Kaski, K. K., & Tagüeña, J. (2025). Sustainable visions: unsupervised machine learning insights on global development goals. PLOS ONE, 20(3), e0317412. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0317412
-

Una yucateca en la Universidad del Medio Ambiente
Yucatán, cuna de la civilización Maya y escenario de eventos geológicos trascendentales como el impacto del meteorito, ha sido tradicionalmente asociado con su rica historia y biodiversidad. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos y sociales, la dimensión ambiental suele quedar en segundo plano. Como yucateca, he sido testigo de los profundos impactos que nuestras acciones pueden tener en el entorno. Esta realidad me ha impulsado a reflexionar y a tomar acciones concretas para proteger nuestro patrimonio natural.
¿De Yucatán hasta Valle de Bravo?
Sí, así como lo leen. Pero la gran pregunta es: «¿Por qué hasta allá?». Y créanme, ha sido la pregunta más común que me han hecho este año. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, a veces queremos hacer cambios, tenemos ideas, apoyo e incluso conocimiento, pero ¿dónde encontrar todo lo que necesitamos en un solo lugar?
Después de estudiar simultáneamente las licenciaturas de Comunicación y Ecoturismo, me encontré en un limbo al terminar. Las preguntas sobre mi futuro me generaban ansiedad. Descubrir mi camino fue un proceso largo y complicado. Intenté combinar mis dos licenciaturas en una maestría, pero las cosas no salieron como esperaba. La vida parecía poner obstáculos en mi camino que, aunque frustrantes, me hicieron replantearme mis opciones.
Fue entonces cuando descubrí la UMA. Su propuesta educativa era perfecta para mí, pero había un detalle: tenía que ir a Valle de Bravo. La idea de viajar y los gastos… eran un gran desafío. Sin embargo, algo dentro de mí me impulsó a intentarlo.
La curiosidad venció al miedo. Investigando, encontré apoyo para estudiantes por medio de las diferentes becas que la UMA ofrece y fue ahí cuando me di cuenta de que era posible lograrlo. Así que tomé la decisión de embarcarme en esta nueva aventura.
De 35 grados a 10
En resumen, quedé seleccionada para la beca que tanto deseaba y, ¡sorpresa!, obtuve la que más me interesaba. Ahora, el verdadero desafío era prepararme para esta nueva etapa. El tiempo voló y finalmente llegó el momento de partir. Sin embargo, la emoción se mezclaba con cierta incertidumbre: ¿y si no encajaba? ¿y si me sentía sola?. Como en toda aventura, el miedo siempre acecha, pero decidí enfrentarlo y convertirlo en mi acompañante de viaje.
Mi padre y yo emprendimos esta aventura desde Mérida hasta Toluca en avión. Luego de un viaje en autobús y otro corto trayecto, llegamos a la Universidad. Recuerdo el frío intenso que me recibió, un contraste abrumador con los cálidos días de Mérida pero, al ver el hermoso campus rodeado de bosque, la emoción volvió a apoderarse de mí.
Al conocer a mis compañeros, me di cuenta de que era la más joven del grupo. En ese momento, una pequeña voz interior me susurró: «¿Qué haces aquí, Andrea?». Sin embargo, decidí no dejar que ese pensamiento me paralizara.

Imagen 2. Primera foto de la generación 24-26De oveja negra a verde
En ese momento, sentí una profunda sensación de no pertenecer. ¿Habría sido demasiado apresurado tomar una maestría a los 22 años? La duda me invadió. Ya estaba inmersa en el programa y el segundo reto era decidir si era el momento adecuado para estar ahí.
Las actividades de integración fueron reveladoras. Al conocer a mis compañeras y compañeros de la Maestría en Proyectos Socioambientales (MAPS), descubrí que compartimos una misma inquietud: hacer del mundo un lugar mejor. Todos sentíamos que no encajamos del todo en la rutina cotidiana. Nos dimos cuenta de que éramos como ‘ovejas verdes’, personas que buscaban un cambio desde una perspectiva ambiental. Esta autodenominación nos unió y nos marcó como generación.

Imagen 3. Amigos UMAnos
¿Y ahora que es de mi?
La UMA se ha convertido en mi segundo hogar, un espacio donde, junto a compañeros con diversas visiones, buscamos construir un futuro más justo y sostenible. Los viajes y los desafíos académicos han sido una constante en estos dos semestres, pero, lejos de desanimarme, han fortalecido mi deseo de aprender y crecer. La UMA me ha brindado las herramientas necesarias para explorar mis intereses en el ámbito ambiental y social, y me ha conectado con un mundo de posibilidades.
Cada día descubro nuevas facetas de mí misma y del mundo que me rodea. Sé que este camino está lleno de retos, pero también de grandes satisfacciones. Estoy agradecida por haber encontrado mi vocación y estoy ansiosa por seguir aprendiendo y creciendo.

Imagen 4. Actividades del “encuentro con el ser”Andrea Paola López Bautista
Generación 2024 Maestría en Proyectos SocioambientalesLas opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.
-
CRISIS CIVILIZATORIA, PROYECTOS Y AGROECOLOGÍA
Contexto
La vida es un sistema complejo y merece ser estudiada desde sus inicios históricos para que al fin se dé una mirada más acertada ante la crisis civilizatoria desencadenada por la/s cultura/s que adoptó la humanidad.En realidad, la crisis de la civilización se trata de un invento social de hace más de 300 años atrás, cuyo origen está relacionado con la revolución industrial, el pensamiento científico positivista y el capitalismo. Se trata de una crisis a nivel multidimensional que engloba entre otros aspectos, lo ecológico, lo social y lo individual.
Tradición y modernidad
Durante la época de “equilibrio”, lo tradicional era que el hombre aprenda a convivir y a dialogar con la naturaleza, mientras la consideraba sagrada. Sin embargo, en la actualidad el modelo imperante de “desarrollo” se basa en una doble explotación: la ecológica y la social.
Dentro de lo que queda de lo tradicional en el planeta se encuentra una de las claves para la remodelación de las relaciones sociales y ecológicas: la cosmovisión de 7000 pueblos indígenas. Lo ideal sería sintetizar y combinar estratégicamente la modernidad con lo tradicional para lograr un verdadero bienestar común. En este contexto, se propone dejar de lado el racionalismo que el modo de pensar del ser humano, en el que se separa al individuo de la sociedad y la naturaleza, para actuar únicamente en la satisfacción de las necesidades del mercado.
Soluciones ante la crisis
Minimizar la crisis civilizatoria propone soluciones para crear un “mundo feliz” desde la innovación tecnológica, ajustes al mercado, a los productos, “mejoras” en los procesos de producción, ediciones en los medios de comunicación, etcétera. Se olvida que tal vez la solución se encuentre a nivel individuo, con su ser y con sus expresiones más cercanas, su cultura, tipo y grado de comunicación y con sus relaciones, consigo mismo como con otros individuos; además de sus maneras de organizarse y resistir en el contexto.
Este es otro espacio en el que se encuentra otra de las claves para proponer soluciones ante esta crisis; el ser humano, la cultura que adopta y que recrea, su cotidianidad y las instituciones y organizaciones que inventa para enfrentar y sobrevivir a los desafíos actuales (Toledo, 2013).
La crisis civilizatoria desde un punto de vista personal
Desde mi perspectiva personal, la crisis civilizatoria se trata de un conjunto complejo de problemas, los cuales son visibilizados desde distintos puntos de enfoque; incluso pueden llegar a ser no problemas para algunos.
Una de las partes más estratégicas e importantes dentro de esta crisis, creo, es la que se presenta con relación a los alimentos. En este ámbito existen preguntas que son bastante difíciles de responder y son ignoradas por un gran porcentaje de la población a nivel mundial, como, por ejemplo: ¿De dónde viene nuestro alimento?, ¿cuáles fueron sus métodos de producción?, ¿cuán nutritivo es?, ¿cuáles sustancias nocivas contiene?, ¿cuál es la situación de trabajo en su producción?, ¿qué efecto tiene su producción enel medio ambiente?, entre otras.
Gráfico Nº1: Preguntas interesantes sobre la producción y el consumo de alimentos

Fuente: Elaboración propia Una de las alternativas para solucionar esta crisis es trabajar desde la agroecología, una ciencia transdisciplinaria que engloba disciplinas tales como la agronomía, la ecología, la sociología, la etnobotánica y otras ciencias afines; además que presenta una visión holística y sistémica con un muy fuerte componente ético (Sarandón, 2002).
La agroecología como parte de la solución ante la crisis
La agroecología busca trabajar con sistemas agrícolas sostenibles que estabilizan y optimizan la producción. También, sigue roles multifuncionales para la agricultura, además de que fomenta la justicia social, enriquece la identidad y la cultura, y fortifica la viabilidad económica de las zonas rurales. Desde esta perspectiva, los agricultores familiares son las personas que poseen las herramientas necesarias para hacer agroecología, pues son las y los custodios reales del conocimiento y la sabiduría necesaria para esta transdisciplina. Por lo tanto, se puede afirmar que los agricultores familiares de todo el mundo son los elementos estratégicos para la producción de alimentos de manera agroecológica (FAO, 2021).
En este sentido, la agroecología tiene como uno de sus objetivos producir alimento natural mediante métodos productivos sanos mediante buenas prácticas en el trabajo de la tierra, con procedimientos de producción no nocivos ni para el medio ambiente ni para la salud. Por otro lado la agroecología se rige por principios, como: la diversidad, economía circular y solidaria, la creación conjunta e intercambio de conocimientos, la gobernanza responsable, la eficiencia, valores humanos y sociales, el reciclaje, la resiliencia y la sinergia, entre otros (Ok Diario, 2019).
Gráfico Nº2: Compilación boliviana agroecológica

Fuente: (Fundación AGRECOL Andes, 2019) Es por todo lo expuesto que la agroecología llega a ser una opción muy útil para enfrentar la crisis desde uno de sus puntos más fuertes: la alimentaciónm. Incluso para trabajar a través de la agroecología no es necesario tener terrenos extensos de superficies de tierra, una persona lo puede hacer en su jardín y lograr el cambio a través de la cotidianidad. Y si tampoco se tuviera un jardín donde producir los propios alimentos de manera saludable, se puede elegir comprar alimentos de producción agroecológica y así también aporta a minimizar esta crisis desde su posición.
Proyectos ante la crisis
A partir de aquí se desencadena una propuesta de acción dirigida para realizarla antes de comenzar una iniciativa o proyecto. Como primer paso se propone la investigación de tipo holística y empática acerca de cuál es el problema que se quiere resolver, ¿es acaso en realidad un problema?, ¿para quién? y ¿para qué lo queremos resolver en realidad? Lo anterior debe ser respondido por la entidad interesada en resolverlo; un individuo, una institución u organización.
De la misma forma debe existir un cuestionario para el equipo de trabajo encargado de lograr el fin acordado, por ejemplo: ¿Cómo enfrentarán el trabajo hacia afuera? ¿parten de bases compatibles? ¿los objetivos quedaron claros? También es importante generar uno o varios espacios de reflexión interna y grupal en los que se analice el para qué se está trabajando. Esto para intentar que las personas logren identificar aquellas posibles barreras que no les permiten desarrollar su potencial y las limitaciones estructurales en su vida cotidiana.
Gráfico Nº3: Pasos sugerido antes de pasar a la acción de un proyecto
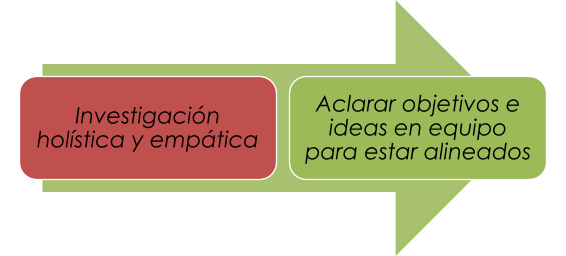
Fuente: Elaboración propia Para ello es necesario adquirir distintas bases filosóficas de pensamiento, como por ejemplo la “teoría de sistemas” que indica que todo es un conjunto de sistemas y que para cambiar algo de afuera es necesario entender y si es necesario modificar algo a nivel interno, lo cual es complejo y merece cierto nivel de análisis y de intuición, mientras uno/a entienda que nada es igual a sí mismo (Hernández, 2010).
La agroecología es una gran opción para actuar ante las consecuencias de crisis civilizatoria, porque también cumple con los principios que sustentan la forma de trabajar descrita en el artículo por Hernández, (2010); por ejemplo: puede generar un trabajo con las redes, influyendo o creando redes familiares, de trabajo, de ocio o locales; requiere de integridad en la acción, que se basa en los saberes, emociones, salud y economía; de la misma forma permite la integridad de ambos géneros en las actividades que se ejecutan; y como punto extra, podemos comunicar conocimientos y experiencias “agroecológicas” para que más personas se unan a esta forma de aportar a la solición de la crisis civilizatoria.
Gráfico Nº4: Principios de metodologías participativas relacionados con la agroecología
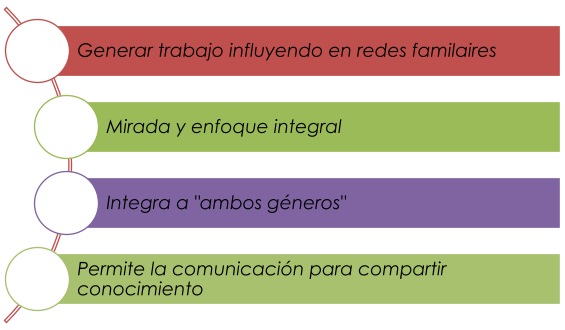
Fuente: Elaboración propia con base en (Hernández, 2010) A modo de conclusión, la crisis civilizatoria es un evento y una realidad que podemos construir o destruir cada día, desde cualquier acción, a nivel individual o grupal (sea institucional u organizacional). Este último nivel llega a tener, claramente mayor efecto, sin embargo, para ambos niveles, es necesario investigar sobre el origen y asi actuar conscientemente en su minimización y erradicación; también es necesario entender el objetivo al que se quiere llegar y para qué, tomando en cuenta a la mayor cantidad de entidades relacionadas en el sistema, entendiendo su posición y puntos de vista.
Una clara propuesta para iniciar con proyectos valiosos y así solucionar la crisis civilizatoria es la agroecología, debido al amplio espectro dimensional que estudia y valora para lograr sus objetivos.
Escrito por Alejandra Iris Sejas Delgadillo, estudiante de la Maestría de Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos, generación 2021.
Referencias
FAO. (2021). Boletín de agroecología de la FAO # 43. FAO.
Hernández, L. (2010). Antes de empezar con metodologías participativas. CIMAS Cuadernos, 1-31.
Ok Diario. (12 de Enero de 2019). ¿Qué es la agroecología y en qué se diferencia de la agricultura ecológica? Obtenido de Sudamérica Rural : https://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/que-pasa/5915-que-es-la-agroecologia-y-en-que-se-diferencia-de-la-agricultura-ecologica
Sarandón, S. (2002). Incorporando el enfoque agroecológico en las Instituciones de Educación Agrícola Superior: la formación de profesionales para una agricultura sustentable. 40-48.
Toledo, V. (2013). Diez tesis sobre la crisis de la modernidad. Polis, 1-8.
-

La Influencia del Género del CEO en la Responsabilidad Social Corporativa
La Influencia del Género del CEO en la Responsabilidad Social Corporativa
La responsabilidad social corporativa (RSC) se ha convertido en un componente esencial para las empresas que buscan no solo generar beneficios, sino también contribuir positivamente a la sociedad. Esto es importante porque la tendencia entre los tomadores de decisiones de las empresas, clientes e inversionistas son empresas que cada vez le den mas peso a este aspecto corporativo.

¿CEO hombre o mujere?
Un estudio reciente de la Universidad de Mississippi revela que el género del CEO puede influir significativamente en las áreas de enfoque de la RSC.
Dirigido por el profesor asociado de marketing Saim Kashmiri, el estudio analizó más de 19,000 informes anuales de 2,739 grandes empresas estadounidenses. Los investigadores categorizaron las iniciativas de RSC en dos grupos: (Ole Miss,2024)
- RSC Relacional: Iniciativas que involucran directamente a las personas, como aquellas centradas en la comunidad, diversidad, empleados y derechos humanos. (Ole Miss,2024)
- RSC Racional: Iniciativas que involucran indirectamente a las personas, como las enfocadas en la sostenibilidad ambiental y la gobernanza corporativa.
Empoderamiento Femenino en la RSC.

Los hallazgos indican que las empresas lideradas por mujeres CEO superan significativamente a las dirigidas por hombres en el ámbito de la RSC relacional. Esto se alinea con estudios psicológicos previos que sugieren que las mujeres tienden a ser más empáticas y enfocadas en construir relaciones interpersonales. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre géneros en la RSC racional.(Ole Miss,2024)
Estos resultados subrayan la importancia de considerar la diversidad de género en los puestos de liderazgo, especialmente cuando se busca fortalecer las iniciativas de RSC que requieren una conexión más directa con las partes interesadas.
Subete a la Ola.

En la Universidad del Medio Ambiente, contamos con la Maestría en Administración de Empresas Socioambientales, en donde podrás conocer y desarrollar estrategías para llevar mas allá la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), más allá del género del CEO si estás en una empresa o de tu propio emprendimiento.
Si quieres conocer mas acerca del plan de la UMA, el plan de estudios y la comunidad Educativa, da clic en la imagen.
Escrito por Gonzalo Sierra Basurto. (Alumno de la Maestría en Administración de Empresas Socioambientales).
Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.
Fuentes:
CEO Gender Influences Corporate Social Responsibility Priorities | Ole Miss. (2024). Olemiss.edu. https://olemiss.edu/news/2024/12/ceo-gender-and-corporate-responsibility/index.html
ExpokNews. (2025, March 26). ¿Las prioridades de RSE varían según el género del CEO? ExpokNews. https://www.expoknews.com/las-prioridades-de-rse-varian-segun-el-genero-del-ceo/
-
Liderazgo Femenino en la Transición de la agroecología
La crisis ambiental y los desafíos en la producción de alimentos han impulsado la búsqueda de modelos agrícolas más sostenibles, la agroecología ha surgido como una alternativa viable al modelo agroindustrial predominante. Sin embargo, la transición hacia un sistema agroecológico no es solo un cambio técnico, sino también social y político, donde el liderazgo femenino juega un papel clave.
Es reconocido que en América Latina las mujeres tienen desde hace varias décadas un protagonismo mayor en las luchas sociales y en los procesos de autoorganización colectiva (Svampa, 2015), en el contexto de la agroecología al estar tradicionalmente vinculadas al cuidado en espacios y redes de consumo responsable.

Rábanos agroecológicos, Fotografia tomada por Pamela Perez Zurita La experiencia de los huertos agroecológicos como herramientas de cambio a través de la educación popular, que acrecienta la soberanía alimentaria; iniciativas de colectivos y redes de mujeres que logran conjuntamente altos niveles de autonomía, que construyen nuevos espacios de liderazgo y patrones de desarrollo, y otras formas de hacer investigación en agroecología que toman en cuenta los muchos conocimientos de las mujeres para la sustentabilidad de los sistemas agroecológicos y para la transformación estructural de la sociedad y el sistema agroalimentario. (Morales & Dorrego Carlón, 2020).
Ecofeminismo y agroecología
En su versión libre de esencialismos, el ecofeminismo aporta una mirada sobre las necesidades sociales, no desde la carencia, sino desde el rescate de la cultura del cuidado como inspiración central para pensar una sociedad sostenible, a través de valores como la reciprocidad, la cooperación y la complementariedad.(Svampa, 2015)
La agroecología se ha convertido en un elemento relevante en los movimientos a favor de modelos de vida sustentables que respeten los ecosistemas y la agrobiodiversidad y, de la misma manera, reconozcan y valoren los conocimientos campesinos, contrarresten el predominio de la industria agroalimentaria y favorezcan la producción y alimentación local (Avila, Cordero, Ledezma, Galvis y Avila 2019)
Desde los inicios de la agricultura, las mujeres han experimentado, han hibridado las semillas, han seleccionado y domesticado plantas, han preservado alimentos e inventado la dieta y la cocina, generando, a través de esto, uno de los referentes más importantes de cada una de las culturas y sociedades.
Liderazgo Femenino en la Agroecología
Las mujeres han transmitido saberes sobre el uso de plantas medicinales, la rotación de cultivos y la conservación de suelos, contribuyendo a sistemas agrícolas resilientes. Su participación activa en la producción de alimentos diversificados favorece la seguridad y la autonomía alimentaria de sus comunidades y a través de cooperativas, redes campesinas y movimientos sociales, han impulsado políticas públicas en favor de la agroecología.
Hoy día la implementación de prácticas sostenibles lideradas por mujeres ha demostrado ser efectiva para mitigar los efectos del cambio climático y garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas
Referentes de liderazgo
Vandana Shiva, nacida en la India, ha sido una de las voces más influyentes del ecofeminismo en todo el mundo. Su pensamiento se basa en la religión y la filosofía hindúes que describen el «principio femenino» como la fuente de vida y la base de un desarrollo sustentable. Asimismo, critica el modelo económico dominante, ya que propaga las técnicas de plantación de monocultivos tanto en los bosques como en la agricultura; considera que el sistema económico indio tradicional preserva la relación mutua con la naturaleza a través del policultivo, cuyo objetivo es la producción de subsistencia local con insumos propios. (Braidotti, 1998)

SEED: THE UNTOLD STORY, Vandana Shiva, 2016. © Collective Eye Films / courtesy Everett Collection Por otro lado, la activista Mariama Sonko fue cristalizando su causa personal, en la que convergen la lucha por los derechos de las mujeres y la defensa de un sistema de alimentación respetuoso con el medio ambiente. (El País,2024)
Sonko considera natural esta simbiosis ecofeminista: “En África, la agroecología no es más que una forma de soberanía alimentaria de la que se han encargado tradicionalmente las mujeres”.
Mariama Sonko, líder agroecologista senegalesa

Fotografia: SYLVAIN CHERKAOUI (AP) En México
En el corazónistas de Tenejapa, Veracruz, un grupo inspirador de mujeres ha emprendido un viaje transformador hacia la agroecología. Su misión va más allá de sembrar maíz como mera fuente de alimento; están sembrando las semillas de un futuro sostenible para su comunidad y el medio ambiente. Estas mujeres, con determinación y colaboración, no solo han superado obstáculos, sino que también desafían estereotipos arraigados, liderando así una revolución agroecológica que deja una marca indeleble gracias al liderazgo femenino. (Faros Agroecológicos, s.f.).
Mujeres Liderando la Revolución Agroecológica en el Cultivo de Maiz

Fotografia: Faros Agroecológicos®️ La experiencia compartida por estas mujeres agricultoras, que han optado por métodos agroecológicos, revela una conexión profunda con la tierra y una comprensión consciente de la importancia de abandonar prácticas agrícolas convencionales. En este viaje hacia la sostenibilidad, el maíz se convierte en el símbolo de cambio, no solo en sus campos, sino también en sus vidas y en la comunidad que llaman hogar.
A pesar de su papel crucial, las mujeres rurales enfrentan múltiples barreras en la agroecología. El acceso limitado a la tierra, la falta de financiamiento y la discriminación de género siguen siendo desafíos significativos asi como también la poca participación en espacios de toma de decisiones.
Para superar estas barreras, es necesario impulsar políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a recursos productivos para las mujeres, fomentar la educación y formación en agroecología con enfoque de género, visibilizar el trabajo de las mujeres en el sector agrícola, reconocer su aporte a la sostenibilidad, promover redes y alianzas que fortalezcan su liderazgo en comunidades rurales y espacios políticos.
Trancisión a la agroecología
La transición agroecológica no puede darse sin la participación activa de las mujeres, su liderazgo no solo fortalece la agroecología como modelo de producción sostenible, sino que también contribuye a la justicia social y ambiental. Integrar la perspectiva ecofeminista en las políticas y prácticas agroecológicas es esencial para construir sistemas alimentarios más equitativos, resilientes y en armonía con la naturaleza.
Como señala Vandana Shiva en su libro “¿Quién alimenta al mundo”, las mujeres son las verdaderas alimentadoras del mundo, ya que su conocimiento y labor en la agricultura sostenible son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria y la preservación del medio ambiente.
Conclusión
El liderazgo femenino en la agroecología permite a las mujeres tener una mayor voz y participación en la toma de decisiones que afectan sus vidas y comunidades. Esto las ayuda en el acceso a recursos y oportunidades que antes estaban fuera de su alcance, como la educación, la capacitación y el acceso a financiamiento.
En ocasiones se asocia a la agroecología con algunos aspectos técnicos como el no uso de agroquímicos, el trabajo manual y el uso de insumos locales, pero en un sentido más amplio, es posible señalar su traslape con la noción del cuidado de la madre tierra. Entre las mujeres del movimiento en otra región de estado, (Arellano y colaboradores 2021) observan que:
..al hablar de la tierra, las mujeres no se están refiriendo en términos de su propiedad sino en términos de un bien natural con el que establecen una relación afectiva, simbólica y social. Se refieren a ella como una madre que las cuida y les provee de lo necesario para vivir…
Liderazgo en la agroecología, mujeres jornaleras, productoras, investigadoras y guardianas del conocimiento agrícola somos fuerza regeneradora y restauradora. La misión seguirá siendo empoderarlas en la agricultura, pues, al final, como menciona Vandana los 10.000 años de experiencia humana en alimentarnos han sido, en gran medida, una experiencia de las mujeres.
Elaborado por: Melissa Carrera Carmona, alumna MASAR 2025
REFERENCIAS
El País. (2024, 9 de noviembre). La lucha por la agroecología y los derechos de las campesinas de Mariama Sonko: «Intentaron callarme, pero no lo lograron». El País. https://elpais.com/planeta-futuro/2024-11-09/la-lucha-por-la-agroecologia-y-los-derechos-de-las-campesinas-de-mariama-sonko-intentaron-callarme-pero-no-lo-lograron.html
Rosi Braidotti, «Mujeres, medio ambiente y desarrollo sustentable. Surgimiento del tema y diversas aproximaciones», en Verónica Vázquez García y Margarita Velázquez Gutiérrez (coords.), Miradas al futuro, PUEG/CRIM/CP, México, 1998.
Svampa, M. (2015). Feminismos del Sur y ecofeminismo. Nueva Sociedad, (256), 127-131. Recuperado de https://nuso.org/articulo/feminismos-del-sur-y-ecofeminismo/
Morales, H., & Dorrego Carlón, A. (2020). Mujeres tomadas de la mano para el avance de la agroecología y la soberanía alimentaria. LEISA revista de agroecología, 36(1). Recuperado de https://leisa-al.info/index.php/journal/article/view/77
Mujeres liderando la revolución agroecológica del cultivo de maíz. (s.f.). Faros Agroecológicos. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Recuperado el 7 de marzo de 2025, de https://farosagroecologicos.ciad.mx/mujeres-liderando-revolucion-agroecologica-cultivo-maiz/#:~:text=En%20conclusion%2C%20la%20revolucion%20agroecologica,sostenible%20y%20un%20mundo%20mejor.
Ávila, L. E., Cordero, E. I., Ledezma, J., Galvis, A. C. y Ávila, A. (2019). La agroecología como alternativa: movimiento, ciencia y práctica para la justicia y soberanía alimentaria. INTERdisciplina, 7(19), 195-218. doi: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2019.18.70293
-

Conociendo a los Umanos: Andreea Dani
Conociendo a los Umanos surge con el objetivo de acercarnos un poco más a la vida de los docentes y directivos de la UMA. Es interesante aprender sobre los caminos que han recorrido: ¿Cuál fue esa senda que atravesaron para estar hoy en día aquí? ¿Cómo ha sido esa búsqueda del propósito? ¿Qué viene en adelante para cada una/uno y para la UMA?
El recorrido de Andreea Dani en la Arquitectura Sostenible
La arquitectura sostenible es un tema crucial en la actualidad, y en la UMA se aborda desde diferentes enfoquesEn esta primera charla, tuve la oportunidad de entrevistar a Andreea Dani, directora del área de Arquitectura Sostenible en la Universidad del Medio Ambiente (UMA). Andreea es arquitecta de la Universidad de Cluj-Napoca, Rumania, y ha dedicado gran parte de su vida laboral a la academia y a la construcción con tierra. Ha trabajado en Francia y México, y reside en México desde hace 17 años.
Nos encontramos en la terraza Sauco. Cuando llegué, ella ya estaba sentada, como siempre, sonriente. Previamente, habíamos revisado algunos temas que queríamos abordar, así que sabíamos más o menos de qué trataría la charla. Lo que no previmos fue que no tendríamos tiempo para abarcar todos los temas planificados. Sin embargo, aprovechamos el momento y logramos hablar especialmente del camino que la llevó a ser hoy en día la directora de la maestría en la UMA.
El descubrimiento de la construcción con tierra
Andreea nació en Rumania y estudió arquitectura allí, pero no fue en la universidad donde se conectó con la tierra, ya que en la Facultad de Arquitectura de Cluj-Napoca se hablaba poco de ella. Su primer contacto fue en el museo etnográfico de la ciudad, donde tuvo una visión clásica y hermosa de la arquitectura tradicional. Fue gracias a su llegada a Grenoble, en Francia, donde realizó un año de intercambio a través del programa Erasmus, que tuvo la oportunidad de adentrarse en los talleres de experimentación de CRAterre y vivir de cerca el mundo de la construcción con tierra. Estos talleres los realizó de manera extracurricular. Allí descubrió un lado estético y valioso de la arquitectura de tierra y de la sostenibilidad que no había vislumbrado en Rumania. Se involucró como voluntaria en diversos procesos y así aprendió sobre materiales naturales y saludables.
Este acercamiento a CRAterre le abrió la oportunidad de una beca para realizar una práctica profesional en el extranjero. Ese momento fue crucial: Andreea decidió viajar a México para hacer su práctica y, 17 años después, reside en Valle de Bravo, México. Trabajó junto a Elena Ochoa en el CIPTEV, donde ayudaba a organizar el Diplomado de construcción con tierra y materiales naturales, en el cual, durante varios, fines de semana, los estudiantes aprendían distintas técnicas. Asimismo apoyaba a recibir visitas de grupos de estudiantes del Tecnológico de El Grullo al centro. Así surgió la invitación a dar una conferencia sobre manejo de residuos de la construcción en el Tecnológico y, posteriormente, a impartir clases.

Botmobil_IleD’Yeu, Francia 2006. Fuente: Andreea Dani Ecolocalli y la enseñanza de la arquitectura sostenible
En 2009, Andreea se encontraba viajando entre Guadalajara y El Grullo, un trayecto de aproximadamente cuatro horas y media en ese entonces. Como una joven entusiasta, no solo combinaba su tiempo entre ambos lugares, sino que también fundó Ecolocalli, una asociación civil inspirada en el Ciptev, que promovía la construcción con tierra y la recuperación de saberes locales en la comunidad de Ayotitlán, perteneciente al municipio de Cuautitlán de García de Barragán. En febrero de 2012 le ofrecieron coordinar la carrera de Arquitectura en El Grullo, donde logró la acreditación del programa por la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura, y Disciplinas del Espacio Habitable A.C. (ANPADEH) y propuso la inclusión de técnicas tradicionales en el plan de estudios.

Taller Festival de la Tierra en Guadalajara 2009. Fuente: Andreea Dani La llegada a la UMA y el futuro de la arquitectura sostenible
En mayo de 2015 Andreea conoció a Dora María Ruiz (Doris, como la conocemos en la UMA) y a Oscar Hagerman en un evento de la Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana A.C. (ASINEA). Oscar le insistió en que debía conocer la UMA. Andreea ya estaba siguiendo las noticias de la UMA desde la apertura de la primera generación de la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible y quedó encantada con la historia del diseño del campus por parte de Oscar, el uso de materiales como la tierra y la madera, la escala y la inclusión de la comunidad. Poco después de este encuentro, en enero de 2016, comenzó a trabajar en la UMA como directora del área de Arquitectura Sostenible.
Desde entonces, Andreea ha guiado el codiseño de los programas de estudio de arquitectura, ha liderado la maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible y ha estado involucrada en proyectos de consultoría o relacionados con el campus. Tanto Andreea como la UMA han hecho grandes esfuerzos por contar con un excelente cuerpo docente, aportando diferentes conocimientos, puntos de vista, técnicas, materiales y estrategias para enriquecer el programa y ofrecer una formación novedosa.

Diplomado de construcción con tierra cruda en la UMA. Fuente : Andreea Dani Reflexión sobre la arquitectura y su impacto
Al cerrar nuestra charla, hablamos un poco sobre cómo se imagina el futuro de la UMA. Su sueño es que la UMA contribuya a que no se pierdan los saberes tradicionales, se siga valorando la arquitectura que responde a las condiciones geográficas y se discutan los modos de habitar actuales. Esta reflexión busca entender cuál es la arquitectura adecuada y el papel de los materiales locales. Andreea se hace esta pregunta poderosa con la intención de dialogar con la comunidad, con la UMA como parte de este proceso, y mantener vivo el espíritu de la arquitectura local.
La última pregunta que le hice fue: ¿Qué le dirías a alguien que está pensando estudiar arquitectura en este momento? Su respuesta: «Cada persona tiene un llamado y ciertos talentos que podemos poner al servicio de ese llamado para hacer una contribución valiosa al mundo. Si alguien es consciente de esto, ha reflexionado sobre cuál es su llamado y realmente siente que es la arquitectura, le diría ‘bienvenida o bienvenido’. Pero considero importante que se haga esta reflexión primero. Si la idea del servicio no está presente, invitaría a reconsiderarlo, ya que los arquitectos y arquitectas debemos estar al servicio de quienes habitan los espacios y del mundo vivo que nos rodea, pues nuestra profesión tiene la capacidad de impactar de manera significativa los ecosistemas y las formas de habitar. Este ejercicio debe realizarse desde una postura ética y de servicio».
Después de esta enriquecedora charla, quedan ganas de seguir explorando temas como la construcción en tierra en el contexto local mexicano y global, los retos y las oportunidades que enfrenta la construcción con materiales nobles, y las perspectivas para un futuro más sostenible.
Muchas gracias a Andreea por su tiempo y esperamos continuar conociendo a más Umanos.

Escrito por Adriana Córdoba Jurado (estudiante de la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible, generación 2025)
Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.
-
Guía de Marketing Socioambiental para Emprendedores
¿Buscas una manera de conectar con tu audiencia en un nivel más profundo y generar un impacto positivo en el mundo?

Soy María Fernanda Ramirez Coutiño, mejor conocida como PILU, emprendedora, mentora y docente apasionada por el marketing y el branding con propósito. Llevo más de 12 años en el mundo del emprendimiento socioambiental con mi propia empresa PILU, dando mentoría a más de 500 emprendedores en temas de marketing con propósito, comunicación de impacto y estructura en sus procesos de negocio.
He visto de primera mano el poder del marketing y el branding para impulsar empresas con impacto transformador y llevar las acciones de cambio al siguiente nivel. Por eso, hoy te traigo esta guía, en donde compartiré contigo las herramientas clave que necesitas para impulsar tu emprendimiento socioambiental y conectar con tu audiencia en un nivel más profundo.
Prepárate para inspirar e impulsar el impacto de tu emprendimiento.
Empecemos definiendo: ¿Qué es el Marketing Socioambiental?

El marketing socioambiental es una forma de conectar con las personas a un nivel más profundo. Utilizar herramientas del “marketing tradicional” para comunicar el poder de proyectos con impacto transformador, mientras cambias paradigmas e inspiras a las personas que un cambio si es posible.
Ahora, te comparto algunas herramientas Clave para impulsar tu marketing socioambiental:
-
Conoce a tu Tribu:
Imagina que tu público es una tribu con valores e intereses afines. Hoy ya no se trata de tener clientes se trata de generar una comunidad, una tribu. Conóceles, habla su idioma y crea una conexión genuina. Investiga sus datos demográficos, sus pasiones y sus preocupaciones.
-
¿Hacia Dónde Vamos?:
Define tus objetivos con claridad. ¿Sueñas con que tu marca sea reconocida en todo el mundo? ¿Quieres un aumento en tus ventas? ¿Mejor de seguidores? ¿Tu meta principal es construir una comunidad leal y comprometida? Yo se que tal vez lo quieres todo. Pero un paso a la vez, es importante que definas tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Establece con claridad cuál es tu prioridad y enfócate en eso. Poco a poco tu marca irá creciendo e irás logrando otros objetivos.
-
La Personalidad de tu Marca:
Dale vida a tu marca con una voz auténtica y cercana. Comparte tus valores, tu historia y tu compromiso con la sustenibilidad. Define qué es importante para tu marca, cómo habla, qué estilo tiene y todas las características humanas que puedas relacionar con tu marca para crear una marca que conecte.
-
El Arte de Contar Historias:
Comparte tu viaje, tus desafíos y tus triunfos. Conecta con tu audiencia a través de narrativas que inspiren y emocionen. Sé transparente y construye confianza. No se trata de tu producto o servicio, se trata de ti, de tu comunidad, de tu proceso, de la historia detrás. Sé que las ventas son importantes, pero es más importante conectar para generar una relación más profunda y auténtica.
¿A quién prefieres comprarle a un extraño o a un gran amigo?
-
Un Camino con Dirección:
Diseña un embudo de conversión que guíe a tu audiencia hacia la acción que deseas. Puede ser una compra, una donación o simplemente unirse a tu comunidad. Pero nunca olvides agregar un llamado a la acción.
-
Impacto Real y Transparente:
Mide el impacto positivo que generas y compártelo con el mundo. Usa y comunica tus indicadores y resultados. Respalda tus afirmaciones con datos concretos y verificables. No generes compromisos solo por comunicarlos, demuestra que te comprometes con lo que dices y que lo aplicas de manera transversal en tu negocio.
-
Simple y Directo:
Comunica tu mensaje de forma clara, concisa y fácil de entender. Evita tecnicismos o jergas que puedan confundir a tu audiencia. Desmenuza toda la información. Ten presente que tu audiencia no necesariamente es experta en tu tema o comprende la importancia de lo que compartes. Y sobre todo NO SUPONGAS!
Recuerda:
- Tu propósito socioambiental es tu brújula.
- La transparencia y la autenticidad son tus mejores aliados.
- Conecta con tu audiencia desde el corazón.
- Utiliza las herramientas digitales para amplificar tu mensaje.
Espero que esta guía te inspire y te brinde herramientas prácticas para impulsar tu emprendimiento socioambiental al siguiente nivel.
Esta guía es una herramienta esencial para los estudiantes de la Maestría en Administración de Empresas Socioambientales (Green MBA) de la Universidad del Medio Ambiente (UMA) al proporcionar estrategias prácticas y sencillas para sus proyectos.
Pero si aún no eres estudiante del MBA, te cuento que esto es tan solo una embarrada del increíble seminario de Marketing para el cambio de paradigmas, en donde podrás crear y/o fortalecer tu proyecto con impacto socio ambiental de manera estructurada y exitosa.
Tengo que confesar, que me encanta ser docente de esta universidad; ya que, me permite conectar con maravillosas personas y sus proyectos cada semestre.
Te invito a que conozcas más del marketing socioambiental y del programa del MBA en mis siguientes artículos, a través de mis redes sociales @fer.pilu y las redes sociales de la UMA @uma.mexico

Escrito por María Fernanda Ramirez Coutiño. (Docente de la Maestría en Administración de Empresas Socioambientales).
Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.
@fer.pilu
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-fernanda-ram%C3%ADrez-couti%C3%B1o-38444ba0/
-
-

HERBOLARIA ANCESTRAL, CIENCIA DEL PASADO QUE SANA EL PRESENTE
La herbolaria ancestral es un conocimiento que se ha transmitido de familia en familia y de generación en generación, aunque a veces parece que esta sabiduría se está desvaneciendo, sigue viva en nuestra vida cotidiana.
En este texto, quiero compartir contigo los aprendizajes, reflexiones, la información y conocimiento de herbolaria que he adquirido tras participar en el taller de herbolaria ancestral y cosmética natural impartido por María Violante en la UMA.
Ciencia del pasado que sana el presente:
Seguramente creciste bajo el cuidado de tu abuela o tu mamá, quienes aliviaban cada malestar con un remedio casero con plantas medicinales, por ejemplo un empacho, un resfriado o malestares estomacales. Estos remedios venían a menudo acompañados de un reconfortante “apapacho” cuando nos sentíamos mal, ya practicaban y/o practican la herbolaria ancestral.
Las primeras referencias a la herbolaria mexicana se encuentran en códices y textos antiguos que documentan el uso de plantas medicinales, por ejemplo, el Códice de la Cruz-Badiano fue escrito en 1552 y es uno de los documentos más importantes que compilan el saber indígena sobre las propiedades curativas de diversas hierbas. Este legado ha sido adaptado a lo largo de los siglos, manteniendo su relevancia a pesar de los cambios culturales y sociales.
Hombres y mujeres medicina
En México y gran parte de Mesoamérica, a los chamanes se les conocía como ticitl o titici (plural de ticitl). Estos hombres medicina atendían a personas quemadas por el rayo, a quienes padecían enfermedades osteoarticulares, enfermos de la piel, niños e incluso a quienes sufrían epidemias.
Tenochtitlan contaba con los tianquiztli, o mercados populares, donde se ofrecían hierbas, minerales y especímenes animales, todos con propiedades curativas asignadas. Hoy en día, los tianguis mexicanos aún preservan esta tradición, ofreciendo plantas medicinales productos similares.
Históricamente, las plantas medicinales han sido utilizadas durante más de. 60,000 años, la experiencia acumulada y transmitida a través de generaciones ha actuado como un filtro de efectividad, donde los remedios que no funcionan han caído en el olvido, mientras que los eficaces han perdurado.
- No cortan una vena a nadie, las heridas se curan con remedios simples o cubriéndolas con sus mezclas de hierbas, es de observar la simplicidad y efectividad con que curan con las plantas medicinales de esta la “Nueva España”.(Francisco Hernández, Crónicas de Nueva España, siglo XVI).

Pomada de romero y eucalipto, Fotografía tomada por Melissa Carmona Importancia del suelo en la herbolaria
Es importante no solo resaltar la herbolaria ancestral misma, sino también el suelo que sostiene y nutre a las plantas medicinales; a menudo hablamos de plantas medicinales sin considerar el recurso que alimenta sus raíces por lo que trabajar en sinergia con la salud del suelo, las plantas y, por ende, nuestra salud, es fundamental.

María mostrando suelo vivo, Fotografia tomada por Melissa Carmona Es curios que una planta que puede parecer maleza para algunos es medicina para otros, sin embargo a los agricultores se les enseña a cultivar en monocultivos, priorizando rendimientos sobre la salud del suelo, existe un dicho en la agroecologia «cultivar suelo antes que alimento» en este caso, para cultivar plantas medicinales es necesaria la restauración de la fertilidad del suelo y la salud de las plantas mediante procesos naturales.
Cuántas veces hemos visto un diente de león creciendo entre el concreto o en campos de monocultivo, y la primera reacción es aplicar herbicidas, como nos comparte María -en los lugares de mayor austeridad y simpleza se encuentra la mayor abundancia-
Curar con plantas medicinales
Hoy en día, gracias a la ciencia, tenemos acceso a una vasta cantidad de información y herramientas sobre la herbolaria ancestral. Este conocimiento es un crisol de sabiduría empírica y científica. En México, existen alrededor de 100,000 compuestos obtenidos de aproximadamente 4,500 especies de plantas, pero solo se ha estudiado formalmente menos del 10% de ellas para validar su eficacia.
Trabajar con plantas, como mencionaba nuestra tallista, es explorar su alquimia, esencia y poder curativo. No hay plantas tóxicas en sí; el problema radica en su mal uso y en dosis incorrectas. Cada planta tiene su especialidad, por lo que es crucial conocerla y saber utilizarla.

Hojas de eucalipto para uso en herbolaria, Fotografia tomada por Melissa Carmona La herbolaria mexicana tiene la capacidad de ofrecer tratamientos efectivos y su integración en la vida cotidiana de muchas comunidades resalta la importancia de preservar y promover este legado ancestral, al fusionar el conocimiento tradicional con la ciencia moderna, se abre un camino hacia un futuro donde la salud y la naturaleza coexistan en armonía, nos invita a buscar la raíz de los problemas, a prevenir y sanar desde adentro, a confiar en los remedios y, al mismo tiempo, a reconocer sus límites.
Recordemos que el aprendizaje y el conocimiento son constantes y se comparten; el conocimiento no se convierte en tal hasta que nos atrevemos a practicar lo que decimos saber y, especialmente, hasta que lo compartimos. De eso se trata realmente la herbolaria ancestral, un acto de conexión y generosidad.
“Las plantas no son medicina alternativa, son la original.”
-Anónimo

Planta medicinal: Diente de león (Taraxacum officinale) Fotografía tomada por Melissa Carmona Escrito por Melissa Carrera Carmona
Referencias:
Farmacopea herbolaria de los Estados Unidos mexicanos (3a ed.). (2021).
Wp_Massalud. (2023, 8 mayo). Hablemos de herbolaria mexicana. +Salud FacMed. https://massalud.facmed.unam.mx/index.php/hablemos-de-herbolaria-mexicana/
Organización Mundial de la Salud (OMS). (2019). Plantas medicinales: un recurso para la salud pública. [Informe sobre el uso de la medicina tradicional].
González, A. (2020). El uso de plantas medicinales en México: una revisión sistemática. Revista
Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, 25(3), 22-35.Códice de la Cruz-Badiano. (1552). [Texto histórico sobre el uso de plantas medicinales en la medicina indígena].
Katz, S. (2013). Herbolaria mexicana: un legado cultural. México: Ediciones El Naranjo.
Pamo Reyna Oscar. Medicina Prehispánica. En Alarcón Graciela, Espinoza Luis, Pamo-Reyna Oscar, Eds. Medicina y Reumatología Peruanas: historia y aportes. Lima, Comité Organizador PANLAR 2006.
Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.
-

Narrativa del lugar. San Mateo Acatitlán.
En el Eje Neovolcánico Transversal, donde se cruzan las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica, dentro del Estado de México y el municipio de Valle de Bravo, se encuentra la comunidad de San Mateo Acatitlán, un pueblo cuya historia se ancla tanto en la roca como en el tiempo. En las partes altas de las montañas, estos suelos, compuestos principalmente por rocas ígneas del periodo cuaternario (UNAM, 2018) son impermeables y altamente susceptibles a la erosión. A medida que se desciende hacia las zonas bajas o valles, esta erosión genera suelos pluvisoles, altamente fértiles y fundamentales para la agricultura (UNAM, 2018). Los habitantes de Acatitlán identifican este tipo de suelo como «polvillo», por su textura limosa, resultado de la descomposición de las rocas y su transporte hacia las áreas más bajas. Esta base geológica define la escala natural en la que Acatitlán se inscribe, siendo la tierra recurso, estructura y oportunidad.
Tejido vital
Acatitlán pertenece a la Cuenca Valle de Bravo- Amanalco (SICAGUA, 2024). Los manantiales Crustel y Ojo de Agua brotan desde lo profundo, alimentando a los ríos Chiquito y La Sangría. Todos ellos tributan agua al lago de Valle de Bravo, cuya función ha sido alimentar al sistema Cutzamala llevando agua a la CDMX. A nivel local, estos recursos hídricos son esenciales para el riego, el consumo humano y la vida silvestre. El agua es abundante: Acatitlán significa “lugar de carrizos”, planta que prevalece en los suelos húmedos. (INAH, 2024)

El Crustel. Foto: Archivo personal. Naturaleza y movimiento
El agua también nutre a los ecosistemas que rodean al pueblo. La vegetación cambia gradualmente según la altitud, la cantidad de agua y el tipo de suelo. En las zonas más altas, los bosques de pino y encino se ven acompañados por una diversidad de bromelias, orquídeas, helechos, musgos, hongos y líquenes, que tapizan el paisaje con una riqueza biológica que refleja las condiciones húmedas y frescas. (Watanabe, 2018). A medida que se desciende a altitudes medias, surge la selva baja caducifolia, caracterizada por árboles medianos como el madroño, zapote, arrayán, capulín y sauce, que conforman un mosaico verde durante la temporada de lluvias para después transformarse en una alfombra de hojas secas.
En las planicies, la intervención humana es más evidente. Los pastizales inducidos y las tierras agrícolas dominan el paisaje. También hay presencia de ailes.
La fauna silvestre en San Mateo Acatitlán es igualmente diversa. Entre los mamíferos se encuentran el coyote, conejo, tlacuache, ardilla, mapache, tejón, cacomixtle, liebre y hurón. Las aves son huilota, codorniz, gorrión, calandria y pájaro azul, (CONAMP, 2021).
Un asentamiento entre tradición y modernidad
Atraídas por la riqueza biológica y la abundancia de recursos hídricos, se asentaron aquí en el siglo XI las principales poblaciones precolombinas: matlatzincas y mazahuas. Acatitlán es además una comunidad anidada en el contexto histórico y geográfico de Mesoamérica, con toda la riqueza que ello implica. Por ello el pueblo refleja siglos de esa evolución cultural, social y económica, de la que además se tienen vestigios físicos. Desde estos primeros asentamientos se evolucionó hasta el arraigo de una sólida comunidad.
Sin embargo, esta dinámica comunitaria ha cambiado drásticamente en los últimos años. Hoy, la población es una mezcla de familias oriundas y de nuevos habitantes, generalmente adinerados. Estos últimos, llamados por el encanto del entorno y la cercanía con la Ciudad de México, gracias a la ampliación de la autopista Toluca-Zitácuaro, han generado un proceso de urbanización acelerada.
Este fenómeno ha transformado no solo la composición social de la comunidad, sino también su paisaje. Las tradicionales casas de adobe, con techumbres de madera y cubiertas de teja, están siendo reemplazadas por construcciones modernas de inspiración urbana. Este cambio está siendo reforzado por la idea prevaleciente de progreso que precisa el uso de materiales industrializados. Aunado a esto, la volumetría de muchas viviendas nuevas hace eco a estéticas ajenas, traídas de los lugares a los que migran los jóvenes oriundos de Acatitlán.
Una economía en transformación
La economía de San Mateo Acatitlán también refleja esta transformación. Aunque la agricultura sigue siendo una actividad clave, con cultivos como maíz, avena y trigo, el turismo y el sector inmobiliario han tomado fuerza. Algunos agricultores y ejidatarios han vendido sus tierras, persuadidos por las promesas del mercado inmobiliario o presionados por grupos externos. Las labores domésticas, el mantenimiento de propiedades y el cuidado de jardines son algunas de las actividades que muchos realizan para satisfacer las demandas de los foráneos y para asegurar ingresos económicos para sus propias familias.
Este cambio ha profundizado una marcada brecha económica entre los habitantes originarios y los recién llegados.
La cultura de la comunidad
A pesar de los desafíos, la cultura de Acatitlán sigue viva, muchas veces existiendo como forma de resistencia comunitaria ante los efectos homogeneizadores de la economía a mayor escala, pero siempre en relación simbiótica con los recursos naturales y económicos del pueblo.
Uno de los elementos más distintivos de esa cultura es el sincretismo religioso, resultado de la conquista española. Las ideologías indígenas se fusionaron con el catolicismo, creando tradiciones únicas que aún persisten. Esta fusión se manifiesta claramente en la celebración más importante del año: el 21 de septiembre, día de San Mateo, santo patrón del pueblo. La festividad representa no solo un acto religioso, sino también un símbolo de cohesión social. En esta fecha, la comunidad se une para bendecir animales, quemar un castillo de fuegos artificiales y disfrutar de un baile nocturno al ritmo de una banda local. La calle se llena de puestos que ofrecen comida típica mexicana.
También existe un desfase evidente entre el nivel educativo de los habitantes originarios y el de los nuevos avecindados. Mientras que los primeros aún enfrentan retos significativos en las zonas rurales, los recién llegados suelen tener niveles educativos más altos y eligen modelos pedagógicos alternativos para sus hijos. En contraste, escuelas públicas tradicionales admiten a niños de la población local.
Psicología colectiva
La educación no solo moldea el conocimiento, sino también la identidad y las dinámicas sociales de una comunidad. Esta transformación educativa influye directamente en la psicología colectiva del pueblo. Con esto surge la pregunta, ¿cuál es esa psicología colectiva?, ¿qué es aquello que defienden y aman?
Al conocer a su gente, se puede escuchar la música de un baile entre el pasado y el presente, entre lo propio y lo ajeno, pero que mantiene siempre su esencia a través de una fuerte organización comunitaria. Orgullosos de su identidad, los habitantes originarios se apoyan frente a las adversidades, especialmente en la lucha por el agua y la defensa de sus territorios, como El Crustel. Sin embargo, también se tiene la idea compartida de que estos valores están perdiéndose en las nuevas generaciones.
No obstante, existe un aprecio generalizado por el entorno natural: los amaneceres, el paisaje lleno de árboles y la tranquilidad del pueblo son aspectos valorados tanto por los oriundos, como por los neoacatitlenses.
Las disputas más significativas entre ambos grupos giran en torno al agua, al respeto por las veredas tradicionales y la velocidad del tránsito vehicular (Dani, 2023).
En lo cotidiano, las mujeres y niños se organizan para recoger basura, mientras los hombres realizan faenas para mantener en buen estado los canales de riego. Además, existen diversos comités que abordan temas como el agua, la infraestructura y la seguridad, demostrando la capacidad de la comunidad para autogestionarse.

Habitantes de Acatitlán defendiendo el agua. Fuente: TresPM.mx El espíritu de San Mateo Acatitlán
La psicología colectiva de San Mateo Acatitlán está profundamente entrelazada con sus creencias y prácticas religiosas, donde la cooperación y el sentido de pertenencia se fortalecen a través de rituales comunitarios que tejen su mente y corazón.
La religión católica es predominante, con el 90% de los habitantes practicándola, lo que influye profundamente en las doctrinas locales. Sin embargo, bajo esta aparente uniformidad religiosa subyace nuevamente un rico sincretismo que mezcla creencias indígenas y europeas, dando forma a una cosmovisión única. (Monsiváis, 1995)
En todo México, esta fusión es evidente en figuras como la Virgen de Guadalupe, cuya veneración integra elementos del culto prehispánico a Tonantzin, la diosa madre. En Acatitlán se manifiesta en prácticas comunitarias que combinan simbolismos católicos con antiguos rituales ligados a los ciclos agrícolas.

Acatitlán a través de mis ojos. Elaboración propia. Conclusiones
En esta comunidad la geografía, historia y transformación social se entrelazan para hacer una comunidad totalmente única. Su paisaje, modelado por la tierra, el agua y la gente, refleja un profundo vínculo con la naturaleza y el arraigo a su identidad. Aún cuando los desafíos contemporáneos han alterado su estructura, la esencia de San Mateo Acatitlán siempre persiste.
Referencias
• Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (2021). Áreas Naturales Protegidas. Recuperado http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/info_shape.htm.
• Dani, A. (7 de noviembre de 2023). Nuestra casa: Un campus sostenible. Recuperado de https://universidaddelmedioambiente.com/nuestra-casa-un-campus-sostenible/
• Instituto Nacional de Antropología e Historia. (n.d.). El nombre de Acatitlán. Recuperado de https://mediateca.inah.gob.mx.
• Martínez , T. (9 de mayo de 2023). Acatitlán, ¿un pueblo sostenible?. Recuperado de https://universidaddelmedioambiente.com/acatitlan-un-pueblo sostenible/#:~:text=Acatitl%C3%A1n%20cuenta%20con%20una%20gran,agua%20conocido%20como%20R%C3%ADo%20Chiquito.
• Monsiváis, C. (1995). Los rituales del caos.
• Universidad Nacional Autónoma de México. (2010). Capítulo II: Caracterización regional de la cuenca de Valle de Bravo. Sistema de Información Geográfica de Acuíferos y Cuencas (SIGACUA). Consultado el 30 de noviembre de 2024.
• Watanabe Rojas, C. K. (2018). Vereda Río Chiquito: El agua del manantial, el ecosistema y la cohesión social para el Valle de Acatitlán [Tesis de maestría, Universidad del Medio Ambiente].

Escrito por Daniela Meléndez García (estudiante de la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible, generación 2024)
Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.
-
Agroecosistemas y sus funciones
Sistema
Según la teoría general de los sistemas propuesta por de Bertalanffy, un sistema es un “conjunto de elementos interrelacionados, interdependientes, interactuantes, combinados y coordinados como un todo organizado en pro de un objetivo común, cuyo resultado es mayor que la sumatoria que se obtendría si las unidades actuaran independientemente” (Bertalanffy, 1968). Este concepto es motivo de reflexión para cada decisión a tomar en general, porque como todas las partes se encuentran interrelacionadas, se tiene que tomar en cuenta los efectos que vayan a ocasionarse en las partes interesadas (partes que pueden llegar a ser influencia en un objetivo) a causa de aquella decisión. En este contexto, se puede afirmar que un ecosistema es un sistema por las dinámicas y las funciones que se cumplen dentro de él y gracias a él, como se desarrolla a continuación.
Ecosistema y Agroecosistema
El ecosistema ha sido definido en la Convención de Diversidad Biológica como un “complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad” (Organización de las Naciones Unidas, 1992); y la función de un ecosistema llega a ser la capacidad de los componentes y de los procesos naturales de brindar bienes y servicios que vayan a cubrir directa o indirectamente las necesidades del ser humano (de Groot, Wilson, & Boumans, 2002). Y los servicios de los ecosistemas son definidos como “beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas, incluidos servicios de soporte, servicios de aprovisionamientos, servicios de regulación y servicios culturales” ( Millennium Ecosystem Assessment, 2005).
Las actividades agrarias se desarrollan en áreas definidas de ecosistemas, y de esta forma se transforman en agroecosistemas (Figura Nº 1); es decir, son el resultado de decisiones de uso y manejo de la tierra, que no se basan únicamente en la producción, sino también en la decisión sobre el costo, la disponibilidad y los insumos (créditos o maquinarias, semillas, fertilizantes, pesticidas y acciones de los actores de los procesos de consumo o venta de los alimentos producidos). La combinación de estos factores llega a convertirse en decisiones de gestión, que se ven en distintos patrones de tipos de cubierta terrestre en los agroecosistemas.
Figura Nº 1: Modelo conceptual del agroecosistema de un sistema alimentario
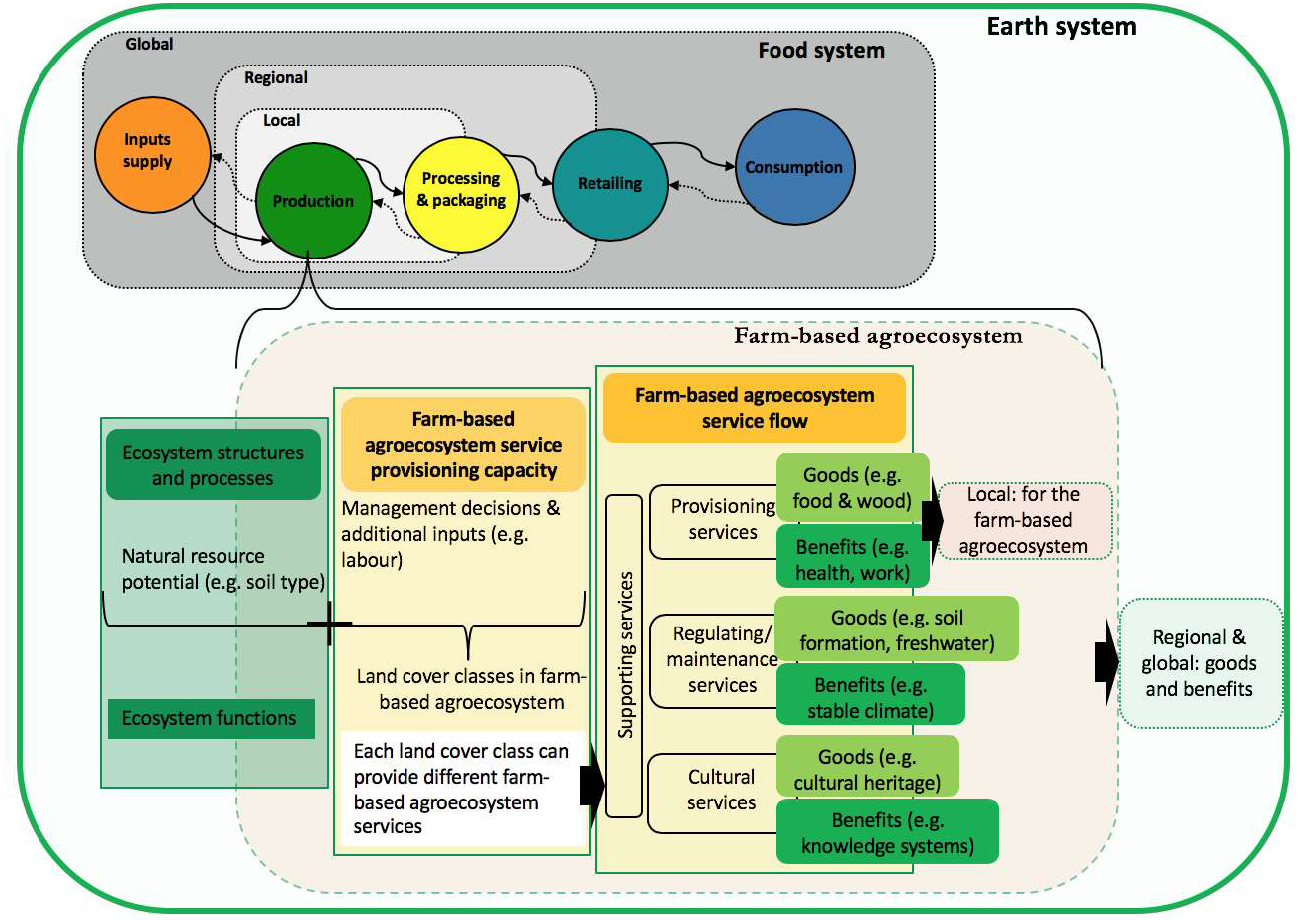
Fuente: (Augstburger, Jacobi, Schwilch, & Rist, 2018) Cubiertas Terrestres
Las cubiertas terrestres son áreas de tierra, dedicadas a distintas actividades o con distintas características en una granja, parcela o en un terreno determinado.
Las cubiertas terrestres de posible existencia en un espacio de tierra son cuarenta y cuatro según el proyecto europeo CORINE (Coordination of Information on the Environment), como lo indica el artículo de investigación “Landscape” Capacities ti Provide Ecosystem Services – a Concept for Land-Cover Based”Assessments” (Burkhard, Kroll, Müller, & Windhorst, 2009) y la FAO proporciona más de noventa tipos de cubiertas terrestres que pueden aplicarse a cualquier contexto (Food and Agriculture Organization, 2004).
Figura Nº 2: Cubierta terrestre en un espacio de parcela en Anzaldo-Bolivia

Fuente: Fotografía tomada por Alejandra Sejas En este tejido se consideran cinco cubiertas terrestres genéricas, que son: agroforestería (árboles, ganado y pastos), campo agrícola (cultivos), cuerpo de agua (ríos, lagos, lagunas), zona industrial (áreas de trabajo industrial) y zona silvestre (plantaciones de frutas, setas, plantas; animales salvajes, peces), en los que se llegan a englobar la mayor cantidad de cubiertas terrestres según sus correspondientes características.
Funciones Agroecosistémicas
Explicado todo lo anterior, se puede afirmar que los agroecosistemas y sus administradores forman parte de los sistemas alimentarios; estos sistemas son importantes en la creación de paisajes culturales que tienen capacidades específicas para otorgar servicios de agroecosistemas. En esta línea, los servicios agroecosistémicos son definidos como combinaciones específicas de servicios de regulación de bienes y/o servicios, servicios culturales y servicios de aprovisionamiento (Augstburger, Jacobi, Schwilch, & Rist, 2018).
Dentro de la política, la ciencia y la toma de decisiones se ha convertido en una herramienta útil para el mapeo y el testeo de los servicios ecosistémicos y existen metodologías de evaluación de estos servicios revisados en el documento “Mapping ecosystem services across scales and continents – A review” (Malinga, Gordon, Jewitt, & Lindborg, 2015), pero no existe variedad de ellas para calificar a los sistemas agroecosistémicos.
En el artículo de investigación “Agroecosystem Service Capacity Index – A Methodological approach” (Augstburger, Jacobi, Schwilch, & Rist, 2018) se hace mención a los niveles sistémicos de los agroecosistemas, que van desde una forma individual hasta una forma conjunta; en este aspecto, se presenta a un ser vivo de forma individual, luego, el sistema siguiente llega a ser su micro entorno y la gente que lo administra, en el próximo nivel se tiene al campo/granja y los niveles van ampliándose así de manera sucesiva. La unidad de apreciación en este estudio es la granja. Este artículo de investigación es la base de este artículo.
Video Nº 1: “Cien Pies” en la cubierta terrestre en un espacio de parcela en Anzaldo-Bolivia
[videopack id=»54579″]https://universidaddelmedioambiente.com/wp-content/uploads/2025/01/Video-Apoyo-CienPies.mov[/videopack]
Capturado por Alejandra Sejas
Funciones Agroecosistémicas de Soporte
Las funciones agroecosistémicas de soporte son aquellas que se tratan de la variedad de fauna natural y seminatural que exista en una granja o terreno enmarcado, incluyendo la diversidad de actividades relacionadas al agro que se practiquen en el área.
Estas funciones agroecosistémicas abarcan en sí, la heterogeneidad biótica, es decir, el nivel de igualdad de tipos de vida que existen en el lugar específico (Augstburger, Jacobi, Schwilch, & Rist, 2018).
Tabla Nº 2: Funciones Agroecosistémicas de Soporte

Fuente: Elaboración de Alejandra Sejas con base en Agroecosystem Service Capacity Index – A Methodological approach Funciones Agroecosistémicas de Aprovisionamiento
Las funciones agroecosistémicas de aprovisionamiento tratan de todos aquellos seres vivos, materias, sustancias o espacios que cumplan la función de proveer abastecimiento para alimento, nutrición, cultivo, energía, consumo, actividades para fines humanos, etcétera.
Las funciones que contiene este grupo de funciones agroecosistémicas son: cultivos alimenticios, alimentos silvestres y otros recursos, ganado, forraje, bioquímica o medicina, semillas, madera, leña y agua dulce (Augstburger, Jacobi, Schwilch, & Rist, 2018).
Tabla Nº 3: Funciones Agroecosistémicas de Aprovisionamiento

Fuente: Elaboración Alejandra Sejas con base en Agroecosystem Service Capacity Index – A Methodological approach Funciones Agroecosistémicas de Regulación
Las funciones agroecosistémicas de regulación se refieren a aquellas que se relacionan y actúan para regular o mantener distintos factores y fenómenos naturales, como por ejemplo el clima local, gases de efecto invernadero, erosión, almacenamiento de agua, entre otros, crecimiento natural de vegetación, entre otros.
Los puntos que enmarca este grupo de funciones son: regulación del clima local, regulación del clima global, regulación de la erosión, regulación de nutrientes, purificación del agua, regulación del agua, polinización y control biológico (Augstburger, Jacobi, Schwilch, & Rist, 2018).
Tabla Nº 4: Funciones Agroecosistémicas de Regulación
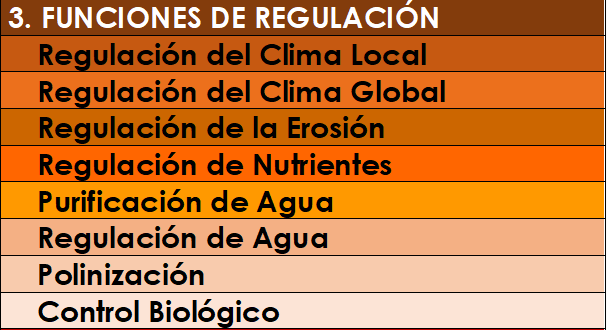
Fuente: Elaboración Alejandra Sejas con base en Agroecosystem Service Capacity Index – A Methodological approach Funciones Agroecosistémicas Culturales
Finalmente, las funciones agroecosistémicas culturales son aquellas que se enfocan en la capacidad de fortalecer la creatividad y el intercambio de nuevos y valiosos conocimientos; además de la capacidad de mantener latentes los paisajes históricos o patrimoniales.
En este grupo de funciones se encuentran concretamente los sistemas de conocimiento y el patrimonio y diversidad que se encuentren en un determinado agroecosistema (Augstburger, Jacobi, Schwilch, & Rist, 2018).
Tabla Nº 3: Funciones Agroecosistémicas Culturales
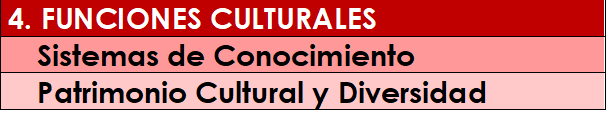
Fuente: Elaboración Alejandra Sejas con base en Agroecosystem Service Capacity Index – A Methodological approach A modo de conclusión se resalta la importancia de conocer las funciones agroecosistémicas para trabajar en actividades agrícolas. Estudiar las funciones es importante para conocer y entender mejor las dinámicas del suelo y así trabajar para/con él de forma integral y respetuosa.
Escrito por Alejandra Iris Sejas Delgadillo, estudiante de la Maestría de Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos, generación 2021.
Referencias
Millennium Ecosystem Assessment. (2005). Ecosystems and Human Well-Being. Washington: World Resources Institute.
Asamblea Legislativa Plurinacional. (2012, 15 de octubre). Ley Nº 300. Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.
Augstburger, H., Jacobi, J., Schwilch, G., & Rist, S. (2018). Agroecosystem Service Capacity Index – A methodological approach.
Bertalanffy, L. V. (1968). General System Theory; Foundations, Deveopment, Applications. Nueva York: George Braziller.
Burkhard, B., Kroll, F., Müller, F., & Windhorst, W. (2009). Landscapes’ Capacities to Provide Exosystem Services – a Concept for Land-Cover Based Assessments.
de Groot, R., Wilson, M., & Boumans, R. (2002). Ecological Economics. ELSEVIER.
Food and Agriculture Organization. (5 de Noviembre de 2004). Metadata. Recuperado el 15 de Julio de 2020, de GeoNetwork: http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/metadata.show?id=38098&currTab=distribution
Malinga, R., Gordon, L., Jewitt, G., & Lindborg, R. (2015). Mappiing ecosystem services across scales and continents – A review. Sweden: ELSEVIER.
Organización de las Naciones Unidas. (1992). Convenio sobre la Diversidad Biológica.
-
Mi paso por la UMA; Cosecha de saberes.

‘El tiempo es vida, y la vida reside en el corazón’
Michael Ende, Momo
A lo largo de mi paso por la UMA, he cosechado una serie de saberes, herramientas, sensibilidades y errores excelentes que han transformado enormemente los lentes con los que miro afuera y adentro. En mi cosecha, he notado un concepto en particular que sin mucho afán de protagonismo y como que no queriendo la cosa, ha atravesado como un hilo invisible todos los aprendizajes obtenidos en el camino: El tiempo.
¡Qué raro fenómeno, el tiempo!
Existe, pero no lo vemos ni lo podemos tocar y dicen los científicos que es relativo. Hay quienes dicen también que nuestro cerebro no lo puede percibir como realmente es sino que hemos tenido que inventar una serie de ficciones para nombrarlo y medirlo, y así controlar el quehacer de aquellos que menos tiempo tienen para satisfacer los insaciables deseos de aquellos a quienes les sobra.

Foto tomada por Lilian Galante
El concepto del tiempo, en el trabajo de un agente de cambio socioambiental es fundamental como eje transversal, no por la prisa que tenemos para ver un cambio (que sin duda la tenemos), sino porque está presente de manera silenciosa detrás de todos los modelos mentales que son la causa principal de los problemas que enfrentamos como sociedad. El tiempo es una metáfora de esas que se han instalado fijamente en el imaginario colectivo, como la ciencia y la democracia occidentales. Metáfora que condiciona cada paso que damos y nos tiene a los 8 mil millones de almas que habitamos este planeta en una rueda de la que nos tenemos que bajar si es que hemos de generar un cambio verdadero.
La obsesión del ser humano con adorar a Kronos, dios del tiempo linear y medible en el imaginario de la antigua Grecia, tiene su origen en los sistemas productivos que requieren una regulación cada vez más eficiente de nuestras vidas para sostenerse. Para producir y consumir cada vez más, es necesario que los trenes lleguen a tiempo, los trabajadores pongan alarmas despertadoras y los productos que compramos tengan una vida útil cada vez más corta. Este modelo de vida nos ha traído una serie de problemas complejos que amenazan la vida en el planeta y las relaciones sociales de las que dependemos los seres humanos. El calentamiento global, las guerras imperialistas, la pérdida de biodiversidad y la violencia de género entre muchas otras desgracias humanas tienen sus orígenes en la desigualdad y destrucción que exige el sistema socioeconómico actual en beneficio de unos cuantos.

Foto tomada por Karla Figueroa
Para transformar la realidad y construir una sociedad más equitativa y sustentable es imperativo que cuestionemos la manera en la que el concepto del tiempo condiciona nuestro transitar por este planeta.
En la UMA entendí que para lograrlo tenemos que empezar en el ámbito personal. ¿De qué manera dicta nuestra experiencia de vida el concepto del tiempo? ¿tenemos tiempo para dejarnos atravesar por las experiencias que nos ofrece el simple hecho de existir? ¿para reír con las personas que amamos? ¿para autoobservarnos y conocernos? Esta transformación individual es crucial para poder salir a cuestionar el uso del concepto del tiempo en los sistemas económicos, políticos y sociales que queremos intervenir. ¿Necesitamos realmente producir más y más rápido? ¿Por qué vale más el tiempo de un empresario que el de un agricultor? ¿Por qué nuestra supervivencia depende de una jornada laboral de 40 horas a la semana si bien nos va? Estas preguntas podrían parecer sencillas o incluso ingenuas, pero son cruciales para desmantelar el sistema ideológico que mantiene intactos a los sistemas de opresión y depredación que han generado la crisis socioambiental en la que nos encontramos.

Campus UMA. Reflejo y neblina
Para recuperar nuestra humanidad en tiempos tan oscuros como estos vamos a tener que sacrificar muchas de las metáforas que nos piensan como diría Lizcano. Entre ellas el poderoso yugo del tiempo del reloj que se ha apoderado de nuestras vidas como los hombres grises de momo, robándose nuestro tiempo de vida y haciéndonos partícipes de nuestra propia destrucción.
Para ello Kairós, siempre opacado por Kronos por su naturaleza sensible y paciente, nos invita a pensar el tiempo a través del surgimiento de significado, de la experiencia, del respeto a los procesos internos del ser humano y los procesos cíclicos de la naturaleza.
Escrito por Lilian Galante, estudiante de la Maestría de Innovación Educativa para la Sustentabilidad.
“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”
-

Resiliencia Climática: Estrategias de Diseño Pasivo para Ciudades del Futuro
Entendiendo la resiliencia climática como la capacidad de nuestras ciudades para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático, es fundamental abordar este desafío a través del análisis del entorno natural en donde se proyecta el objeto a construir. Mediante el uso de estrategias de diseño pasivo y enfoques tradicionales del entendimiento del entorno, podemos contribuir de forma eficiente al impacto ambiental construyendo a su vez espacios urbanos innovadores y más sostenibles.
Estrategias de Resiliencia Climática en la Arquitectura
La resiliencia climática se ha convertido en un tema clave en la planificación urbana y el diseño arquitectónico. A medida que las ciudades crecen y los efectos del cambio climático se intensifican, es vital desarrollar enfoques que recuerden y promuevan la adaptación climática y la mitigación de sus impactos. Una de las soluciones más efectivas en este sentido son las estrategias de diseño pasivo, las cuales buscan maximizar el confort térmico y la eficiencia energética de los edificios sin depender de sistemas mecánicos.

OpenAI. (2024). Imagen generada de una terminal con techos verdes y formas curvas [imagen generada por inteligencia artificial]. DALL·E. Diseño Pasivo: Una Solución Sostenible
El diseño pasivo se basa en aprovechar las condiciones naturales del entorno, como la orientación solar, la ventilación cruzada y el aislamiento térmico, para reducir la demanda energética de las edificaciones. Estas estrategias no solo contribuyen a la resiliencia climática, sino que también hacen que los edificios sean más eficientes y sostenibles.
Arquitectura en Transición: Estrategias para la Resiliencia Climática
Entre las estrategias puntuales más utilizadas en edificios se encuentran:
- Aprovechamiento solar pasivo: Utilizar la orientación y geometría del edificio para maximizar la captación de luz natural y calor solar, lo que reduce la dependencia de sistemas de calefacción artificial.
- Ventilación natural: Integrar el diseño de aberturas estratégicas y conductos de aire que favorezcan la circulación de viento, permitiendo la refrigeración pasiva sin necesidad de aire acondicionado.
- Uso de materiales sostenibles: Emplear materiales de bajo impacto ambiental, como la madera certificada, el bambú, o el concreto reciclado, que no solo reducen la huella de carbono del proyecto, sino que también mejoran el aislamiento térmico y acústico.
- Mejora de la envolvente del edificio: Refuerzo de las fachadas y techos con aislantes térmicos para minimizar las pérdidas de calor en invierno y mantener la frescura en verano, lo cual mejora el confort térmico interior y disminuye la necesidad de calefacción y refrigeración mecánica.
El rol del diseño pasivo en la adaptación urbana.
Hablando de arquitectura bioclimática en una escala mayor, las estrategias bioclimáticas que pueden hacer entornos urbanos más sostenibles y resilientes son:
- Ciudades compactas:
- Densidad media o media-alta, equilibrando espacios construidos y libres.
- Concentración de población para reducir el consumo de suelo.
- Proximidad a equipamientos y servicios para todos los ciudadanos.
- Promoción de la movilidad sostenible (a pie o en transporte público).
- Reducción del impacto ambiental de infraestructuras urbanas (carreteras, alcantarillado, red eléctrica).
- Diseño urbano considerando la orientación solar:
- Relación adecuada entre la altura de los edificios y su separación.
- Favorecer fachadas orientadas al sur o sureste, minimizando las orientadas al oeste.
- Promoción de la ventilación cruzada mediante fachadas con huecos en orientaciones opuestas.
- Suelos y vialidades sostenibles:
- Uso de suelos filtrantes para favorecer la absorción de agua.
- Reducción de vías, priorizando conceptos como supermanzanas.
- Vegetación y clima urbano:
- Abundante vegetación para mitigar el efecto «isla de calor» y purificar el aire.
- Uso de especies de hoja caduca para proporcionar sombra en verano y permitir radiación solar en invierno.
- Adaptación al terreno:
- Evitar construcciones en terrenos con pendientes pronunciadas que requieran grandes movimientos de tierra o muros de contención.
- Energías renovables:
- Integración de energías renovables en el espacio construido, evitando nuevas afectaciones al suelo.

2OpenAI. (2024). Imagen generada de una terminal de autobuses con techos verdes en medio de una ciudad mexicana. [imagen generada por inteligencia artificial]. DALL·E. Estructuras Orgánicas en el Diseño.
La humanidad siempre ha sido impulsada por su capacidad creadora, reflejando en sus obras una conexión con las formas de la naturaleza. Por lo tanto, las estructuras y organizaciones que diseñamos pueden considerarse una extensión de los principios orgánicos que gobiernan la vida misma. Estas creaciones artificiales, aunque construidas por el ser humano, están profundamente inspiradas por los patrones y la eficiencia climática de los sistemas vivos.
De manera similar a los cuerpos orgánicos, los espacios arquitectónicos deben funcionar como sistemas interconectados, con cada parte contribuyendo al todo. Entonces, los edificios que siguen esta lógica operan de manera más orgánica, práctica y eficiente, como si fueran organismos en interacción constante con su entorno. Además, en el pasado, algunas máquinas dependían de la acción del ser humano, con un manejo íntimamente ligado a los movimientos y decisiones de las personas.
El concepto de lo «orgánico» en el diseño climático también implica una sensibilidad hacia la forma y función. Aunado a esto, la naturaleza nos enseña que la armonía entre las partes es esencial para la supervivencia. De este modo, aplicar principios orgánicos en el diseño arquitectónico no solo busca una estética fluida y natural, sino también la eficiencia y resiliencia del entorno construido.
Diseño Orgánico, Entendimiento Bioclimático y Resiliente
La fusión entre lo artificial y lo orgánico en el diseño arquitectónico crea espacios que no solo responden a las necesidades humanas, sino que también respetan los principios de la naturaleza. Entonces, al incorporar estrategias pasivas y estructuras orgánicas en el diseño urbano, surge como estrategia para desarrollar ciudades que conviven con su entorno. Estas ciudades combinan lo mejor de las creaciones humanas con la sabiduría de los sistemas vivos.
Por lo tanto, en esta visión de la arquitectura, los edificios funcionan como extensiones del cuerpo humano y del entorno, adaptándose a las necesidades energéticas y climáticas. Aunado a esto, los parques y áreas verdes dentro de las ciudades mexicanas actúan como pulmones orgánicos, conectando lo artificial y lo natural para generar un espacio más resiliente.
Además, al integrar la bioclimática con un diseño inspirado en la naturaleza, los espacios urbanos pueden enfrentar los desafíos climáticos del futuro. Este enfoque no solo promueve la eficiencia, sino que también fomenta una mayor conexión entre el ser humano y su entorno construido.
REFERENCIAS:
Merchant, C. (2023). Utopías orgánicas. En La muerte de la naturaleza. (31,125). Siglo veintiuno editores.
Olgay, V. (2006). Arquitectura y Clima. Gustavo Gili.
Velázquez Flores, G. (2024). Reconversión sustentable de edificios. Universidad Iberoamericana A.C.
Small Kelly, (2020) Acciones Medioambientales en Crear con Conciencia. Gustavo Gili.

Escrito por Oly Vanelly Guevara Andrade (estudiante de la Especialidad en Arquitectura Bioclimática, generación 2024)
Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.
-
Empleos Verdes: Un Camino hacia la Sostenibilidad y el Trabajo Decente 🌎
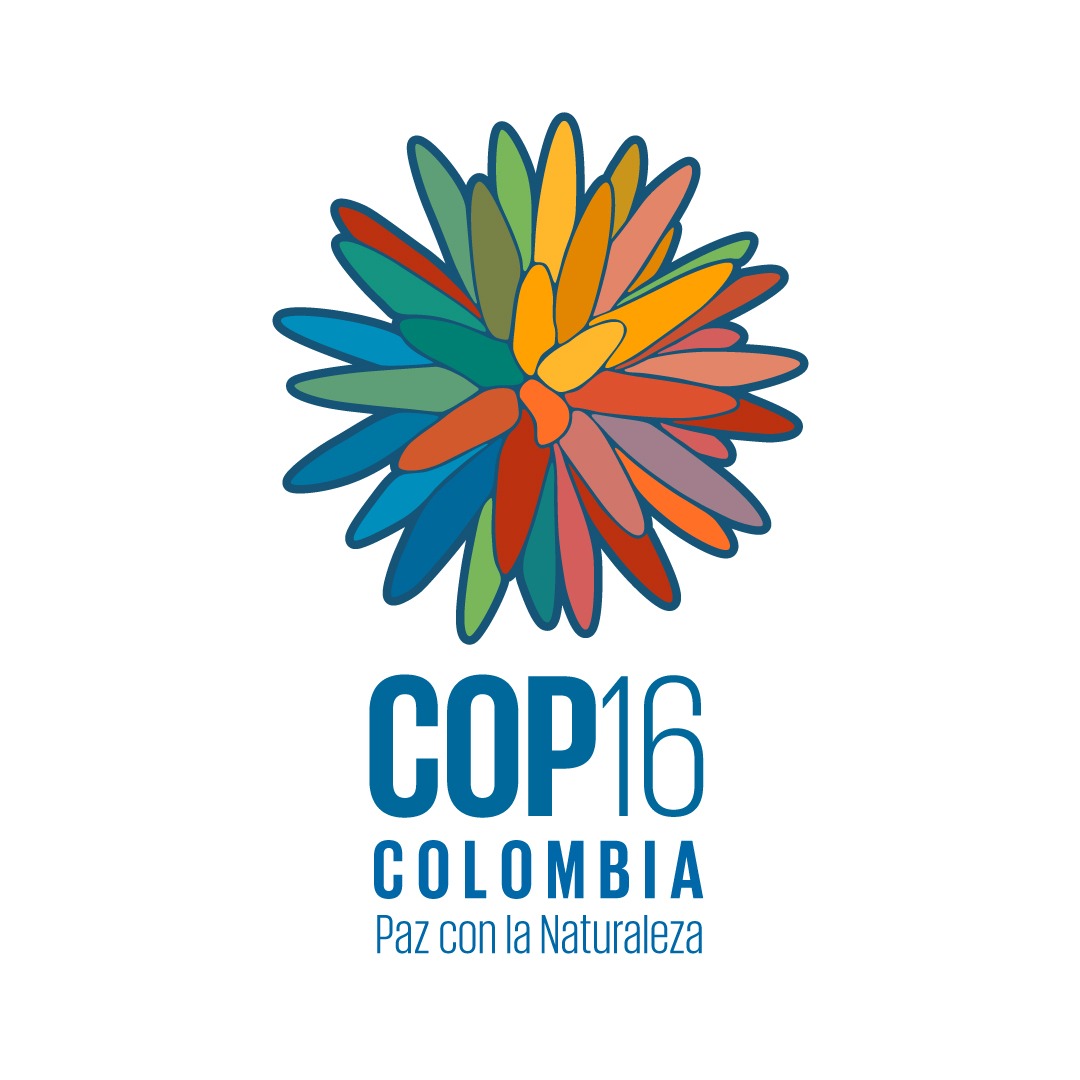 ¿Qué son los empleos verdes?
¿Qué son los empleos verdes?Los empleos verdes son una de las temáticas centrales de la COP16, pero ¿sabemos realmente qué los define? Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estos empleos son aquellos que se generan en sectores y actividades económicas que reducen su impacto ambiental y promueven la sostenibilidad. Para entender mejor, desglosémoslo en dos conceptos clave:
1. Verdes: Actividades económicas sostenibles 🌳
Los empleos verdes se caracterizan por fomentar actividades que priorizan el cuidado del medio ambiente. Algunas de las áreas clave incluyen:
- Bajas emisiones de carbono: Mitigan sus efectos sobre el efecto invernadero.
- Resiliencia climática: Promueven la adaptación a los impactos climáticos.
- Protección del medio ambiente: Ejemplos como el tratamiento de residuos y la conservación de la biodiversidad.
2. Trabajo decente: Igualdad y dignidad 👷♂️
Los empleos verdes no solo se enfocan en la sostenibilidad ambiental, sino también en la justicia social. Se aseguran de:
•Proporcionar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
•Desarrollarse en condiciones seguras y justas, respetando la dignidad humana.

¿Por qué son importantes los empleos verdes?
Estos empleos ofrecen una doble contribución: ayudan a combatir la crisis ambiental y a su vez promueven el trabajo decente. Algunas de sus ventajas incluyen:
- Impulso a sectores sostenibles: Energías renovables, ecoturismo y gestión de residuos.
- Mejora en sectores tradicionales: Como la construcción y la manufactura, optimizando sus procesos hacia la sostenibilidad.
- Adaptación climática: Desarrollan infraestructura resiliente a los cambios ambientales.
El caso de Colombia en la COP16 🌿
En Colombia, país anfitrión de la COP16 y poseedor del 10% de las especies conocidas en el mundo, la OIT estima la creación de 5,3 millones de empleos verdes. Estos estarían enfocados en la gestión sostenible de la biodiversidad, especialmente en el sector agrícola.
Un aspecto crucial es la integración de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y comunidades locales. Su cosmovisión y experiencia juegan un papel vital en la conservación y manejo sostenible de la biodiversidad, reconociéndolos como protagonistas de su propio desarrollo.
Un futuro sostenible para Latinoamérica 🌎
A nivel regional, se proyecta que en América Latina podrían generarse 14 millones de nuevos empleos verdes. Estos trabajos contribuirán a la preservación del medio ambiente y ofrecerán condiciones laborales justas y seguras.
Reflexión final
¿Trabajas en algún sector relacionado con los empleos verdes? ¿Qué futuro visualizas si fomentamos más empleos dignos y sostenibles? La participación plena, digna e informada de todas las comunidades es clave para avanzar hacia un mundo más sostenible.
Para conocer más, revisa el informe de la OIT: “La creación de empleos verdes para los jóvenes indígenas en Colombia”.
Para saber más sobre la maestría visita la pagina oficial de la Green MBA

FIRMA:
Escrito por Raúl Montiel Calderón, Coordinador de la Licenciatura en Emprendimiento y Proyectos Socioambientales.
Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.
-
La experiencia de encontrar la educación como respuesta a mis inquietudes.

“La educación de preguntas es la única educación creativa y apta para estimular la capacidad humana de asombrarse, de responder al asombro y resolver los verdaderos problemas esenciales, existenciales, y el propio conocimiento ”
(Freire y Faundez, 2013)
Todos los que estamos en la UMA buscamos encontrar nuevas formas de contribuir a los problemas socioambientales que nos rodean. Algunos buscan estas soluciones por medio de la arquitectura, algunos por medio de los negocios, otros por medio de la agroecología y algunos otros por medio de las políticas públicas o la educación. En mi caso, lo exploré todo. Por medio de la Maestría en Proyectos Socioambientales que ofrece la UMA, ya que uno puede armar su tira curricular tomando materias de las demás maestrías que le sirvan para su proyecto, o en mi caso, para explorar ámbitos de la sostenibilidad en busca de la respuesta a una gran pregunta personal:
¿Cuál es (para mí) la mejor manera de abordar la crisis socioambiental que sufrimos?
En busca de esta respuesta pasé un año completo de la maestría explorando distintas disciplinas de la sostenibilidad, como modelos arquitectónicos sostenibles, principios de agroecología, negocios sostenibles, permacultura, entre muchos otros. Y no me malentiendan, todas estas disciplinas me parecen hermosas y sumamente importantes, sin embargo, siempre había algo que a mí me faltaba. “¿Cuál es la verdadera raíz del problema?” Esa era la pregunta que me atravesaba cada vez que me preguntaba si esa nueva disciplina respondía a la primera pregunta. Esta pregunta no solo me atravesaba si no que me perseguía. No lograba sentir que verdaderamente estuviera atacando, por medio de esta o aquella disciplina, la raíz de la crisis en la que nos encontramos.
Sin embargo, todo cambió cuando, gracias a una bella recomendación, decidí inscribirme en una materia de nombre raro que es parte de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad: Aprendizaje y Ruptura Epistemológica. Si les soy sincera, ni siquiera estaba segura de qué trataba esta materia, pero algo me dijo que tenía que cursarla. Y fue así como descubrí, de manera inesperada, que la educación era la respuesta que mi corazón buscaba. La primera clase sentí todo el entusiasmo y la conexión que después de una Ingeniería en Desarrollo Sustentable y casi un año de Maestría en Proyectos Socioambientales no había logrado sentir: se me llenó el cuerpo de esperanza, de nuevas ideas, de unas ganas infinitas de hacer cambios, pero también, me llené de rabia e indignación al darme cuenta del sistema educativo actual y las consecuencias que tiene en la vida de las personas y el entorno que nos rodea.
No fue solo el contenido de la clase lo que resonó profundamente conmigo, sino también las personas que en ella participaban.
Jamás había sentido en una clase (y tal vez en cualquier contexto) tanto apoyo, tanta sensibilidad, tantas ganas de hacer cambios desde las reflexiones más profundas y tanta empatía y amor por cuidar la vida. Sinceramente, no puedo transmitirles todo lo que resonó en mí esa primera clase y las que le siguieron.
Y fue así como decidí cambiarme de maestría y darle un giro radical a mi práctica profesional. Y sí, lo hice llena de miedo de subirme a un nuevo barco del que conocía poco y convertirlo en un nuevo proyecto de vida. Pero no lo pude evitar, todo dentro de mí me decía que eso era lo que había estado buscando y que no lo dejara ir, y no lo hice.

Estudiantes de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad 2024
Hoy, siendo parte de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad, estoy encontrando todos los días nuevos caminos, nuevas inquietudes, nuevas respuestas, pero sobre todo, nuevas preguntas. ¿Cómo cambiamos la forma de relacionarnos con nuestro entorno? ¿Cómo enseñamos sin replicar modelos adoctrinantes? ¿Cómo creamos (juntos) nuevas maneras de percibir el mundo? ¿Cómo resignificamos lo que es o no es importante más allá del capital? ¿Cómo le damos el poder a las personas para crear su propio camino más allá del establecido por el sistema? ¿Cómo estimulamos el pensamiento crítico y libre en las personas? ¿Cómo podemos impulsar el aprendizaje de las personas al mismo tiempo que las cuidamos? ¿Cómo superamos las injusticias que surgen a diario en el ámbito del aprendizaje? Estas son solo algunas de las muchas preguntas que llegan a mí cada vez que tocamos distintos temas en materia de educación y vida cotidiana, porque el aprendizaje no se da únicamente en el aula.
La Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad me ha abierto más preguntas que respuestas, pero cómo dice Paulo Freire:
“Todo conocimiento comienza por la pregunta” (Freire y Faundez, 2013).
Hoy, me encuentro en el camino de seguir buscando preguntas y respuestas que abran más preguntas, con el fin de llevar a la práctica una educación que abra paso a la libertad de pensamiento y que sobre todo, ponga al centro lo que verdaderamente importa: la vida.
Bibliografía: Freire, P. y Faundez, A. (2013). Por una pedagogía de la pregunta. Crítica a una educación basada en respuestas a preguntas inexistentes. Argentina: Siglo XXI.
Escrito por Mariana Monterde, estudiante de la Maestría de Innovación Educativa para la Sustentabilidad.
“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”
-
De Greenwashing a Greenbranding
DE GREENWASHING A GREENBRANDING
«No puedes detener el río, pero puedes aprender a nadar en él.»
-Proverbio chino

En el marco de la crisis climática y social en que vivimos, es cada vez más común ver ejemplos de empresas comunicando diversas acciones con un real o aparente impacto ambiental. El problema de esto es que, deliberada o accidentalmente, pueden estar incurriendo en prácticas de “Greenwashing”.
A pesar de ello, detrás de estas prácticas se asoma una intención creciente de las organizaciones por proyectarse ante el mundo como entidades social y ambientalmente positivas o hasta “regenerativas”. A continuación, una propuesta para canalizar esa tendencia hacia una dirección más positiva: La del posicionamiento verde de marca o “Greenbranding”.
Antes que nada ¿Qué es el Greenwashing?
El Greenwashing es un concepto cuya definición no es unívoca. Sin embargo, todas ellas coinciden en categorizar bajo este concepto a aquellas prácticas que:
1) Se relacionan con el medio ambiente;
2) Son realizadas por una compañía;
3) Se encaminan a promocionar un producto o servicio hacia clientes;
4) Carecen de un fundamento sustancial;
5) Son engañosas;
y 6) Persiguen una ventaja competitiva dentro de un mercado. (Spaniol, 2024)
Podemos definir al Greenwashing como “un conjunto de prácticas engañosas realizadas por empresas que, al promocionar productos o servicios relacionados con el medio ambiente, buscan obtener una ventaja competitiva en el mercado haciéndose valer de una idea de sostenibilidad e impacto social y ambiental, sin contar con un fundamento sólido para ello”.

¿Cómo canalizar esta tendencia hacia un fin positivo?
Si bien las prácticas que pueden ser categorizadas como Greenwashing se alejan por mucho de las acciones que idealmente deberían de estar realizando las organizaciones para conseguir un impacto positivo en el medio ambiente (y consecuentemente un incremento reputacional por ello); lo cierto es que revelan la creciente tendencia de las empresas a buscar el mejoramiento de su imagen y posicionamiento en el mercado por medio de prácticas con un impacto social y ambiental positivos.
Ahora bien, tomando en cuenta el poder que las empresas pueden tener a nivel mundial, pudiendo muchas de ellas superar la economía e influencia que incluso países enteros (Babic, 2018), además de que su velocidad de acción puede ser considerablemente mayor al de otras organizaciones (escapando, por ejemplo, a los candados y compromisos que tienen las organizaciones o gubernamentales, o las complejidades burocráticas de la administración pública), ¿No será que este tipo de prácticas puedan ser los primeros atisbos de una tendencia con potencial de generar un impacto positivo a gran escala?
La fuerza de la inercia
En lugar de actuar como policías de las acciones sociales y ambientales de las empresas, podríamos aprender de algunas artes marciales como el aikido, jiu jitsu y judo, redirigiendo la energía en lugar de oponernos directamente. Deberíamos centrarnos en crear proyectos y propuestas que ayuden a las empresas a generar impactos reales y rastreables.
La sostenibilidad empresarial es un camino continuo, ajustándose a ritmos naturales y buscando armonía entre humanos y naturaleza.
No podemos esperar cambios inmediatos y sin errores; el proceso requiere tiempo y calibración. Al convertirnos en guías en lugar de jueces, podríamos encontrar la fuerza necesaria para fomentar la adaptación climática y social frente a los desafíos actuales.
Greenbranding: Una energía bien canalizada
En algunos artículos y foros ya empieza a germinar una nueva visión en la que el foco de las prácticas corporativas con impacto socioambiental no se pone en las deficiencias de su ejecución, sino en las virtudes y beneficios de su adopción.
Un ejemplo de esto es el artículo “Green Marketing: A case study of the outdoor apparel brand Patagonia”, en el que los autores utilizan un caso de estudio real para evidenciar como la adopción y correcta comunicación de una filosofía y prácticas de sostenibilidad de una empresa, funcionan a la vez para alcanzar un posicionamiento en el mercado. (Guerreiro, 2023)
En ese mismo contexto, empieza a surgir el concepto de “Greenbranding” (cuya traducción al español podría ser “marca verde” o “posicionamiento verde”) para referirse a la adopción de valores y prácticas sostenibles en cada aspecto de la identidad y las operaciones de una marca (Insch, 2011). Esta concepción va más allá del mero simbolismo o del Greenwashing y requiere un compromiso genuino con la responsabilidad ambiental y social.

¿Cómo se ve un autentico Greenbranding?
Las marcas verdes deberán de priorizan la sostenibilidad en su cadena de suministro, procesos de producción, empaques y esfuerzos de marketing, con el objetivo de minimizar su huella ecológica e inspirar un cambio positivo. Pero más allá de eso, una auténtica marca verde deberá de actuar en todo momento y en todos sus niveles de integración de una forma más armónica y respetuosa con el medio ambiente, sintonizándose con la frecuencia de la naturaleza: con sus ciclos, sus tiempos, su danza, su sabiduría.
Deberán ser dirigidas por líderes que hayan interiorizado en su vida una nueva forma de entender el “desarrollo”, aprendiendo de la naturaleza sus formas de aprovechar los recursos en ciclos cerrados, sin desperdicios; que hayan aprendido de los contrastes, de los muertes y renacimientos, de los valles y crestas; que se sientan igual de cómodos tanto en la actividad como en el reposo y la contemplación; que entiendan que la tierra y sus recursos no nos pertenecen, sino que nosotros le pertenecemos a ella.
Galeano Presente
Aunque quizá sea muy ambicioso pedir esto último, es importante señalar el norte para saber en qué dirección caminar. Como diría Eduardo Galeano: “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar».
Y entonces así, habiendo caminado de forma auténtica hacia una nueva forma de desarrollo empresarial, los esfuerzos de marketing y comunicación verdes de una empresa no se antojarán aislados o tendenciosos, sino que serán simple consecuencia de una congruencia interna de la marca, en la que ésta brille por la intensidad de su luz interna y por la belleza de su armonía en todos sus niveles.
Un posicionamiento verde de marca natural, orgánico, suave…
Algunas directrices para lograr un cambio de dirección
Ahora bien ¿Qué hacer para no cometer los mismos errores? Aquí algunas prácticas que pueden redirigir la energía del Greenwashing hacia un Greenbranding auténtico:
- Capacitación y adopción auténtica de los valores de sostenibilidad por parte de quienes integran una empresa (esto incluye vivir en un balance diario, interiorizar los ciclos de la naturaleza en la vida personal y en la empresa, abandonar la idea de un crecimiento sostenido, entre muchos otros);
- Adopción de prácticas de sostenibilidad, reducción de residuos, comercio justo, reducción de la huella de carbono, entre otros, dentro de la cadena de suministro de la empresa;
- Exigir la adopción de prácticas de sostenibilidad a sus socios, aliados y proveedores;
- Elaboración de reportes de sostenibilidad de la empresa;
- Elaboración y constante revisión de indicadores de sostenibilidad (por lo menos sociales, ambientales y de gobernanza) de la empresa;
- Una comunicación de las acciones ambientales o sociales de la empresa que sea proporcional al impacto positivo que está logrando y cuidando mantener una correspondencia clara en relación con el impacto negativo que sus acciones ocasionan bajo una perspectiva global.
- Educar al consumidor sobre los estándares socioambientales mínimos que deberían de cumplir las empresas de su sector, así como para modular sus hábitos de consumo;
- Involucramiento de forma integral en los procesos sociales y ambientales dentro de su margen de acción, entendiendo que acciones aisladas (como reforestaciones, donaciones o día únicos de acción social) difícilmente van a alcanzar un impacto positivo real ni duradero; y
- Exigiendo reportes de seguimiento del impacto que sus acciones están logrando.
Este listado no es definitivo en ningún sentido. El Greenbrading deberá ir desarrollándose y sentando sus propias prácticas conforme vaya evolucionando. Además, como todo lo que existe, estará sujeto a ajustes y cambios atendiendo a las necesidades de la naturaleza y de la humanidad.
Cambio de paradigma
El camino hacia la sostenibilidad empresarial es desafiante, pero ofrece una oportunidad transformadora para las empresas y la sociedad. Redirigir el Greenwashing hacia un Greenbranding auténtico permite a las empresas ser actores clave en la lucha contra los desafíos climáticos y sociales. Este cambio requiere una mentalidad profunda en las organizaciones, alineando su identidad y valores con acciones tangibles.
El Greenbranding no debe ser solo autopromoción, sino un reflejo de coherencia interna y auténtico compromiso. Cada pequeño paso hacia la sostenibilidad es una valiosa contribución hacia un futuro equilibrado y respetuoso con el entorno. En lugar de condenar los intentos fallidos de impacto positivo, debemos guiar a las empresas para canalizar su energía hacia cambios significativos y sostenibles.

La bóveda de la abundancia
Entendido el balance y la generosidad de nuestra Tierra que nos comparte a manos llenas de sus recursos, su vida y sus frutos, encontraremos la llave de la bóveda de la abundancia. En ella, cuanto mejor cuidamos nuestro entorno, mayor es lo que recibimos en un ciclo virtuoso y regenerativo que beneficia a todos los seres y que, además, es aplicable ―por no decir indispensable― en una lógica económica empresarial.
De esa forma, llegará un día en que la discusión no sea sobre qué empresa hace las cosas peor, sino sobre cuál de ellas está creando el mayor impacto social y ambiental positivo. Un día en que nos preguntemos, simplemente, cuál de ellas es la más verde.
Citas y referencias:
- Conceptualization and anatomy of green destination brands (Insch A.), (2011). International Journal of Culture, Tourism and Hospitality.
- Defining Greenwashing: A Concept Analysis (Spaniol M.) (2024). Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
- Green Marketing: A case study of the outdoor apparel brand Patagonia (Guerreiro M.) (2023). Responsibility and Sustainability.
- Who is More Powerful – States or Corporations? (Babic M.) (2018). Global Policy https://www.globalpolicyjournal.com/blog/13/07/2018/who-more-powerful-states-or-corporations
Escrito por Santiago Gatica Fernández (estudiante de la Maestría en Administración de Empresas Socioambientales, generación 2024).
Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.
-
El papel del facilitador en la educación.

Foto tomada por Lilian Galante
“Todos somos gente normal, pero todos pueden a su modo, encender una pequeña luz en la oscuridad.”
(Bender, 2007)
Los facilitadores tienen una gran responsabilidad en los procesos educativos, ya que acompañan, generan espacios seguros donde se propicia la curiosidad y el auto conocimiento.
En el texto de Joan-Carles Mélich (2010), “La pedagogía del Testimonio”, destaca las diferencias entre el profesor y el maestro. Aborda el concepto del silencio donde resalta que mientras el profesor ofrece un discurso informativo, el maestro no habla; su lenguaje es simbólico. A diferencia del mutismo, el silencio representa una forma intensa de comunicación. En la escuela tradicional los docentes, están acostumbrados a hablar mucho y a escuchar poco, creyendo que solo así se puede transmitir el aprendizaje. Esto lleva al siguiente punto que propone la lectura: la relación entre maestro y discípulo. Según el autor, esta debe ser una transmisión testimonial, es decir, que no se base en explicaciones ni demostraciones. Lo que se transmite no puede ser explicado; el maestro enseña lo que no se puede enseñar (Mélich, 2010).
«Cada persona es dueña de su propio proceso de aprendizaje»
En esta transmisión testimonial entre maestro y discípulo, según el autor, no puede saber cuánto tiempo se necesita para aprender, ya que cada persona es dueña de su propio proceso de aprendizaje. Al leer esta idea, me imaginé una comunidad sentada en círculo alrededor de una fogata. Así es como concibo la transmisión testimonial: desde nuestros antepasados en comunidades o pueblos indígenas. En mi representación, todos están al mismo nivel, y no se distingue quién es el maestro. Sin embargo, en este proceso de enseñanza se encuentra el poder del silencio y la comunicación en comunidad
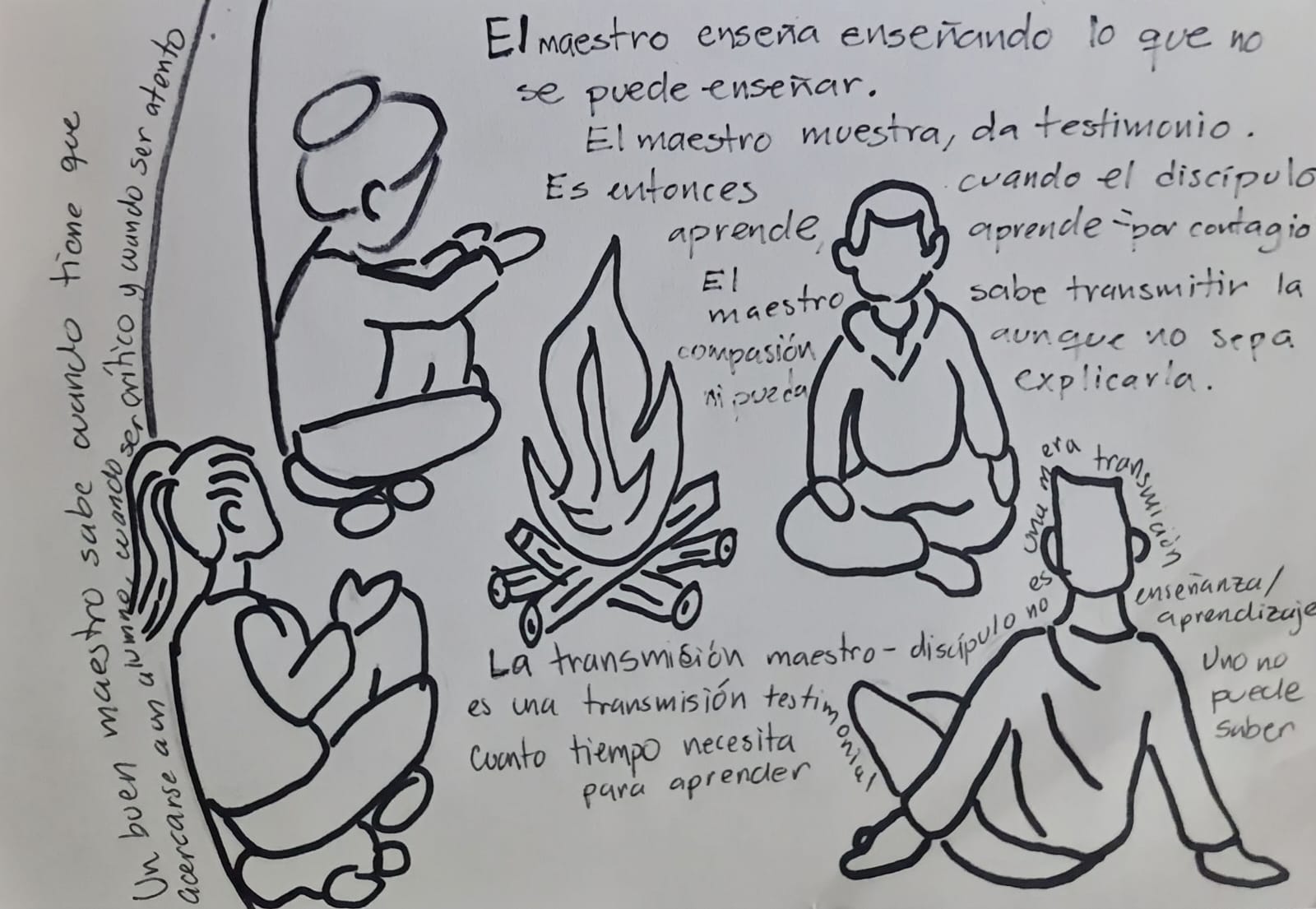
Diseño de Karla Figueroa. Representación de la transmisión testimonial del maestro.
En el segundo texto analizado de Rancière (2007), «El maestro ignorante», destaco la idea que maneja de sobre la explicación innecesaria. El explicador necesita de un ser incapaz para demostrarle que no puede comprender por sí mismo. Partiendo de la noción de que se puede enseñar lo que se ignora, considero de suma importancia emancipar a los alumnos para que utilicen su propia inteligencia, y así otorgarles el potencial y la credibilidad necesarios para aprender. Esto significa, brindarles la oportunidad de generar su propio aprendizaje, enfocados en sus propias necesidades y tiempos.
«Contextualizar el aprendizaje y generar un genuino interés en los estudiantes, que encienda la chispa de la curiosidad y conecte con sus propias vidas.»
El concepto de enseñanza universal me lleva a reflexionar sobre la importancia de contextualizar el aprendizaje y de generar un genuino interés en los estudiantes, que encienda la chispa de la curiosidad y conecte con sus propias vidas. Solo así se logrará un verdadero aprendizaje. En esta segunda reflexión, me visualizo creando espacios de ruptura epistemológica desde dentro del aula, rompiendo con las verticalidades que colocan al alumno en una posición vulnerable. Creo que el círculo, como el de la fogata, puede fomentar una mayor atención, diálogo y escucha entre todos.
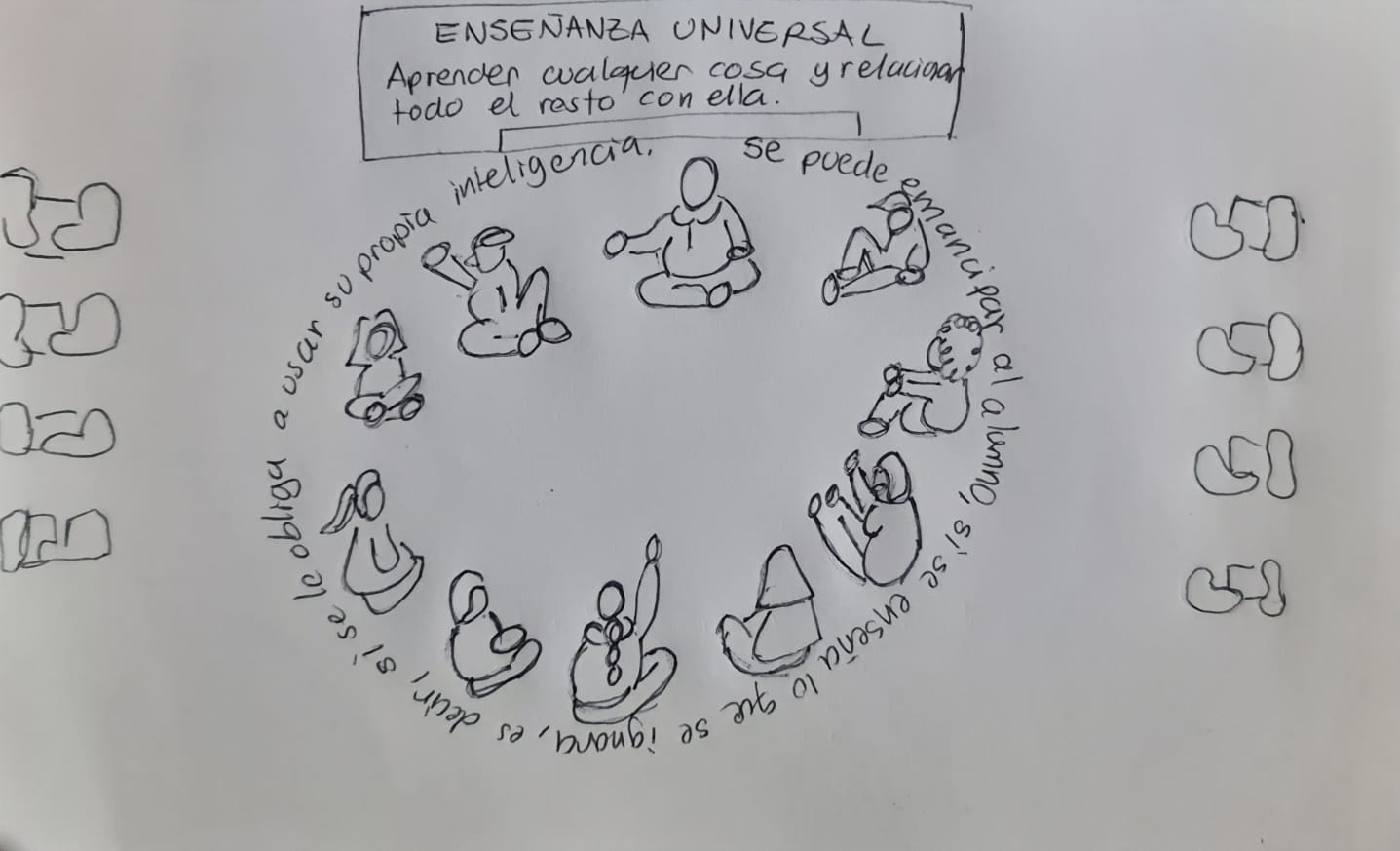
Diseño de Karla Figueroa. Representación de la modificación de los espacios en el aula.
En mis conclusiones, siento una gran responsabilidad al acompañar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ya que desde el inicio se establecen vínculos, que deseo, sean de respeto, cercanía y comprensión, para entender la situación por la que están pasando y así realizar adecuaciones para cada estilo de aprendizaje.
Considero que es de suma importancia tener en cuenta el contexto en el que se encuentran los estudiantes para poder acompañar sus procesos de aprendizaje desde una perspectiva de mayor empatía y respeto por los tiempos de cada persona.
La facilitación del aprendizaje debe ser acompañada desde una perspectiva más amorosa y compasiva, donde se generen espacios seguros y de confianza, libres de violencia, y donde los vínculos pedagógicos sean relevantes para facilitar el aprendizaje.
Referencias
Bender, R. (2007). Escritores de la libertad [Película]. Paramount Pictures.
Mélich, J.-C. (2010). El profesor y el maestro en “La pedagogía del Testimonio”. En Ética de la compasión (pp. 276–282). Herder Editorial.
Rancière, J. (2007). El maestro ignorante (pp. 15–69). Libros El Zorzal.
Escrito por: Karla Figueroa Esquivel estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad
“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”
-
Desafíos en la educación actual para generar conexiones con la naturaleza
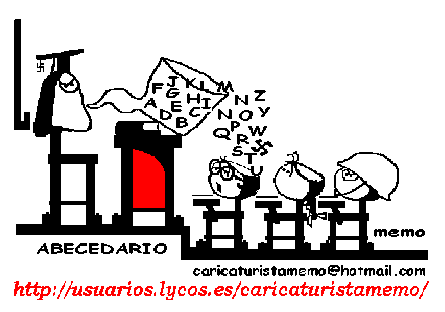
En la educación actual se enfrentan diferentes desafíos, uno de ellos es la desconexión que existe con la naturaleza, principalmente en las ciudades, aunado a que los estudiantes se encuentran como actores pasivos de su propio aprendizaje, y aunque los modelos educativos se han ido reformando, no existe un cambio realmente significativo que eduque hacia la sustentabilidad y genere un sentido de pertenencia con la naturaleza. Estos modelos siguen reforzando la generación de trabajadores con una visión antropocéntrica basada en las pedagogías de la crueldad. (Sein-Echaluce, Fidalgo-Blanco, García-Peñalvo, 2021)
El aprendizaje debe de ir más allá de sólo la transmisión de conocimientos.
Debe de mover a los estudiantes de ser pasivos a llevar un proceso activo, dónde construyan su propio conocimiento a partir de las experiencias vividas y sumando la nueva información proporcionada, sin embargo, en un modelo de educación tradicional se delimita en el simple hecho de la transmisión de conocimientos de profesores a alumnos. (Saldarriaga & Bravo, 2016)
Las escuelas no son solo el edificio físico, es un espacio vivo, que habitan las personas que transitan por él y las interacciones que se llevan acabo, los alumnos, los docentes y directivos, personal administrativo y de mantenimiento y en la comunidad escolar, los alumnos pasan en la escuela 8 horas al día o más, se convierte en un segundo hogar y es por eso que se plantea la necesidad de habitar los espacios educativos con mayor presencia de áreas verdes, que promueve una relación positiva con la naturaleza y un beneficio físico, psicológico, emocional y social, ya que como lo escribe Giraldo & Toro (2020, pp 63.)
“Habitar un lugar no es estar en un espacio físico de manera pasiva, sino en relación activa con circunstancias significativas, realizando acciones en contextos específicos”

Auditorio al aire libre de la Universidad del Medio Ambiente
Foto tomada por Lilian Galante
En cuanto a la creación de experiencias en la naturaleza o socio ambientales en la escuela, tomando en cuenta que la experiencia es todo eso que nos pasa, (Larrosa, 2009) y donde se van construyendo momentos y aprendizajes, en la sociedad actual. Cada vez se generan menos experiencias, no solo porque ya no tenemos tiempo para el otro, si no que vivimos sobre estimulados (de luces, de sonidos, de premios, etc) y esto no nos permite distinguir lo que estamos viviendo, cada vez somos más pobres de experiencias porque cada vez estamos más metidos en pantallas y en el mundo digital, vivimos en un simulación de la experiencia, a través de la pantalla sin vida. (Berlanga, 2024)
Por otra parte, en las escuelas no se promueven las conexiones con la naturaleza, ya que los entornos educativos tienen muy pocas áreas verdes. Esto limita el contacto y las relaciones con la naturaleza que los alumnos puedan generar. Recientemente, en la CDMX se han vivido contingencias ambientales, donde el aire es irrespirable por la acumulación de los gases de efecto invernadero y con las últimas olas de calor, se han registrado temperaturas de 30°C a 32°C siendo los patios y salones demasiado calurosos para realizar las actividades (académicas y/o deportivas) y los alumnos no tienen sombra fresca donde refugiarse, es aquí donde se hace más evidente la falta de áreas verdes, como reguladores de la temperatura, generadores de húmedad, sin dejar de lado, los beneficios psicológicos y personales que trae a las personas y la oportunidad de generar vínculos de cuidado hacia la naturaleza, observación, cuidado y promoción de la biodiversidad en un entorno urbano.
Está crisis ambiental, cada año más severa, nos tiene que mover a reflexionar y re plantearnos otras realidades posibles, donde se pueda volver a construir vínculos con la naturaleza, donde la racionalidad dominante ya no sea la de la economía, el consumo y la producción. (Enrique Leff, 2006)
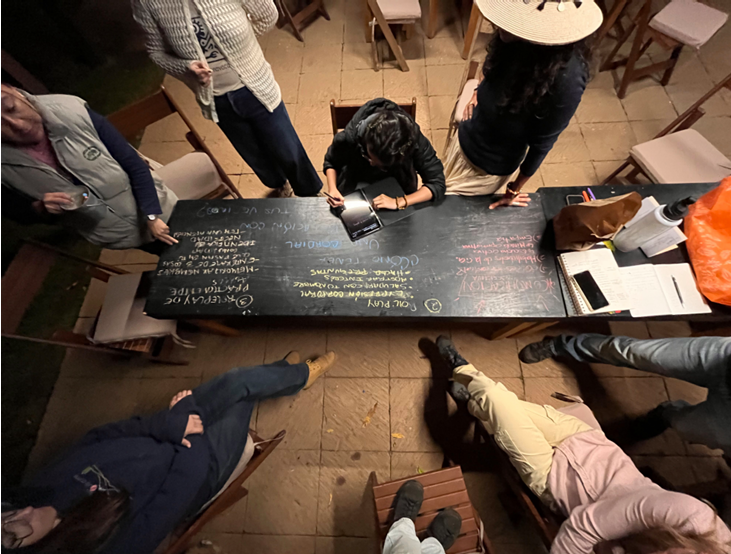
Estudiantes de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad
Foto tomada por Daniela Hurtado
En los espacios educativos de la ciudad de México el crecimiento de la población, y la urbanización tiende a desaparecer las áreas verdes, reduciéndolas a plantas en macetas, lo que disminuye significativamente la percepción a la vista. (Gareca & Villarpando, 2017). Existe una importante relación entre la naturaleza y el bienestar, ya que los niños que están en contacto constante con la naturaleza presentan un mejor desarrollo a nivel intelectual, emocional, social, espiritual y físico, y garantiza una gran mejora en la calidad de vida de los niños y adolescentes (Kellert & Calabrase, 2015).
¿Cómo podemos intervenir en espacios educativos?
- Círculos de diálogos con directivos:
Realizar círculos de diálogos con los directivos de las escuelas para que se generen propuestas a partir de el sentir de los alumnos y docentes sobre los beneficios del aumento de las áreas verdes para generar reconexiones con la naturaleza y promoviendo acciones en favor de la realización de más áreas verdes.
2. Círculos de diálogos con alumnos y docentes:
Realizar círculos de diálogos con alumnos y docentes que proporcionen información sobre la percepción de las áreas verdes y se den a conocer los beneficios que pueden traer de manera personal y académicamente. Con los docentes se propone dialogar sobre diferentes propuestas para ecologizar la currícula y que se escuchen sus necesidades y donde se proporcionen capacitaciones para que puedan vincular las asignaturas hacia una educación para la sostenibilidad, respetando las cosmovisiones y bioculturalidades.
3. Jardines verticales y huerto escolar
Debido al espacio limitado en el que se pueden encontrar algunas escuelas en la ciudad, se propone la creación de jardines verticales en las laterales de las paredes con asesoría de expertos que indiquen el tipo de planta, el mantenimiento y el presupuesto para que sea un proyecto que perdure con el tiempo. La propuesta de huerto escolar busca regenerar las reconexiones con la naturaleza de los alumnos, al conocer, vivir y experimentar el proceso de crecimiento de las plantas y los cuidados que deben de tener, fomentando pedagogías de cuidado y del buen vivir.
4. Creación de hoteles de insectos
Se sugiere la creación de hoteles de insectos, buscando el lugar adecuado para ello, ya que favorecen la interacción con seres vivos, fomenta la biodiversidad, fortalece la responsabilidad del cuidado por el otro, el trabajo en comunidad y mejora del entorno.
Escrito por Karla Figueroa Esquivel, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad
“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”
Referencias
- Berlanga, B.. (2024). Inclinaciones contra la rectitud en la pedagogía. Una lectura pedagógica de la idea de “inclinaciones” de Adriana Cavarero. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural UCIRED, Universidad Campesina Indígena en Red.
- Boff, L.. (1995). ECOLOGÍA, Grito de la Tierra, Grito de los Pobres. Ediciones Lohlé-Lumen
- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (2018). Ciudades Verdes y Sustentables. Gobierno de México. https://www.gob.mx/conanp/articulos/ciudades-verdes-y-sustentables
- Gareca, M. & Villarpando, H.. (2017, junio). Impacto de las áreas verdes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Revista Ciencia, Tecnología e Innovación, Vol. 14.
- Giraldo, O. F. & Toro I.. (2020). Afectividad ambiental: sensibilidad, empatía, estéticas del habitar. ECOSUR, Universidad Veracruzana
- Larrosa, J. & Skliar, C.. (2009). Experiencia y alteridad en educación.. Homo Sapiens/FLACSO, Colección «Pensar la educación»
- Leff, E.. (2004). Racionalidad ambiental y diálogo de saberes: significancia y sentido en la construcción de un futuro sustentable. Revista Académica Universidad Bolivariana, Vol. 2, pp. No. 7
- Sein-Echaluce, M. L., Fidalgo-Blanco, Á., & García-Peñalvo, F. J., (2021). Características del alumnado pasivo: una visión multidisciplinar, Characteristics of passive students: a multidisciplinar overview. (1st ed., pp. 520–525). Madrid, España.
- Saldarriaga-Zambrano, P. J., Bravo-Cedeño, G. & Loor-Rivadeneira, M. R.. (2016, diciembre). La teoría constructivista de Jean Piaget y su significación para la pedagogía contemporánea. Revista Científica: Dominio de las Ciencias, Vol. 2, pp. 127-137
-
Calaverita literaria para la UMA

Posada, J. G. (1913). La Catrina [Grabado]. Museo Dolores Olmedo, México.
En estos fríos días de octubre, la muerte a la UMA llegó;
entró por los salones y sus ecotecnias le sorprendió.
Pasó frente al auditorio y, muy concentrados, los observó.La calaca tilica y flaca su recorrido siguió,
y en el auditorio al aire libre al sensei encontró.
Muy decidida, por él iba, pero no sabía con quién se metía,
ya que con una plática la calmó y, de no llevárselo, la convenció.Siguió su camino y, en un círculo, encontró
aquellas que estudian la educación.
Consternada, la flaca les preguntó:
“¿Qué tanto estudian? Si esto ya valió”.Molestas, voltearon, pero con amor la integraron;
entendieron su contexto y con ella platicaron.
Educación para la sostenibilidad ellas le explicaron
y la frialdad con la que venía le quitaron.Por primera vez sintió calor fraterno,
pues de dónde ella venía no respetan lo ajeno.
“¿Acaso un agente de cambio, puedo ser yo?”
Y algo dentro de ella se movió.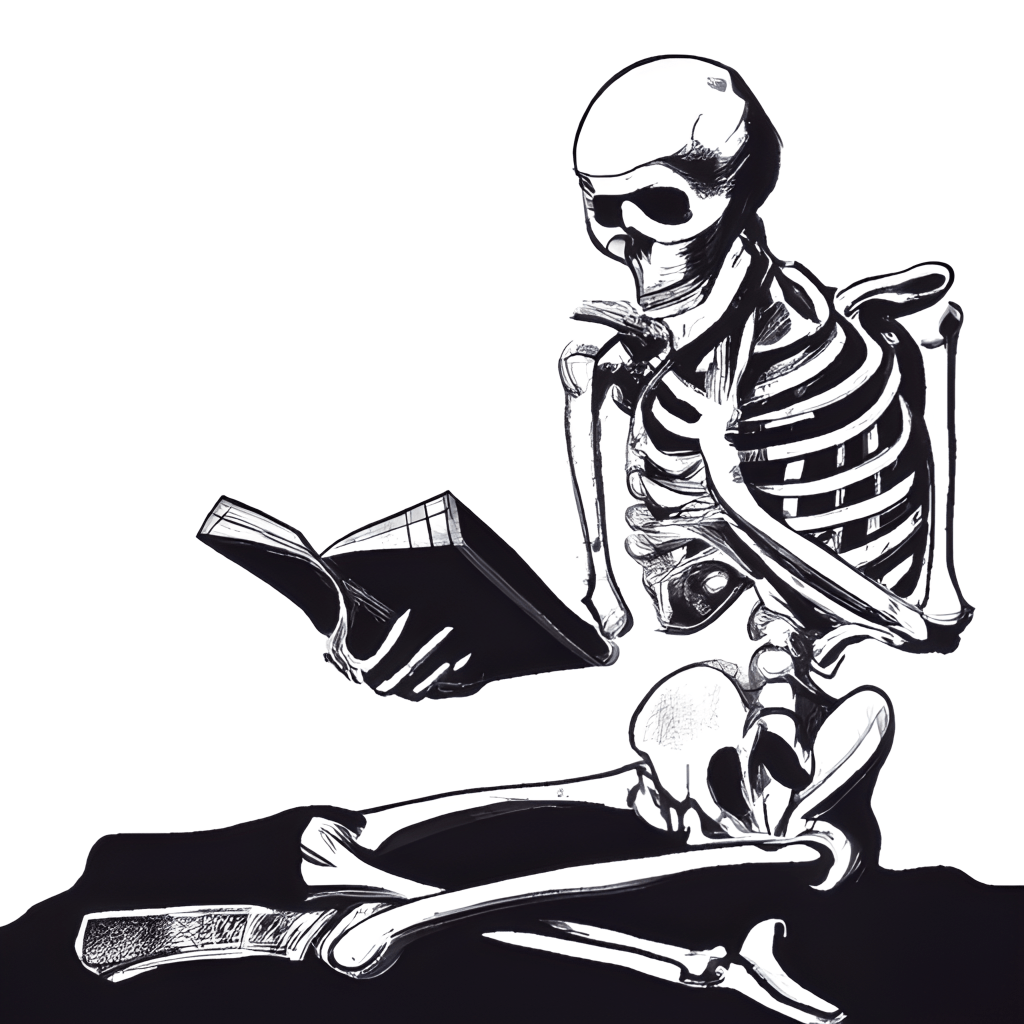
Ilustración tomada de: https://www.creativefabrica.com
Conmovida, ya se iba, aunque su objetivo no logró,
ya que a ningún Umano empaquetó.
La calaca reflexiva se llevó una gran lección:
“El cambio debe de empezar en la educación”.La educación lo es todo, ella suspiró,
el cambio sistémico que queremos ver en acción.
“¿Qué punto en el sistema puedo mover yo
que genere un verdadero cambio y de transformación?”“Me voy de la UMA”, ella reflexionó,
“encontré mi fuente de entusiasmo en la educación
y a romper paradigmas aprendí yo”.
Al final, la muerte entristeció y, llorando, ella regresó;
por más que buscó y buscó,
para realizar el codiseño, a nadie encontró.Escrita por Karla Figueroa Esquivel estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad
“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”
Comienza tu aventura en las maestrías de la UMA
-
Restauración de ecosistemas urbanos: Un imperativo para la sostenibilidad
La restauración de ecosistemas urbanos se ha presentado no solo como una opción, sino como una necesidad urgente para contrarrestar los efectos negativos de la urbanización descontrolada, en contextos como la Ciudad de México (CDMX), una de las urbes más grandes y densamente pobladas del mundo, cuyo crecimiento acelerado en las últimas décadas, ha transformado paisajes naturales en vastas extensiones de concreto y asfalto, afectando de manera significativa los ciclos ecológicos esenciales para la vida. La restauración de ecosistemas se refiere al proceso de recuperar la estructura y función originales de los ecosistemas que han sido degradados o destruidos.

Barranca de Tarangos, CDMX ¿Qué es la Restauración Ecosistémica?
La restauración de ecosistemas busca recuperar la estructura y funciones originales de los espacios naturales. Esta recuperación no solamente es taxonómica, sino que también es genética, filogenética y funcional. Este proceso implica una serie de acciones que van desde un nivel mínimo de intervención como la eliminación de perturbaciones (como la contaminación o la invasión de especies exóticas), hasta la reintroducción de especies nativas y la rehabilitación de hábitats naturales (Ceccon & Martínez-Garza, 2016).
Las estrategias a emplear, dependen de los objetivos planteados, contexto local y presupuestos asignados, pues de acuerdo con Carabias et al. (2007), la restauración ambiental no se ha convertido en una política pública prioritaria, y en ocasiones se han realizado por asociaciones civiles vinculadas a instituciones del gobierno o internacionales.
La restauración ecosistémica requiere de un enfoque interdisciplinario y colaborativo, pues no sólo incorpora temas ambientales, sino también sociales, económicos, jurídicos y políticos. Implica conocer el estado previo del ecosistema, y para que sea efectiva es fundamental la planificación adecuada que permita establecer objetivos claros y alcanzables. Los monitoreos constantes son esenciales para evaluar el progreso y la efectividad de las acciones implementadas, permitiendo ajustes y correcciones que aseguren su éxito.
Por lo tanto, una restauración ecosistémica efectiva no solo se basa en la ejecución de acciones inmediatas, sino en un compromiso a largo plazo que garantice la sostenibilidad y resiliencia del ecosistema restaurado. Indudablemente se debe comprender la dimensión social que enmarca todo esfuerzo restaurativo. Sin una comunidad comprometida y consciente de su entorno, cualquier intento de restauración corre el riesgo de fracasar.
Importancia de la restauración de ecosistemas urbanos
Las ciudades modernas, como la CDMX, enfrentan una serie de problemas ambientales derivados del crecimiento demográfico no planificado y del cambio de uso de suelo de conservación a un uso habitacional. Entre estos problemas destacan la reducción de la infiltración del agua de lluvia, la creación de islas de calor y la pérdida de biodiversidad.
La restauración de ecosistemas urbanos no solo busca revertir estos efectos, sino que también promueve la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático, mejora la calidad del aire y del agua, y ofrece espacios verdes que benefician la salud mental y física de sus habitantes.
En México, el inicio de la restauración ambiental está asociado con el Apóstol del Árbol: Miguel Ángel de Quevedo, quien durante el sexenio del Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) impulsó la reforestación en los asentamientos urbanos (seis millones de árboles en el país) y la creación de viveros urbanos. Sin embargo, la mayor parte de especies plantadas fueron exóticas como son eucaliptos y casuarinas, ambas de origen australiano (Vázquez et al., 1996; Carabias et al., 2007).
Posteriormente, hasta antes de los 90´s, los esfuerzos a nivel nacional se encaminaron principalmente a la plantación de especies frutales y la producción de plantas para la silvicultura. Fue en la década de los 90´s que se volvió a impulsar la reforestación, principalmente en las zonas urbanas y suburbanas, sin embargo, debido a la nula cuantificación del impacto de la reforestación, se desconoce el éxito de dichas acciones (Carabias et al., 2007).
La Barranca de Tarango: ¡restauración de un ecosistema urbano!

Barranca de Tarangos, CDMX La Barranca de Tarango es un caso emblemático de la restauración ecológica en la CDMX. Esta barranca, que abarca aproximadamente 267 hectáreas, es una fuente crucial de servicios ecosistémicos para la ciudad, pero ha sufrido una considerable degradación ambiental debido al uso y manejo inadecuados de los recursos naturales, así como a la presión demográfica.
La flora de la Barranca de Tarango comprende 43 especies, distribuidas en 20 familias y 33 géneros. Estos bosques presentan una mayor diversidad y menor dominancia de las especies de encinos en comparación con otros bosques del país. Entre las especies útiles para la restauración ecológica de la barranca se encuentran Quercus rugosa (encino), Baccharis conferta (azoyate), Agave salmiana (maguey pulquero), Eysenhardtia polystachya (palo dulce), Salvia mexicana (salvia), Crataegus mexicana (tejocote), Prunus serotina var. capuli (capulín), (Guerra, 2012).
Estos datos subrayan el valor de la biodiversidad local y la potencialidad de estas especies en los esfuerzos de restauración ecológica, mismos que ya se están llevando a cabo por Ríos Tarango A.C. y en los que la que suscribe ha tenido la fortuna de participar como mano restauradora. La importancia de esta área radica no solo en su biodiversidad, sino en su capacidad para ofrecer servicios esenciales, como la regulación del ciclo hidrológico y la mitigación del cambio climático, a una ciudad que enfrenta crecientes desafíos ambientales.
Conclusión
La restauración de ecosistemas urbanos, como lo es la Ciudad de México es un desafío monumental, pero imprescindible. Debe continuar avanzando hacia un enfoque holístico que integre la planificación urbana, la conservación de la biodiversidad y la participación ciudadana. La CDMX, como muchas otras megaciudades, tiene la oportunidad de liderar un cambio hacia una urbanización más sostenible y consciente.
Escrito por Monica Buendia Padilla, estudiante del Diplomado en Restauración Ecosistémica en Zonas Urbanas, generación 2024.
Editado por Edith Pérez Jiménez, directora del área de Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos.
Referencias
- Carabias, J., Arriaga, V., & Cervantes Gutiérrez, V. (2007). Las políticas públicas de la restauración ambiental en México: limitantes, avances, rezagos y retos. Boletín de la Sociedad Botánica de México, (Sup), 85-100.
- Ceccon, E., & Martínez-Garza, C. (Coords.). (2016). Experiencias mexicanas en la restauración de los ecosistemas (1ª ed.). Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias; Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
- Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA)
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consultado: 1 de septiembre de 2024: https://www.inegi.org.mx/
- Guerra Martínez, F. de J. (2012). Caracterización ecológica de la Barranca de Tarango, México, D. F.: Propuesta para su restauración ecológica. Tesis de Maestría. Posgrado en Ciencias Biológicas, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Vázquez Yanes, C., & Batis, A. I. (1996). La restauración de la vegetación, árboles exóticos vs. árboles nativos. Ciencias, (43), 16-23. [En línea]. Consultado: 31 de agosto de 2024: https://www.revistacienciasunam.com/pt/185-revistas/revista-ciencias-43/1746-la-restauraci%C3%B3n-de-la-vegetaci%C3%B3n,-%C3%A1rboles-ex%C3%B3ticos-vs-%C3%A1rboles-nativos.html
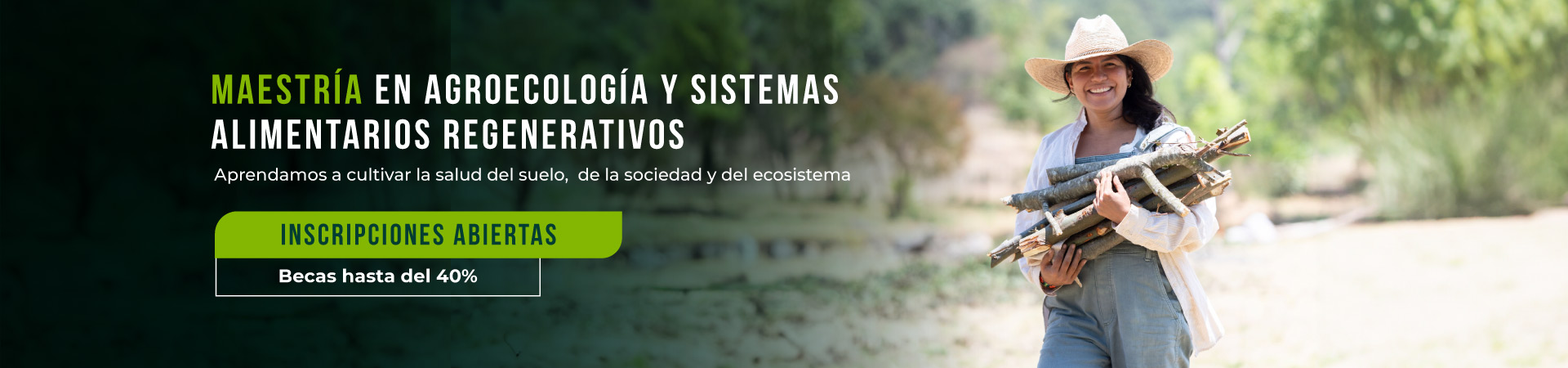
Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.
-

Narrativa del lugar. (Parte 2) Geología, Hidrología y Biología de Valle de Bravo.
En el artículo pasado Narrativa del lugar, la importancia de entender el territorio, platicamos sobre la metodología de las 9 capas de Regenesis Group como una herramienta poderosa que brinda la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible de la UMA para comprender el Lugar y como este entendimiento nos lleva a explorar diferentes formas de relacionarnos con el espacio que habitamos.
Este segundo artículo tiene como objetivo explorar y compartir el entendimiento de la interrelación entre las primeras tres capas de la metodología, tomando como caso de estudio el Valle de Bravo, Estado de México. Se analizan la geología, que abarca la formación del suelo; la hidrología, que comprende las cuencas, subcuencas y microcuencas; y la biología, que abarca la vida, flora y fauna que emergen del suelo, así como la presencia del recurso hídrico.Geología
La cuenca de Valle de Bravo-Amanalco se encuentra dentro de la provincia del eje Neovolcánico (llamado así por la serie de volcanes que cruzan la República Mexicana) donde nacen dos de los ríos más importantes: el río Lerma y el río Balsas (Martínez, 2023). La cuenca se encuentra entre dos unidades fisiográficas causantes de la formación geológica de Valle de Bravo, la unidad volcánica y la unidad sedimentaria, ambas con formaciones de la era mesozoica, que definen sus paisajes.
Gracias a estas formaciones, podemos observar montañas, terrazas de coladas de lava, mesetas de gran altitud, terrazas aluviales y cañadas formadas por movimientos de ríos y arroyos que se encargan de drenar el agua de lluvia.Hidrología
Debido a que los materiales volcánicos presentes en la región suelen ser impermeables o de baja permeabilidad, la hidrología de Valle de Bravo es superficial. Su morfología también ha favorecido a la formación de cascadas, manantiales y corrientes tanto permanentes como intermitentes de agua, lo que lo hace un territorio rico y diverso.
El sistema mayor comienza con la cuenca hidrológica RH18 Las Balsas, que anida a la cuenca Cutzamala y está a su vez anida a 7 subcuencas, de las cuales dos tienen presencia en Valle de Bravo, Tilóstoc y Temascaltepec, siendo la primera la de suma relevancia.
La cuenca Valle de Bravo está dividida en 7 subcuencas:- Arroyo El Carrizal,
- Arroyo las flores Tizates,
- Arroyo San Diego,
- Arroyo Yerbabuena,
- Río Amanalco,
- Río Molino (Cascada)
- Cerrada San Simón

Cascada Velo de Novia. Fuente: Archivo personal. El Río Molino alberga una de las cascadas icónicas del lugar, junto con la cascada El Velo de Novia. La cerrada San Simón es la única de las 7 subcuencas que no tiene como drenaje el lago. Históricamente esta subcuenca estaba comunicada a través de un flujo superficial con el río Amanalco, sin embargo, los eventos volcánicos interrumpieron su flujo natural, actualmente sigue comunicada a través del flujo subterráneo y afloramiento de los manantiales Xoltepec, San Bartolo y Mihualtepec (Osorio Hernández, 2012).
Presa Miguel Alemán
Al hablar de hidrología en Valle de Bravo es imposible dejar de lado la Presa Miguel Alemán, coloquialmente llamado El Lago de Valle de Bravo.
Cabe señalar que el territorio en el cual se encuentra el lago no era como lo conocemos hoy en día, en lo que hoy vemos un cuerpo de agua, antes se veía una zona de siembra por la que transitaban ríos. Esta obra dio lugar a dinámicas sociales que abordaremos en el siguiente artículo. En 1938 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició la construcción de un proyecto hidroeléctrico llamado Ixtapantongo, el cual, por falta de recursos, tardó seis años en construirse y fue inaugurado hasta 1944. Ixtapantongo abastecía de hidroelectricidad al entonces llamado Distrito Federal, ahora CDMX y fue la primera obra del Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán (CFE, 2022) que se conformó por cinco presas en el estado de México y dos en Michoacán, operó de 1944 a 1982 (SIL, 2009).
En 1982 se transfiere la hidroeléctrica Miguel Alemán a la Comisión de Aguas del Valle de México y da inicio la construcción del sistema Cutzamala, el actual encargado de abastecer según datos de la CONAGUA y SEMARNAT a aproximadamente al 27 % (9.0 m3/s) de la población e industria de CDMX y al 20% (5.7 m3/s) al Estado de México.Biología
Tanto la geología como la hidrología ha abierto paso a diversidad de ecosistemas como bosque de encino, bosque de oyamel, bosque de pino, bosque de pino-encino (vegetación predominante), bosque mesofílico (muy escaso en el país), bosque de galería (ecosistema con gran diversidad) y pastizal inducido (resultante de la perturbación antropogénica). La vegetación y características de dichos ecosistemas son según Conabio (s. f.).
La flora del lugar es una mezcla diversa, pinos, encinos, árboles frutales como tejocote y nísperos entre otras. En cuanto a la fauna que habita el territorio está el puma, zorros, conejos serranos, gran variedad de insectos y la presencia de la mariposa monarca, especie migratoria que visita anualmente los bosques de Michoacán y VB, también se pueden avistar águilas, patos mexicanos, gallaretas, garzas blancas, fauna acuática como tilapia y trucha.Conclusiones
Valle de Bravo es un lugar que destaca por su gran riqueza natural y es hogar de una amplia variedad de especies. Esta diversidad de recursos atrajo a los primeros asentamientos humanos. En el próximo artículo, abordaremos las tres capas siguientes de la metodología y sus interrelaciones con el entorno natural.
Referencias
Vilchis Marín, A. (s. f.). ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA GEOMORFOLOGIA DE LA REGION VALLE DE BRAVO, EDO. DE MÉXICO. Observatorio Geográfico de América Latina. http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal3/Procesosambientales/Geomorfologia/01.pdf
INEGI.(s. f.) Síntesis geográfica del Estado de México. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/702825220594/702825220594_4.pdf
Martínez, F. (2023, 31 enero). Sierra Volcánica transversal o Eje Neovolcánico: provincia fisiográfica de México. paratodomexico.com. https://paratodomexico.com/geografia-de-mexico/relieve-de-mexico/provincia-sierra-volcanica-transversal-o-eje-neovolcanico.html
Osorio Hernández, M. (2012). CAPÍTULO II CARACTERIZACIÓN REGIONAL DE LA CUENCA DE VALLE DE BRAVO. Ptolomeo UNAM. http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/479/5/A5%20CAPITULO%202.pdf
LÍNEAS DE ACCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LAS RUTAS LACUSTRES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO. (s. f.). Fonatur. http://inai.fonatur.gob.mx/Art70/FrXLIC/2017/DSAST/ESTUDIOS/VALLE%20DE%20BRAVO%20(VERSI%C3%93N%20P%C3%9ABLICA).pdf
VALLE DE BRAVO Estado de México. (s. f.). Observatorio Valle. https://observatoriovalle.org.mx/wp-content/uploads/2021/06/Informe-LANDSAT-EURE_small.pdf
Conabio. (s. f.). Caso Valle de Bravo | Biodiversidad mexicana. Biodiversidad Mexicana. https://www.biodiversidad.gob.mx/monitoreo/m_ecosistemas/ValleBravo
Valle de Bravo, MX, MX. (s. f.). NaturaLista Mexico. https://www.naturalista.mx/places/valle-de-bravo#taxon=40151
Escrito por Alejandra Silva Ramírez, estudiante de la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sostenible, generación 2023.
Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.
-

Talento Joven en Acción: Emprendimiento e Innovación Sostenible en Talent Land 2024
Este año, estudiantes de la Licenciatura en Emprendimiento y Proyectos Socioambientales de la Universidad del Medio Ambiente asistieron a Talent Land 2024 con el propósito de aprender y sumergirse en el ecosistema de la innovación tecnológica y el emprendimiento. Con una agenda repleta de conferencias, talleres y actividades interactivas, los estudiantes tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos valiosos para desarrollar proyectos de impacto socioambiental en el futuro.
La Universidad del Medio Ambiente en Talent Land 2024
Talent Land 2024 reunió a miles de estudiantes, emprendedores y profesionales de diversos sectores y provenientes de todo el país, para explorar las últimas tendencias en tecnología, emprendimiento e innovación, representando una oportunidad única para aprender de expertos de talla internacional.
Durante los días del evento, los estudiantes asistieron a charlas inspiradoras de líderes en tecnología, innovación y emprendimiento, quienes compartieron sus experiencias y visiones sobre el futuro de la economía global, así como el papel crucial que la sostenibilidad jugará en los próximos años.
Además de asistir a conferencias, los estudiantes participaron en talleres prácticos donde pudieron experimentar de primera mano las herramientas y metodologías que están impulsando la innovación en todo el mundo, donde lograron adquirir habilidades clave que podrán aplicar en sus futuros proyectos.

Foto: Archivo LEPSA
Experiencia de Aprendizaje en Emprendimiento e Innovación
La participación en Talent Land 2024 permitió a los estudiantes de la UMA obtener una perspectiva más amplia sobre el mundo del emprendimiento y la innovación. El evento incluyó una serie de actividades centradas en la metodologías y herramientas que utilizan las empresas y organizaciones para innovar.
Uno de los momentos más importantes fue el espacio dedicado al financiamiento de nuevas empresas, donde los estudiantes aprendieron de la mano de Alejandra Ríos, tiburón del programa de televisión Shark Tank, en cuya conferencia magistral los estudiantes también hicieron preguntas a la experta.
Otra área de interés fue el Emprendimiento de Impacto Social y Ambiental, un concepto que los estudiantes de la UMA exploran de manera intensiva en su licenciatura. El espacio llamado Startup Garden, donde jóvenes de todo el país presentan sus proyectos innovadores, fue una oportunidad de conocer de cerca y dialogar con proyectos reales que ya están generando impacto.

Foto: Archivo LEPSA
Reflexiones y Aplicaciones Prácticas para el Futuro
La asistencia a este magno evento no solo fue un ejercicio académico para los estudiantes de la UMA, sino que también representó una oportunidad para conectarse con una comunidad global de emprendedores e innovadores, personas con proyectos de impacto que abordan los retos actuales de la sociedad.
La interacción con profesionales y otros estudiantes les permitió observar de cerca cómo se están desarrollando iniciativas de innovación y sostenibilidad en distintas partes del mundo, así como la necesidad de nuevos conocimientos como los que ellas y ellos están adquiriendo en la Licenciatura.
Esta experiencia les dejó un sentido renovado de la gran oportunidad y responsabilidad que tienen para aplicar lo aprendido en su formación y futuras actividades profesionales. A través de experiencias como Talent Land, preparamos a nuestros estudiantes para enfrentar los desafíos socioambientales de manera creativa, ética y con un enfoque global.

Foto: Archivo LEPSA
FIRMA:
Escrito por Raúl Montiel Calderón, Coordinador de la Licenciatura en Emprendimiento y Proyectos Socioambientales.
Las opiniones incluidas en este artículo son responsabilidad de quien las escribe, y no reflejan la postura, visión o posición de la Universidad del Medio Ambiente.
-
Sentipensares en el diseño de proyectos educativos alternativos/disruptivos
Escrito por Lina Marcela Enriquez Barbosa, estudiante de la Maestría en Innovación Educativa para la Sostenibilidad
“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»
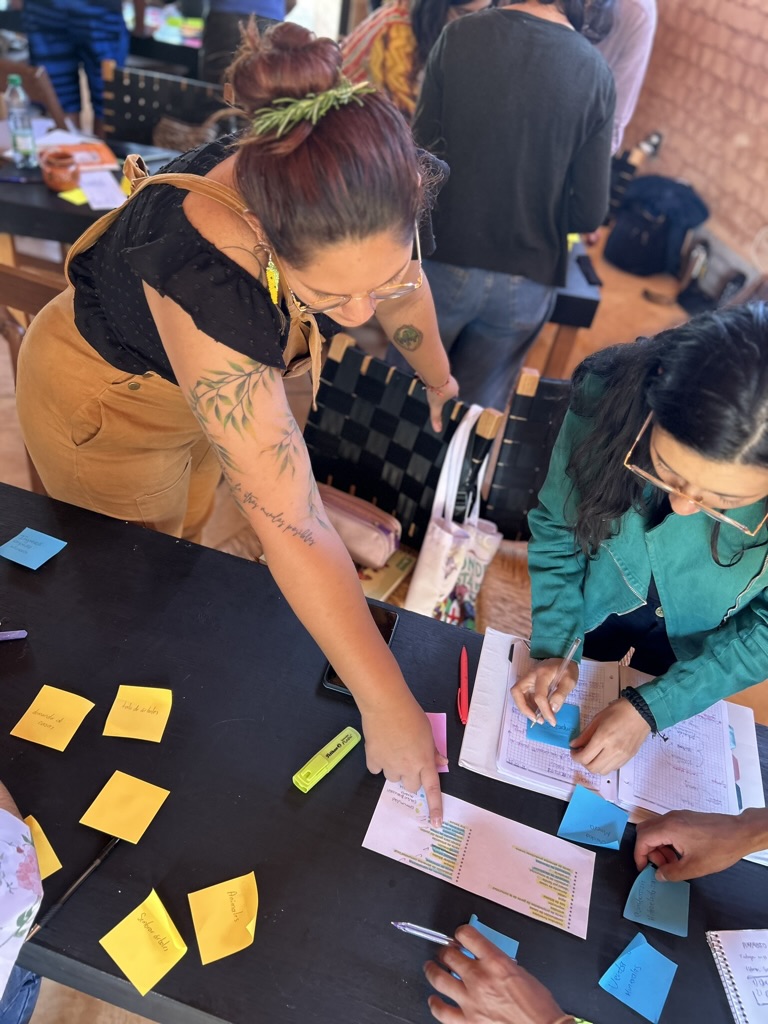
Foto tomada por: Lilian Galante
Este texto brindara a lo largo de su escritura los principales hallazgos encontrados en las lecturas de Philippe Meirieu llamado: Frankenstein Educador (2003), y el texto planteado por Margarita Pansza, Esther Perez y Porfirio Moran titulado como: Fundamentación de la Didáctica (1996). Esto con el objetivo de analizar los desafíos para diseñar proyectos educativos motivadores de cada individuo, para que esté se apropie de su propio proceso tanto educativo, como del pleno desarrollo de su proyecto de vida.
Es por ello, que es importante para formar proyectos o procesos educativos tener plena comprensión de modelos teóricos educativos. Los cuales para Margarita Pansza (1996) se clasifican a continuación:
Modelo educativo Principales características
Escuela Tradicional
(siglo XVII)
· Nace en la ruptura del orden feudal, es decir en el surgimiento de la burguesía · El maestro es el dueño del conocimiento
· Esta mediada por la intelectualidad y la moral
· Verticalismo, autoritarismo, verbalismo, domesticación, disciplina, infantilización, diferenciación de clases socioeconómicas.
Escuela Nueva
(siglo XX)
· Respuesta a la escuela tradicional · Transformaciones realizadas por médicos y psicólogos desde en enfoque conductista
· El educador crea condiciones de trabajo para desarrollar actitudes
· Atiende el desarrollo de la personalidad y la exaltación a la naturaleza
· No identifica los intereses de los alumnos
· Se centra en formar personas a través del esfuerzo
Escuela Tecnocrática (años 50)
· Tecnología educativa – proceso de modernización · Se centra en el formalismo y cientificismo
· Se universaliza la educación
· Docente como controlador de estímulos, respuestas y reforzamientos
· Se fundamenta en el pensamiento pragmático
· Fomenta la eficiencia y neutralidad (positivista)
Escuela Critica (mediados del siglo XX)
· Cuestiona de forma radical la escuela: nueva, tradicional y tecnocratita · Critica radicalmente: métodos, relacionales, revela lo que permanece oculto
· Incorpora el análisis de las relaciones sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje
· Cuestiona al docente sobre su autoridad
· Se reconoce la escuela como una institución
· Formación de la didáctica en los docentes
· Se enfoca en la reflexión – acción
Fuente: Elaboración propia
Visualizando la tabla anterior, más allá de identificar los modelos teóricos educativos, es imperativo reflexionar y cuestionarnos sobre el papel político de la educación y preguntarnos ¿Qué queremos reproducir con el proyecto o proceso educativo? Sin embargo desde el caminandar de mi vida, creo en una educación emancipadora, la cual enseñe a pensar y no a obedecer.
Ahora bien, en el texto de Philippe Meirieu (2003), específicamente en su segundo apartado, podemos resonar con las otras formas de hacer docencia, estas guiadas desde las siguientes reflexiones:
Distinción entre fabricación de un objeto y la formación de una persona

La educación como fabricación, se centra en fabricar a un ninx a través de técnicas educativa que llevan un enfoque autoritario y deshumanizantes, controlando completamente el desarrollo del ninx, tal como lo plantea el autor: una «fabricación» es una acumulación de conocimientos o por hábiles manipulaciones psicológicas, sino la construcción de un ser por sí mismo a través de la verticalidad radical de los interrogantes que plantea la cultura en su forma más elevada (Meirieu, 2003, pg.3).
Es por ello que la educación debe centrarse en la relación entre el/la/le ninx y el mundo, permitiéndole integrar y cuestionar el conocimiento cultural; no se trata simplemente de transmitir conocimiento, sino de fomentar una conexión significativa con los interrogantes de la cultura. Así mismo el/la/le niñx debe de visualizarse como un don y no como un producto, reconociendo que este ser llega con un potencial para superar la historia y aportar nuevas perspectivas y no como un producto que los adultos deben de moldear.
Sin embargo, es natural que el/la/le niñxs se resistan a ser “fabricados” y que lxs educadores enfrenten dificultades por querer moldear el proceso de enseñanza-aprendizaje; pero esto es una señal que el/la/le niñx está ejerciendo su autonomía, posibilitando la formación de su persona.
Transmisión de conocimiento vs construcción de procesos formativos

Foto tomada por: Lilian Galante
La enseñanza no debe considerarse como un proceso mecánico de transferencia de conocimiento. La verdadera educación involucra reconstrucción y reinterpretación del conocimiento por parte de el/la/le estudiante, adaptándolos a sus propios proyectos, procesos y necesidades.
Es por ello que la verdadera “revolución” copernicana” en la pedagogía requiere un cambio de paradigma en la educación, aunque la idea de central la educación en el/la/le niñx ha sido planteada desde hace tiempo, la practica educativa a menudo sigue siendo autoritaria y dirigida para adultos -he aquí la importancia de una educación con enfoque diferencial-. La educación debería evitar el puericentrismo[1] ingenuo como la fabricación el/la/le niñx, enfocándose en la relación que tienen el/la/le niñxs y el mundo cultural que le rodea.
La educación debe permitir que el/la/le niñx se convierta en un sujeto activo que integra, pregunta, cuestiona el conocimiento, no en un simple receptor pasivo; se debe de reconocer a sujeto como un ser con potencial para superar y renovar la cultura existente
Transformaciones pedagógicas necesarias
De una «pedagogía de las causas» a una «pedagogía de las condiciones» (Meirieu, 2003, pg.8)
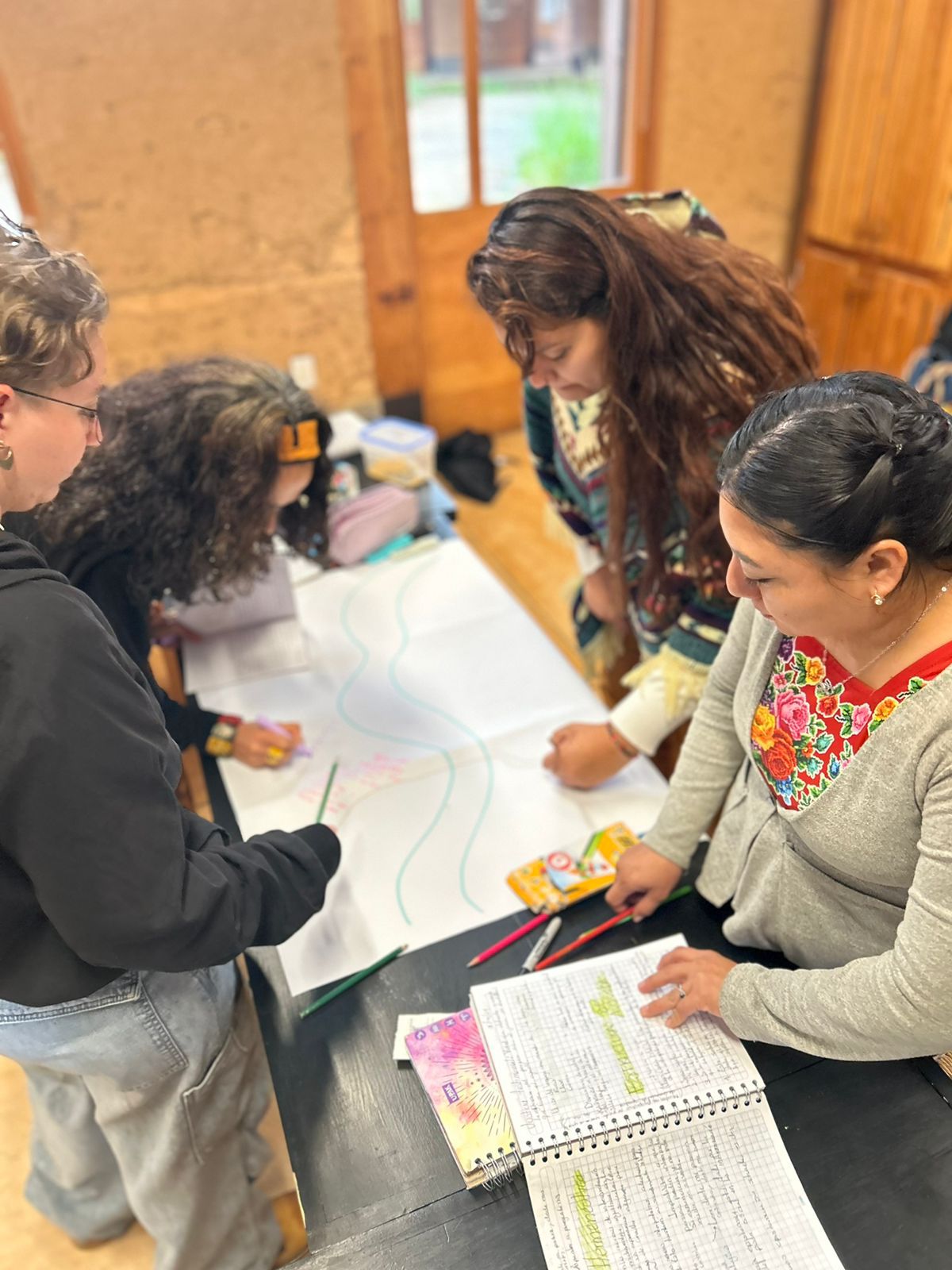
Foto tomada por: Lilian Galante
Una pedagogía de las condiciones basada en el principio de “hacerlo todo, sin hacer nada” de Rousseau, busca estimular el aprendizaje mediante la creación de un entorno cuidadosamente organizado, sin intervenir directamente en su voluntad (Meirieu, 2003). Algunos puntos claves y reflexiones que emergen son:
- Pedagogía de las Condiciones:
- Organización del Entorno: Rousseau propone que la función del educador es configurar un ambiente que estimule el/la/le niñx sensorial e intelectualmente, permitiendo que el aprendizaje ocurra de manera natural dentro de este entorno.
- No Intervención Directa: A diferencia de métodos educativos más directivos, esta pedagogía evita imponer directamente el contenido. En lugar de eso, se centra en crear las condiciones que permitan el/la/le niñx aprender por sí mismo.
- Educación como Facilitación:
- El Rol del Educadxr: Aunque el educador no actúa directamente sobre la voluntad del el/la/le niñx, su rol es crucial en la preparación y organización del entorno. Esto incluye proporcionar recursos, estructurar actividades y facilitar situaciones de aprendizaje.
- Medicación de la Experiencia: el el/la/le educadxr debe intervenir solo cuando sea necesario para guiar o ajustar la situación de aprendizaje sin forzar el proceso.
- Contraste con Otros Enfoques
- Rechazo del niñx como «Cera Blanda»: Rousseau se opone a la visión del niño como una simple placa fotográfica sobre la que se imprime el conocimiento. En cambio, enfatiza la importancia de la autonomía del niñx dentro de un marco cuidadosamente diseñado.
- Educación vs. Aprendizaje Autodirigido: La diferencia entre unx niñx y un adulto radica en la capacidad de elección. Los niños necesitan ser guiados en su aprendizaje hasta que puedan autodirigirse.
- Aplicación en el Aula:
- Situaciones-Problema: en el contexto escolar, la pedagogía de las condiciones se traduce en el uso de situaciones-problema, estas actividades están diseñadas para estimular el pensamiento crítico y la resolución de problemas en lugar de la repetición de información.
- Ejemplo Práctico: El relato de la actividad en la que los alumnos crean un zoológico ilustra cómo un enfoque estructurado puede fomentar la curiosidad, la investigación y el aprendizaje profundo.
- Literatura y Reflexión Crítica:
- Aprendizaje a Través del Debate: se utiliza un enfoque activo y participativo para explorar temas complejos y fomentar la reflexión crítica, demostrando que el método puede aplicarse a contenidos culturales y literarios.
- El Rol del Texto: La lectura y análisis del texto se realiza en un contexto que permite una comprensión profunda y crítica, mostrando cómo el texto puede ser una herramienta para explorar temas universales y personales.
- Regalo Educativo:
- Educación como Regalo: La metáfora del regalo refleja la idea de que el aprendizaje debe ser ofrecido como una oportunidad sin coacción, permitiendo que el/la/le niñx descubra y valore el conocimiento por sí mismo.
La pedagogía eficaz no es aquella que dirige el aprendizaje de manera estricta, sino es la que crea las condiciones para que el aprendizaje ocurra de manera natura, el/la/le educadxr actuar como un facilitador que organiza un entorno para maximizar las oportunidades de aprendizaje, respetando al mismo tiempo la autonomía de las personas.
Conquista de la autonomía
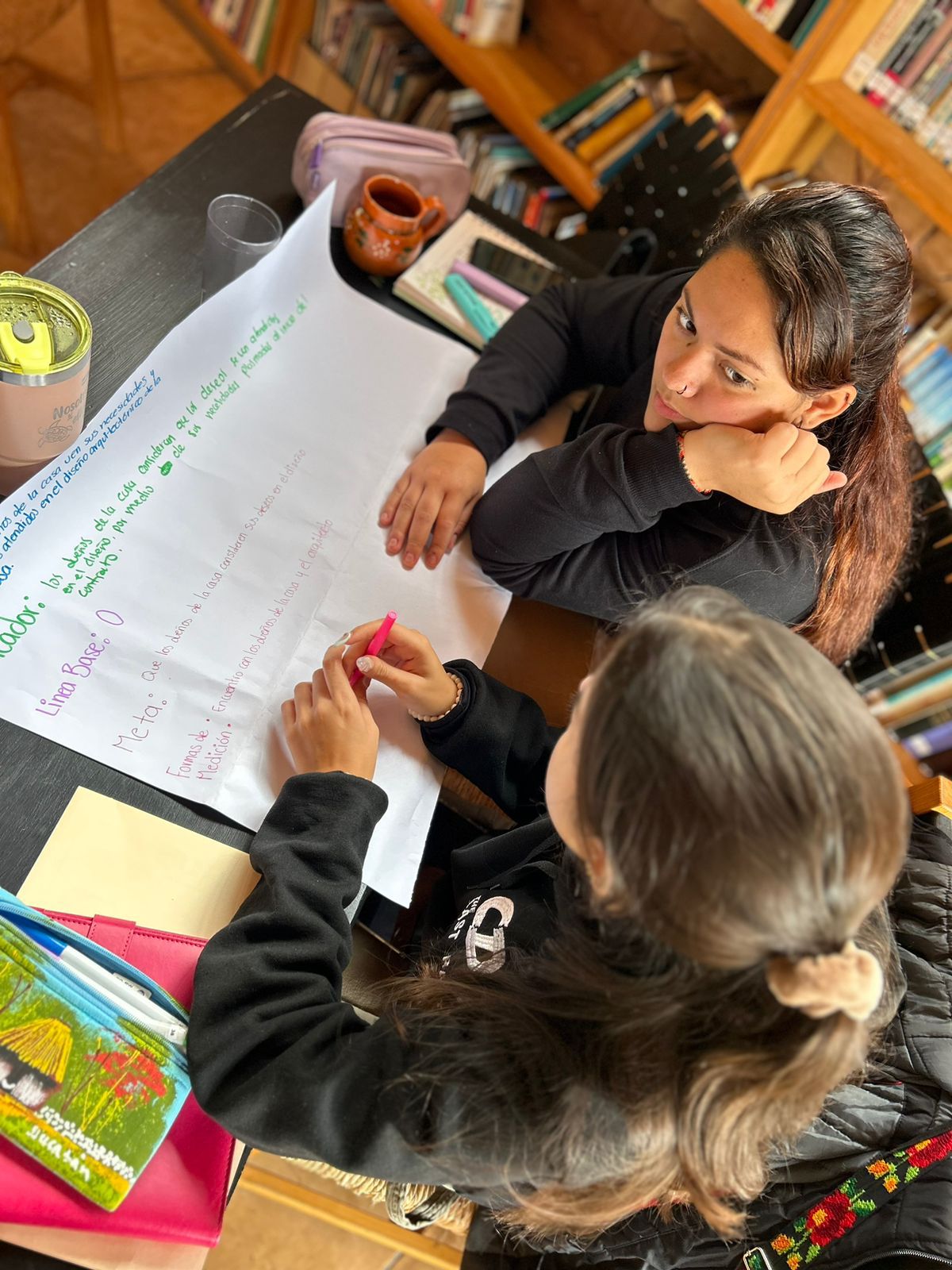
Foto tomada por: Lilian Galante
Como bien se ha nombrado a lo largo del texto, la autonomía en le proceso educativo implica que la escuela, por su parte, cree la autonomía de los alumnos en la gestión de sus aprendizajes: en la gestión de los métodos y los medios, del tiempo, del espacio y los recursos, de las interacciones sociales en la clase considerada como «colectividad de aprendedores», de la construcción progresiva del «yo en el mundo». (Meirieu, 2003, pg.12)
Sin embargo, aquí es importante reflexionar sobre las necesidades individuales de cada alumno para promover un aprendizaje efectivo y equitativo, en cuanto a:
- Crítica a los Métodos Educativos Homogenizantes: Aunque la pedagogía diferenciada ofrece una visión ideal de la educación, la realidad escolar suele ser más compleja. Rousseau, al describir el rol del pedagogo, sugiere que la educación eficaz se logra sin una intervención directa, confiando en la capacidad del niñx para aprender por sí mismo. Sin embargo, esta idealización puede no siempre puede ser práctica debido a la resistencia y diversidad entre los alumnos.
- Resistencia y Adaptación: La resistencia de lxs alumnos a seguir un método o actividad propuesta por el/la/le maestrx es vista como un signo de su individualidad y un desafío que el educador debe enfrentar. La pedagogía diferenciada reconoce que no existe un único método que funcione para todos los estudiantes, dado que los estilos y ritmos de aprendizaje son diversos; la resistencia no debe ser vista como una falta de cooperación, sino como una oportunidad para adaptar la enseñanza a las necesidades del alumno.
- Diversidad de Métodos: En lugar de aplicar un único método, la pedagogía diferenciada aboga por una variedad de enfoques: desde lecciones magistrales hasta trabajo en grupo, pasando por el uso de recursos documentales y tecnológicos. El objetivo es encontrar la estrategia que mejor se adapte a cada situación y a cada alumnx.
- Adaptación y Personalización: Lxs pedagogxs deben ajustar sus métodos según las características individuales de sus alumnos. Esto puede implicar la modificación del contexto, la adaptación de ejemplos y actividades, e incluso la reorganización del espacio de aprendizaje. La pedagogía diferenciada enfatiza la importancia de la personalización y de responder a la heterogeneidad en las aulas.
- Más Allá de la Tecnocracia: Aunque algunos podrían ver la pedagogía diferenciada como una gestión tecnocrática de las diferencias, no se trata simplemente de aplicar técnicas predeterminadas. En cambio, se trata de fomentar la capacidad de los alumnos para adquirir nuevas competencias y conocimientos, adaptándose continuamente a sus necesidades y potencialidades.
- La Educación como Aventura: Se contrasta la pedagogía diferenciada con una visión más rígida de la educación. En lugar de imponer un conocimiento predefinido, se busca ofrecer a lxs alumnxs oportunidades para explorar, descubrir y desarrollar sus habilidades en un ambiente que estimule su curiosidad y deseo de aprender.
Sentipensares finales

Foto tomada por: Lilian Galante
En este orden de ideas, habiendo reflexionado sobre las diferentes formas en que podemos transformar la educación es importante especificar que el/la/le educadxr no puede forzar el aprendizaje, tenemos un papel crucial en la creación de condiciones adecuadas para que el aprendizaje pueda ocurrir. Lo cual nos permite poner al centro de nuestro quehacer lo siguiente:
- Crear espacios seguros: Los entornos educativos deben permitir que el/la/le estudiantes se sientan seguros para experimentar y cometer errores sin temor al ridículo o a la evaluación severa. La «seguridad» aquí implica un entorno donde el/la/le estudiantes puedan asumir riesgos y explorar nuevas ideas sin miedo a las consecuencias negativas inmediatas.
- Ofrecer medios para ocupar el espacio: Se trata de proporcionar las herramientas, recursos y apoyo necesarios para que el/la/le estudiantes puedan aprovechar el espacio educativo. Esto incluye la creación de un ambiente que fomente la curiosidad y la exploración, así como la presentación de problemas reales y significativos que conecten con los intereses y necesidades de los estudiantes.
«La cuarta exigencia de la revolución copernicana en pedagogía consiste en constatar, sin amargura ni quejas, que nadie puede ponerse en el lugar de otro y que todo aprendizaje supone una decisión personal irreductible del que aprende.» (Meirieu, 2003, pg.8)
Finalmente la tarea es instalar un espacio donde aprender y, en él, proponer objetos a los que el/la/le estudiantes pueda aplicar su deseo de saber y de transformar (Meirieu, 2003). Los espacios educativos deben construirse para ser inclusivos, cuidados y propicios para el aprendizaje. Este entorno debe permitir que el/la/le estudiantes se involucren en problemas fundamentales y desafíos intelectuales de manera accesible y motivadora. La educación debe ir más allá de simplemente enseñar habilidades prácticas, debemos de crear proyectos/procesos educativos que conecten el aprendizaje con cuestiones profundas y esenciales que despierten el interés y el compromiso de el/la/le estudiantes.
La educación será por y para la vida o no será.
Referencias bibliográficas:
Margarita Pansza G., E. C. P. J. Y. P. M. O. (1996). FUNDAMENTACION DE LA DIDACTICA. Gernika, 6(15), 10.
Meirieu, P. (2003). Frankenstein Educador. Alertes.
[1] Característica de un sistema, metodología o procedimiento que consiste en poner al niño, o a lo infantil, en el centro de la referencia pedagógica, social o antropológica.
